
Esa imagen es falsa: el Big Bang creó también el espacio, éste pasó por un instante llamado "inflación" y luego adoptó su tasa de crecimiento actual, porque está claro que la expansión, el Bang, continúa y, como supimos hace apenas una década, se acelera. Pero no hay espacio sin tiempo. Hay espacio-tiempo, como demostró Einstein pronto hará un siglo. El tiempo también comenzó su tictac con el Big Bang. ¿Y antes? Antes no había nada, ni tiempo, ni espacio. Por eso mismo, los astrofísicos nos han dicho que no tiene siquiera sentido la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Si no había tiempo, no había "antes".
No fue difícil imaginar otra alternativa: que el bang hubiera sido causado por un previo gran crunch, un gran aplastón del universo anterior a nosotros. Esto abría la posibilidad, y da vértigo el sólo pensarla, de una eternidad de bangs y crunchs, aplastones que rebotan y crean un nuevo universo... que detiene su marcha, la revierte, cae sobre sí mismo, se aplasta y vuelve a rebotar. Así por siempre jamás: un eterno latir.
Aun esta posibilidad se consideró por siempre fuera de toda comprobación, ya que el aplastón del universo anterior no dejaría traza alguna de información que pudiera llegarnos al nuevo bang.
Marc Kamionkowski, profesor de física y astrofísica en el Tecnológico de California, el famoso Caltech, en el journal Physical Review, y su equipo proponen un modelo matemático para explicar cómo fue que ocurrieron anomalías en el bang y no una explosión uniformemente distribuida de radiación y materia.
Estas anomalías, descubiertas por el satélite COBE que analizó la radiación de fondo (CMB: Cosmic Microwave Background), la "ceniza" del Big Bang, permiten explicar que existan galaxias, estrellas... y humanos, pues si el atole primigenio no se hubiera hecho grumos, no estaríamos aquí para ver ese tedio de perfecta homogeneidad, sin átomos, que ya son un primer grumo y se forman cuando la temperatura baja lo suficiente para permitir que las partículas se atrapen unas a otras y formen estructuras: protones y neutrones, núcleos, átomos, moléculas... supercúmulos de galaxias, redes de supercúmulos...
Luis González de Alba
(v.pág.26 del periódico Público del 19 de abril de 2009).
El Big Bang ocurrió hace unos 13,800 millones de años, determinó la sonda espacial WMAP de la NASA. Edad de la primera luz, la materia y el espacio-tiempo. Probó también que, en el cosmos, 3 puntos cualesquiera forman un triángulo cuyos ángulos internos suman 180 grados: el espacio es plano y sigue a Euclides.
Pero en ese Génesis no hubo propiamente luz ni materia. Las partículas que formarían los átomos: quarks, gluones y electrones, estaban sometidos a una agitación de inconmensurable temperatura que hacía imposible la formación de núcleos atómicos, unión de tres quarks en un protón; mucho menos podían los electrones ser atrapados en órbitas. Un caos de plasma en el que los quanta de energía y de materia bullían.
En la infancia del universo la luz pudo finalmente desacoplarse de la materia pasados 380,000 años. Tenemos su fotografía tomada por el satélite COBE (Cosmic Background Explorer): radiación de fondo que nos llega desde todas las direcciones del universo, y constituye la prueba más abrumadora para validar la teoría del Big Bang: los restos del Pum y a la temperatura predicha, cercana al cero absoluto: 3 grados Kelvin o -270 C.
Pero esa luz la tenemos registrada desde 1992. Las últimas noticias acerca de los primeros instantes del universo llegaron de un telescopio en el Polo Sur. Cuatro astrofísicos subieron a Google su plática en vivo. Dice Walter Ogburn, de la Universidad Stanford, California, que las nuevas observaciones confirman que hubo un instante en que el universo se expandió por un factor de 1 seguido por 26 ceros. Y eso duró una fracción de segundo que lleva un punto, 32 ceros y un 1. Un instante en la cien millonésima de billonésima de billonésima de segundo. La propuesta fue de Alan Guth y Andrei Linde en 1981. Los astrofísicos han encontrado la prueba definitiva.
La señal detectada en el Polo Sur “no sólo confirma que la inflación ocurrió, muchos de nosotros teníamos clara idea de que ése era el caso -dice Ogburn-, sino que nos da oportunidad de poner números a cómo exactamente ocurrió la inflación, qué la dirigió y si hay nuevas partículas y nuevos campos que participaron, así como cuál de los varios modelos de inflación es el correcto”. La fuerza con que fue detectada la señal estuvo “lejos del suave murmullo que muchos esperaban, fue un grito”.
Luis González de AlbaLuis González de Alba
(v.pág.31 del periódico Público del 20 de diciembre de 2009).
Tenemos desde 1859, con Darwin, la herramienta para explicar el origen de las especies. La línea genética que llega a los humanos, surgidos en el Este de África hace unos 200,000 años, pasa por varios ancestros ya en el género Homo. Hace 6 millones de años nos separamos de los chimpancés y hace 10 de los gorilas. Así podemos seguir hasta el origen de los mamíferos: un animalejo parecido a un ratón sobreviviente del cataclismo, hace 65 millones de años, que acabó con los dinosaurios. Luego somos anfibios, peces, seres pluricelulares formados por células especializadas. Otras células descubren cómo transformar la luz solar en azúcares y energía.
Pero allí comienzan a faltar piezas. Ya en 1952 Stanley Miller y Clayton Urey sintetizaron compuestos orgánicos, aminoácidos, al combinar gases de la atmósfera primitiva y someterlos a descargas eléctricas. Así comprobaron una teoría propuesta primero por el ruso Alexander Oparin y el genetista británico J. B. S. Haldane. Los astrónomos han encontrado aminoácidos, los ladrillos de las proteínas, en compuestos de nubes intergalácticas. No es difícil. Pero la vida sigue siendo un misterio hasta en su definición.
El último número del journal Molecular Systems Biology da un salto más: investigadores de la Universidad de Cambridge han hecho en el laboratorio una reconstrucción de los océanos primitivos, ricos en hierro, y encontraron que ocurren reacciones químicas espontáneas necesarias en las células modernas para sintetizar moléculas orgánicas, cruciales para el metabolismo.
“Nuestros resultados demuestran que las condiciones y moléculas encontradas en los océanos primitivos, asistieron y aceleraron la interconversión de metabolitos que los organismos modernos fabrican por medio de dos reacciones en cascada del metabolismo”, dice Markus Raiser, al frente del equipo de Cambridge. El hierro de los océanos arcaicos catalizó muchas de las reacciones químicas que observamos en los organismos actuales. Y el análisis de sedimentos profundos, muy arcaicos, demuestra, dice Alexandra Turchyn, que “formas solubles de hierro fueron de las más abundantes moléculas en los océanos prebióticos”, los anteriores a la vida.
Luis González de AlbaSiempre me han fascinado los neandertales, esa otra especie humana con la que hemos compartido el planeta durante muchos miles de años. ¿Se imaginan? Ya hemos convivido con alienígenas, y de hecho guardamos un vivo recuerdo de ellos: los extendidos mitos de ogros, troles, yetis y big-foot son el rastro que esos seres dejaron en nuestra memoria colectiva. En realidad sabemos muy poco de los neandertales y su extinción es uno de los grandes misterios de la paleontología. Los expertos están en una guerra constante de fechas y datos; creo que, a la dificultad de conseguir información precisa en una materia tan remota, se añaden una infinidad de poderosos prejuicios por el hecho de estar tratando un tema tan sensible como la supuesta preponderancia de nuestra especie.
De modo que, durante años, se pensó que los neandertales eran unos brutos inferiores y que los cromañones, mucho más refinados e inteligentes, llegamos y les borramos por nuestra pura superioridad. Luego se ha descubierto que nuestros primos eran tan inteligentes como nosotros; que, además, con su cuerpo masivo estaban más adaptados que nosotros para el frío de la glaciación (y, sin embargo, quienes desaparecieron fueron ellos); que convivimos durante muchos milenios (entre 15,000 y 130,000 años, dependiendo de las fuentes); más aún, ¡que nos apareamos! Y que tuvimos descendencia fértil, porque todos los humanos, salvo los africanos subsaharianos, tenemos entre un 1% y un 4% de genes neandertales. Eso sí, el cruce debió de ser muy raro. Un serio y famoso estudio estadístico aventura que sólo hubo 10,000 parejas mixtas de padres. Cómo se llega a una precisión contable de este tipo es una magia genética y matemática que soy incapaz de vislumbrar.
Un profesor norteamericano, Pat Shipman, acaba de publicar un libro en el que propone una teoría formidable. Recordemos que, en la época de la extinción, la glaciación estaba haciendo que la vida fuera mucho más difícil; aunque los neandertales estuvieran físicamente más preparados para el frío, eso no les salvaba de la hambruna que los rigores invernales trajeron: había menos comida para todos. Y, entonces, sucedió algo maravilloso: los cromañones se aliaron con los lobos para cazar. Dio así comienzo nuestra viejísima relación con los perros; hay restos óseos de hace 40,000 años de humanos y lobos enterrados juntos, y en los huesos de los animales no se veían huellas de dientes, lo que demostraba que no habían sido devorados, sino que formaban parte de la familia; además, para entonces los cráneos de los lobos ya estaban ligeramente modificados, porque eran una especie doméstica.
Humanos y lobos somos especies parecidas y complementarias; somos omnívoros, oportunistas, jerárquicos, animales sociales que nos ocupamos de nuestras crías y de nuestros viejos. En tiempos de hielo, de penuria y de hambre, tuvimos el ingenio de aliarnos para cazar. Juntos, cromañones y lobos debimos de formar un equipo letal y poderoso. Cazamos (y exterminamos) a los mamuts, a los leones y los búfalos europeos. Y matamos de hambre a los neandertales. El libro del profesor Shipman se titula "The Invaders: How Humans and Their Dogs Drove Neanderthals to Extinction". Miro ahora a mis perras, conmovida y conmocionada por la idea de que probablemente nos salvaron como especie. Y, desde entonces, cuántas veces hemos abusado de ese pacto, cuántas veces los hemos traicionado.
Rosa MonteroNunca había tenido una visión tan clara y completa desde una altura tal como la que ha escrito Yuval Noah Harari (1976-), un joven profesor de historia la Universidad de Jerusalén que escribió De animales a dioses. Breve historia de la Humanidad.
"Hace 100,000 años había por lo menos 6 especies de humanos [que] habitaban la Tierra. Hoy sólo queda una, la nuestra, el Homo sapiens. ¿Cómo logró esta especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros cazadores-recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos y cómo a confiar en el dinero, en los libros y en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Cómo será el mundo en los milenios venideros?". En este libro Harari trata de contestar estas preguntas y para eso traza la historia desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra, así como los radicales y devastadores avances logrados en las 3 revoluciones que hemos protagonizado: la revolución cognitiva (hace 70,000 años); la agrícola (hace 12,000 años) y la científica de hace 500 años.
A partir de los hallazgos en varias disciplinas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado a nuestra sociedad, a los animales y a las plantas que nos rodean e incluso a nuestra personalidad.
Pero hay un momento clave, hace 32,000 años, cuando el líder de alguna tribu expresó -de alguna manera en el origen está el verbo-, no tanto la alerta por el peligro de algún león que merodeaba, sino que fue capaz de decir algo que la gente creyó al pie de la letra y que no era real, por ejemplo: "el león es el espíritu guardián de nuestra tribu". Esa capacidad de hacer creer una ficción es una de las características más singulares en la historia de los sapiens: "la ficción nos ha permitido no sólo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente -dice Harari- y, por eso, podemos urdir mitos comunes como la historia bíblica de la creación o los mitos nacionalistas de los estados modernos".
El sapiens inventó barcas, lámparas de aceite, arcos, flechas y agujas (para coser vestidos cálidos). Pero la figurita de marfil con el "hombre león" o la "mujer leona" encontrado en la cueva de Stadel en Alemania [de] hace 32,000 años resulta ser clave: el cuerpo es humano, pero la cabeza leonina y esto resulta ser uno de los primeros tótems que conocemos y un ejemplo indiscutible de la capacidad de la mente humana para imaginar cosas que no existen en la realidad, es decir de "la realidad imaginada".
¿Qué tenía de especial ese lenguaje que nos permitió conquistar el mundo? Resulta que los sapiens pudieron producir sonidos y señales en un número infinito de frases cada una con un significado diferente como un medio para compartir información sobre el mundo y sobre lo humano, es decir, desarrolló esa especie de variante del chismorreo, característica única de nuestro lenguaje que ha sido capaz de trasmitir información de cosas que no existen en absoluto. Tal vez por eso decimos que "en el principio fue el verbo".
Martín Casillas de AlbaEso ha ocurrido una infinidad de veces: el cazador muerto sin hijos hace 200,000 años, el de hace 100, 50 o 20,000 años; el guerrero troyano, el griego, el niño único muerto en Cholula hace 500 años, el soldado español muerto en el sitio de Tenochtitlán que no dejó sus genes desperdigados a su paso por Constantinopla, Sevilla, Cuba y la Villa Rica de la Vera Cruz, fundada por Hernán Cortés: callejones sin salida, espermatozoides que no encuentran su óvulo o quedan masacrados por botines de trabajo en el piso de una disco atestada de sudorosos jóvenes al ritmo de I will survive.
Es la gran, la enorme diferencia, entre el Adán bíblico y nuestro Adán genético: el hombre al que todos los hombres hoy vivos (pero no todos los que han vivido) llegamos en último término: hace 209,000 años, según estudio de la Universidad de Sheffield, Reino Unido.
El estudio pionero fue conducido por Eran Elhaik, de la Universidad de Sheffield, y Dan Graur, de la Universidad de Houston, Texas.
En esta investigación, publicada en el European Journal of Human Genetic, Elhaik y Graur dataron nuestro más común ancestro masculino, Adán, en su correcto lugar dentro de la historia evolutiva. Los resultados mostraron que es 9,000 años anterior a lo que pensaban los científicos. Estos hallazgos ponen a Adán dentro del marco temporal de Eva, el ancestro genético materno de la humanidad. Eso contradice un estudio reciente que había sostenido que el cromosoma Y humano [el que heredamos de nuestro padre y abuelo, sin mezcla materna, todos los hombres] se originó en una especie diferente por medio de interprocreación, lo cual hace a Adán 2 veces más antiguo. Y claro, no un Homo Sapiens todavía.
Echar por tierra teorías no científicas no es nuevo para Elhaik. Al comenzar este año tumbó el trabajo de Hammer acerca de la unidad del genoma judío y, junto con Graur, refutaron las proclamas del proyecto ENCODE acerca del ADN basura.
"Podemos decir con cierta certeza que los humanos modernos emergieron en África hace poco más de 200,000 años", dice Elhaik. Le resulta obvio que no se entrecruzaron con homínidos de hace 500,000 años.
La explicación de que ahora encontremos una pareja es la arriba expresada: los hijos de otros han ido llegando a un último humano que no deja descendencia, como las ramas de un árbol que dejan de crecer mientras una y una sola se llena de retoños.
Añade Elhaik: "Hemos probado que el estudio de la Universidad de Arizona carece de cualquier mérito científico". Se refiere al conducido por Michael Hammer que supone una mayor antigüedad del cromosoma Y en el árbol filogenético a partir de una muestra de afroamericanos y publicada en Cell Press hace un año.
Qué tanto nuestros ancestros humanos se cruzaron con especies cercanas es una de las cuestiones más candentes en antropología que permanecen abiertas, añade.
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de enero de 2014).
Durante 190,000 de esos 200,000 años nos encontramos con manadas de animales o con animales aislados sin mayor conflicto: como leones que comparten la sabana con gacelas, éstas corren cuando el león cruza cierto límite, si no lo hace siguen pastando, con un ojo al gato y otro al garabato. Cuando el león atrapa a una hermana gacela y llama a sus leoncitos a cenar, las gacelas sigue pastando tan frescas: león que come no es riesgo.
Pero en China y Mesopotamia la agricultura obligó a dejar los campamentos temporarios del cazador-recolector y crear ciudades. Con éstas llegaron los gobiernos. En fin, no los hartaré con el materialismo histórico. El hecho es que la leyenda de Hércules y el león de Nemea es argumento suficiente para afirmar que en Grecia hubo leones. La gran Puerta de los Leones en Micenas, por donde salió Agamenón a la guerra de Troya y por donde entró para que su mujer, Clitemnestra, lo matara en su primer baño luego de 10 años, muestra también 2 leones rampantes. Hubo pues leones. Ya no los hay.
Para esperar la cosecha, los pueblos agricultores construyeron las primeras ciudades hace unos 12,000 años. Y comenzaron los problemas, primero con grupos humanos que seguían siendo nómadas, luego con animales que vieron interrumpidos sus territorios de cacería o de forrajeo. Algunos animales fueron domesticados. Otros debieron huir a lugares alejados de los humanos.
En África ecuatorial, no fue sino con la llegada de los europeos cuando los hombres y los animales se toparon con alambradas que delimitaban las granjas. Entre los africanos de hoy se encuentran escasos pueblos nómadas. La confrontación principal es con los animales. Para los elefantes nada significan una alambrada, aunque sea de púas, así que las derriban y se comen las lechugas de una familia de africanos pobres que subsisten con dificultad. Deben intervenir los gobiernos para evitar que los granjeros masacren elefantes.
La actividad humana ha extinguido especies y diezmado otras que son esenciales en el equilibrio ecológico. Las más afectadas son las que ocupan la cumbre, los predadores sin predador: leones y elefantes en África, tigres en Asia, osos grises y blancos en América. Y en los mares, los tiburones. Los humanos tenemos afecto por los que se nos asemejan: el delfín parece tener una sonrisa constante, los pingüinos van de frac, los perros viven con nosotros hace 100,000 años y sus razas son modificación genética humana para diversas tareas: perseguir presas pequeñas, grandes, acuáticas... para todo hay un perro adecuado.
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco del 5 de febrero de 2012).
En los resultados del Genographic Project, de IBM y National Geographic, todos los hombres no africanos ahora vivos tenemos un ancestro común, el "Adán" euroasiático, nacido hace de 31,000 a 79,000 años. "Sus descendientes se volvieron el único linaje que sobrevivió fuera de África", dice el Proyecto IBM-NatGeo. Todos compartimos en el cromosoma Y una mutación, la M168 que tenemos los hombres chinos, suecos, indios (de India y de América) y de donde sea, fuera de África. No éramos más de 10,000: el peligro de extinción era grave.
Pero hace 30,000 años, algo nos dio a los escasos Homo sapiens un gran éxito reproductivo y ya éramos decenas de miles cuando otro hombre tuvo una mutación en su cromosoma Y, la M96. El peligro de extinción había pasado. El éxito reproductivo continuó y un solo hombre tuvo otra mutación en su Y, la M35, en el Oriente Medio hace unos 20,000 años. Estos primos míos inventaron la agricultura y así, hace 8,000 años, sus hijos poblaron todo el Mediterráneo.
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 22 de abril de 2012).
La historia de Caldea se confunde con la de Asiria y Babilonia. Pero tenemos en Ur el paradigma de origen, patria: "Dios había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré..." [Gén.,12]. Es el Pacto. Y Abram llega a la tierra de Canaán y allí planta su tienda de nómada.
Tras la promesa de que tendrá "toda la tierra de Canaán en heredad perpetua" [Gén.,17.8], Abram cambia su nombre por Abraham, y Sarai por Sara. Como Sara es estéril, Abraham engendra un hijo con su esclava Agar y lo llama Ismael. Cuando Sara da a luz a Isaac, el patriarca lanza al desierto a esclava e hijo. Con Isaac leemos del primer conflicto palestino-israelí: "Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra" [Gén.,26.15]. Del nombre filisteos los griegos hicieron Filistía y los romanos Philistina y Palestina.
Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú pierde la bendición paterna (y la línea del Mesías, nada menos) por un plato de lentejas. Jacob tiene 12 hijos, origen de las 12 tribus de Israel. Hasta aquí tenemos, todavía, un pueblo bárbaro de pastores iletrados.
El monoteísmo egipcio
Pero José, hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos a mercaderes egipcios, adivina sueños al Faraón y llega a primer ministro. Los hermanos se reúnen en Egipto y se vuelven multitud. Quizá sea entonces cuando conocen la herejía del faraón Aken-atón, quien postula un solo dios, sin figura, representado por el disco solar. La historia hebrea se pierde entre mitos: que Moisés saca a su pueblo de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el Monte Sinaí y las tablas de la ley con los 10 mandamientos... ninguna comprobación histórica por fuentes no bíblicas.
Muerto Moisés, Josué conquista la tierra de Canaán, prometida a Abraham, los israelitas se asientan y, hacia el año 1000 a.C., el reino de David es el de su mayor esplendor, no gran cosa comparado con Egipto y Babilonia.
Hasta aquí hay mitos y realidades. Pero sabemos, a ciencia cierta, que los humanos dimos el salto a Homo Sapiens hace unos 200,000 años en el este de Africa, por la actual Kenia. Comenzamos a emigrar hace unos 80,000 y, el cromosoma Y que llevamos todos los hombres, muestra, con sus pocas mutaciones, las rutas de la emigración. Un grupo cruzó el Mar Rojo, casi seco porque el agua se concentraba en glaciares que cubrían el norte, otro siguió la ruta del Nilo y, al llegar a los ríos Tigris y Eufrates, se asentó, inventó la agricultura del trigo con gramíneas silvestres, y giró hacia el Egeo: es la mutación M35, que llevaba un hombre que fue mi proto-abuelo y poseen judíos, palestinos, muchos griegos y otros mediterráneos: tenemos un padre común [véase el mapa].

Por la invención de la agricultura, la zona se puebla muy densamente: pueblos que se debaten entre dos grandes potencias: Egipto y Babilonia. Se añade Persia y, en el siglo IV a.C., la Grecia de Alejandro Magno. Alejandro muere sin hijos y sus generales se reparten el imperio. Siria y Filistina, con su capital Jerusalén, le quedan a Seleuko I Nikátor, rey griego que funda la dinastía de los seléucidas.
Al occidente, surge otra potencia, Roma. Domina el Mediterráneo, Palestina es apenas su remota y pobre colonia. A la muerte de Jesús, el gobernador romano se llama Poncio Pilatos: uno de los primeros datos comprobables.
Tres siglos después, Roma ha crecido hasta necesitar una segunda capital en el oriente. Constantino funda Constantinopla para capital del Imperio Romano de Oriente, y a su cargo queda Palestina. En el siglo VI d.C., las invasiones bárbaras acaban con Roma, pero subsiste el Imperio de Oriente, luego llamado Bizantino (por Bizancio, anterior a Constantinopla). En el siglo VII d.C., Mahoma unifica las tribus árabes, crea el Islam y comienza la conquista que llega hasta España. La Filistina de Alejandro y Palestina de Roma la conquista Omar ibn al-Jatab.
Nómadas del centro de Asia, los turcos otomanos llegan al Mediterráneo oriental, se convierten al Islam. Palestina cae bajo los turcos. En 1453, los turcos toman Constantinopla y acaban los restos del Imperio Romano, luego Bizantino. Crean el Imperio Otomano. Así, Palestina es turca hasta 1918 en que los turcos, aliados con Alemania y Austria-Hungría, pierden la Primera Guerra Mundial. Ingleses y franceses se reparten la zona.
La inmigración judía crece a fines del siglo XIX, llegan y compran tierras... a Turquía. Con ideología socialista se organiza cada poblado o kibutz. Compran arena y la hacen producir. Los filisteos les tapan sus pozos. En 1948, con el mundo avergonzado por el genocidio de judíos y homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial, la ONU crea 2 regiones autónomas: grande para los palestinos, pequeña para los judíos. Muchos palestinos se niegan a aceptar la partición, emigran a la parte palestina y conforman los primeros campos de refugiados: caldo de cultivo del rencor.
Con cada guerra, iniciada por los países árabes y ganada por Israel, éste se toma nuevas tierras. Hasta ahí vamos.
Para esta sección de ciencia reviso cientos de reportes. Me encuentro muchos del Instituto Weizmann, en Israel, nunca de palestinos: están estudiando el Corán y cuidando que sus mujeres no salgan sin chal.
Luis González de Alba
(v.pág.27 del periódico Público del 11 de enero de 2009).
Tampoco el año astronómico cierra ni abre un carajo. El solsticio de invierno ocurre entre el 21 y 22 de diciembre: la noche más larga, así las horas de luz comienzan a crecer un día después: el 22 ó 23 de diciembre, buen momento para marcar el nuevo año. No se hace.
Otra buena fecha para comenzar un nuevo año es el inicio de la primavera. Un día después del equinoccio es una sensata fecha para comenzar el año y poner el día 1 del mes 1. Tampoco se hace.
El problema lo introdujo el buen monje y astrónomo, malo en aritmética de sumas y restas, llamado Dionisio y apodado El Exiguo por su exigua estatura. Son años los que se deben cambiar a la era cristiana.
Tenemos un dato cierto: la muerte de Herodes, según el calendario judío o el romano (denominado ab Urbe condita, a.U.c.: "desde la fundación de La Ciudad" o sea Roma), porque se trató de un rey: el año 750 a.U.C. Y tenemos un relato, en Mateo 2:13, de la matanza de niños menores de 2 años ordenada por Herodes (gran benefactor de la humanidad) para acabar con la vida del futuro "rey de los judíos". Cuento que tiene todos los visos de patraña.
Bien, Herodes no pudo haber muerto antes del nacimiento de Cristo o no hubo masacre de Inocentes. Dionisio el Exiguo fecha el nacimiento de Jesús en el año 754 de la era romana. De ser así, Herodes murió el 4 antes de Cristo.
El asunto va más o menos así: jamás hubo años 14 d.C., 114 d.C. ni 514 d.C. porque el mundo mediterráneo se siguió rigiendo por la era romana. En el calendario cristiano, la fiesta importante es la Pascua, momento de la Redención de la Humanidad (ignoro redención de qué, pero eso dicen). Hacia el año que se habría llamado 525 d.C. y tuvo el número de la cuenta romana, el papa Juan I encargó al monje chaparrín calcular el año del nacimiento de Jesús. Ya se celebraba el 25 de diciembre como día de su nacimiento, sin fundamento en ningún Evangelio: papas y gente culta sabían que era la fiesta romana del Sol Invicto. Faltaba calcular el año. El Annus Domini: Año del Señor.
Lo que sí señalan los Evangelios es que María y José, padres de Jesús, debieron ir a empadronarse por orden del emperador romano Augusto (Israel era provincia de Roma), quien deseaba saber el número de sus súbditos.
Lo malo es que Augusto reinó casi medio siglo y, para mayor confusión, comenzó con el nombre de Octavio. Fue el 1er. emperador romano, ya que con Julio César terminó la República. Asesinado César en el 44 a.C., y derrotados y muertos Marco Antonio y Cleopatra en Egipto en 31 a.C., pasaron 4 años para que, en 27 a.C., el Senado otorgara a Octavio el título de augusto, que pasaría a ser su nombre en la historia, Augusto emperador. Del año 31 a.C. a su muerte, en 14 d.C., Augusto reinó 45 años o 44 descontando el año que co-gobernó con Cesarión, hijo de César y Cleopatra. Durante esos años, 4 fue Octavio. Luego, Augusto.
¿No serán esos 4 años los que trompicaron al chaparrito? No me creo la versión de que los haya eliminado, de forma voluntaria, para borrar la memoria de Diocleciano, perseguidor de discípulos de Jesús, pues fueron muchos los que los echaron a los leones y Dionisio no los borró.
La Era Cristiana, pues, lleva un mínimo de 4 años de atraso. Y pueden ser hasta 7.
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco del 29 de diciembre de 2013).
Quiero compartir un fascinante libro que traza la evolución de la arqueología desde su origen en el siglo XVIII hasta nuestros días, exponiendo cómo a lo largo del tiempo se ha desarrollado una mayor comprensión del pasado gracias a las investigaciones que, en sus inicios, fueron motivadas por intereses diferentes a los científicos.
Brian Fagan escribió esta obra, titulada "A Little History of Archaeology", en la que relata de forma entretenida las historias de los grandes descubrimientos de la arqueología y cómo impactaron en las creencias que se tenían sobre el desarrollo de la humanidad.
Fagan sitúa los orígenes de la arqueología a principios del siglo XVIII, con el descubrimiento fortuito de vestigios romanos enterrados bajo las cenizas de la ciudad de Herculano (cerca de Pompeya), arrasada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era. Un campesino que escarbaba un pozo encontró algunas esculturas de mármol. La noticia llegó hasta un príncipe que envió trabajadores a la zona, quienes desenterraron tres estatuas antiguas en estupendas condiciones de conservación. De inmediato, el hallazgo desató el interés por la búsqueda de tesoros ocultos, dando pie al surgimiento de esta nueva disciplina.
El autor describe cómo nació la curiosidad entre adinerados terratenientes europeos y viajeros, con gusto por el arte clásico, por encontrar más obras de los romanos y los griegos para después presumir esas reliquias.
Antes de establecerse el estudio detallado, riguroso y científico de las ruinas y los restos de civilizaciones remotas, pasaron décadas en las que aventureros y cazadores de tesoros protagonizaron fabulosos descubrimientos a la par que destacados académicos daban los primeros pasos para realizar investigaciones formales y detalladas, dando forma a una mayor comprensión de la historia.
Uno de los pioneros en este camino fue Johann Joachim Winckelmann, quien advirtió que los objetos descubiertos en las excavaciones eran valiosas fuentes de información acerca de la vida cotidiana y el contexto social de sus propietarios, lo que en su momento fue una idea revolucionaria. Consideremos que hace 250 años la mayoría de la gente basaba su pensamiento sobre el pasado en la Biblia.
Las excavaciones arqueológicas a gran escala comenzaron cuando el diplomático francés Paul-Emile Botta y el aventurero inglés Austen Henry Layard, buscaron y encontraron la ciudad bíblica de Nínive, en el norte de Iraq -dentro de la actual Mosul-. Así como ellos, destacados exploradores aficionados hallaron los vestigios de varias de las antiguas civilizaciones del mundo y no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando los arqueólogos profesionales fueron reconocidos.
Pero ningún hallazgo hasta entonces tuvo tanto alcance como el de la famosa tumba del faraón egipcio Tutankamón, por parte de Lord Carnarvon y Howard Carter en 1922. Fue un suceso que causó fascinación a través de todo el mundo.
El libro también relata casos mucho más cercanos a nosotros, como el descubrimiento de la cultura Maya que hicieran John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, el cual dieron a conocer en su obra "Incidentes de viajes a Centroamérica, Chiapas y Yucatán". El texto de Fagan dedica además un capítulo a los estudios que por casi un siglo se han desarrollado en Teotihuacán, la "ciudad de los dioses", hasta los recientes hallazgos de un túnel y varias cámaras repletas de objetos que aportan nueva y valiosa información sobre la importancia que tuvo este asentamiento y su cultura, que precede a la mexica.
La arqueología surgió en Europa como un pasatiempo de gente con recursos suficientes para financiar expediciones a lugares remotos para presumir sus hallazgos -muchas veces extraordinarios-. Hoy es una disciplina formal y una forma de vida para investigadores profesionales a nivel global.
Los arqueólogos modernos se apoyan en los más recientes avances tecnológicos como la detección remota, utilizando rayos láser, imágenes satelitales y radares que penetran la tierra para poder encontrar sitios potenciales y planear detalladamente sus excavaciones.
Pero, ¿por qué es importante la arqueología?
Fagan resalta que es la única manera confiable que tenemos de estudiar los cambios de las sociedades humanas, a través de cientos de miles de años.
Por ejemplo, debido a creencias religiosas muy extendidas, se asumía que los humanos habían ocupado la tierra desde hace 6,000 años. Ahora, sabemos que la escala de tiempo relevante para nuestra especie es de 3 millones de años -la civilización apenas tuvo lugar hace poco más de 10,000 años.
Por encima de todo, la arqueología nos define como seres humanos. Revela nuestros ancestros comunes en África y nos muestra nuestras similitudes y diferencias. Estudia a la gente en su asombrosa diversidad y nos ayuda a comprender lo más profundo de la naturaleza humana.
Ricardo Salinas Pliego
Según algunas crónicas de la época, su belleza era tan grande como su modestia, las dos eran igualadas por su elocuencia y las tres sobrepasadas por sus sabiduría. Era popular en la ciudad, sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos.
Sócrates Escolástico, historiador de Hipatia, escribió, 120 años después de su muerte: "La belleza, inteligencia y talento de esta gran mujer fueron legendarios, superó a su padre en todos los campos del saber, especialmente en la observación de los astros". Durante 20 años Hipatia se dedicó a investigar las ciencias y a enseñar a los estudiantes de Europa, Asia y Africa que se acercaban al museo -un centro de investigación y enseñanza selecto- en el que la maestra explicaba las enseñanzas sobre la aritmética de Dofanto, la filosofía de Plotino, mecánica, lógica.
Aunque no profesaba la fe, fue maestra de sabios cristianos como Sinesio, que llegaría a obispo. En su producción de publicaciones se cuentan las famosas tablas astronómicas, un manual para la construcción de astrolabios y el más importante: "De las cónicas", en el que desarrolló el álgebra y la trigonometría a un nivel tal, que tardaría varios siglos en ser superado. En el siglo XVII se descubrió que muchos fenómenos físicos (como la órbita de los planetas) podían analizarse gracias a las curvas formadas por las secciones realizadas de un cono.
La seducción de la personalidad de Hipatia, que llegó hasta nuestra época, a través de sus alumnos, quienes reprodujeron sus escritos y propagaron sus enseñanzas, ya que todo fue quemado, repito, su influencia fue apreciada por el obispo Cirilo de Alejandría, quien, al parecer organizó su asesinato, ya que él pensaba que el buen nombre y talento de Hipatia dotaba al paganismo de un indiscutible prestigio.
En el año 415 de nuestra era, una multitud de fanáticos arrancó a la científica de su carruaje, la despojó de su ropa y cortó la carne de su cuerpo con caracoles afilados hasta que "el aliento dejó su cuerpo", pero además al cadáver le arrancaron brazos y piernas y finalmente lo incineraron.
Ella nunca aceptó que sus conocimientos de las ciencias tendrían que ser sustituidos por la nueva fe.
Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2009).
Vinieron después otros mil años, casi exactos, del 400 al 1400, de oscuridad en el pensamiento europeo. Los conocimientos científicos fueron guardados en Constantinopla sin añadir nada nuevo, así como en las primeros monasterios que ocupaban el mucho tiempo libre de sus monjes en copiar escritos antiguos, si bien no todos se atrevían a copiar a los filósofos paganos y, sobre todo, la ciencia encontró refugio en el naciente mundo del Islam: Toledo en España y Bagdad al extremo oriental del Mediterráneo conservaron los rescoldos. Los primeros estudios sobre la luz, que modifican los rayos oculares de Pitágoras, son árabes y ya hacen de la luz un proceso independiente del ojo.
Sin duda, los humanos comenzamos a explicarnos la naturaleza por medio de la religión: cuevas y entierros lo demuestran en sus decoraciones. Nos explicamos los fenómenos naturales atribuyéndolos a seres poderosos: dioses, espíritus, enojos y venganzas de fuerzas celestes que era necesario aplacar. Los dioses, incluido el dios único son malosos: meten divinas zancadillas, urden pruebas para sus hijos. Egipcios y caldeos, chinos y babilonios, judíos y cristianos; después mayas, germanos o navajos, todos explicaron lo natural que no entendían, por lo sobrenatural. Hace 2 500 años, los griegos no ilustrados tampoco fueron excepción: los rayos tenían por causa la furia de Zeus, la de Poseidón era causa de las tempestades, y se debía aplacarlos con obsequios; unos dioses se aliaron con Troya y otros con las ciudades griegas durante la guerra cantada por Homero. En todas partes encontramos dioses hechos a imagen y semejanza de sus pueblos. En diez mil años de cultura, nadie lo ha dicho, mejor que Xenófanes: "Si los bueyes tuvieran manos, y las tuvieran los caballos y los leones para poder dibujar como los hombres, los caballos dibujarían a los dioses como caballos y los bueyes como bueyes..." Insuperable.
Este salto fue dado en la Jonia griega, 600 años antes de nuestra era, donde los primeros filósofos, los presocráticos, dieron el paso que fundó la ciencia cuando trataron de explicar la naturaleza por la naturaleza misma, y de Xenófanes aprendieron que los dioses estaban hechos a semejanza humana. El agua, el fuego, la tierra, el aire, los números dando estructura matemática al cosmos, según cada filósofo y su escuela, eran la base subyacente a los fenómenos. Poco importa si están equivocados, importa que aluden a procesos naturales y nada más. Podrán mencionar a los dioses, pero no son parte del modelo propuesto ni los hacen responsables de los fenómenos naturales. Algunos filósofos creen en ellos, otros no, pero los dioses no son parte de la explicación.
El primer filósofo no teísta del que tenemos noticia es Tales de Mileto, nacido en el 625 antes de nuestra era. Son suyas las primeras especulaciones sobre la realidad física. Propone el agua como la esencia del orden cósmico; calculó el eclipse solar del año 585 antes de nuestra era; en Egipto descubrió un método para medir la altura de una pirámide a partir de su sombra. Con él da inicio la organización de la geometría, la cual concluiría tres siglos después con el fulgurante edificio de Euclides.
No sabemos cuándo surgieron las primeras explicaciones sobre los fenómenos de la naturaleza, pero las más antiguas están basadas siempre en las pendencias entre los dioses y los humanos. De manera paralela, comenzó a desarrollarse en todos los pueblos la observación: el paso de las estaciones, el perfecto orden de las estrellas y el desorden en cinco de ellas que vagaban de aquí para allá, por entre las estrellas fijas, y por lo cual los griegos las llamaron "planitis", que significa "vagabundo".
Estos inicios ocurrieron en Jonia, la costa egea que hoy es turca, y fue griega por milenios hasta la ocupación turca de 1425, remachada con la caída de Constantinopla en 1453. Jonia es un punto de cruce para las grandes culturas de Egipto y Mesopotamia: la primera globalización.
Luis González de Alba
(v.pág.30 del periódico Público del 3 de octubre de 2009).
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 18 de marzo de 2012).
Pues resulta ahora que, a lo que parece, la caída de la República Romana tuvo que ver con la erupción de un volcán en Alaska. Según un sesudo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, se ha determinado que a principios del año 43 AC se registró tremenda erupción del volcán Okmok, en Umnak, una de las islas Aleutianas, que causó alteraciones severas en el clima mundial.
En el siglo 1o. antes de Cristo cayeron la República Romana y el reino de los Ptolomeos; fueron 2 de las transiciones políticas más importantes en la historia de la civilización occidental. Ahora los científicos han demostrado que esa transición ocurrió durante un periodo extremadamente frío que se debió a la erupción de aquel lejano volcán. Las fuentes latinas describen para ese tiempo inmediatamente posterior un clima inusualmente frío alrededor del Mediterráneo (con una caída de hasta 7º centígrados y lluvias torrenciales), que causó la pérdida de las cosechas, hambrunas, epidemias, tensiones sociales, disturbios populares y trifulcas políticas.
Ahora, los estudios de las capas de hielo árticas han confirmado la fecha exacta de la erupción, lo que se ve respaldado por otras investigaciones sobre el clima en la cuenca mediterránea: los años 42 y 41 fueron de los más fríos en los milenios recientes en el hemisferio norte, y el principio de una de las décadas más álgidas. Ya los historiadores habían especulado desde antes que alguna alteración de origen volcánico podía haber dado pie a esas vacas flacas. Esto sugiere una vulnerabilidad muy significativa de estados poderosos, complejos y bien organizados, como Roma y Egipto, a los impactos hidroclimáticos, los cuales deben ser tomados en consideración para dar cuenta de los desarrollos históricos de la época.
El asesinato de Julio César en el año 44 AC desencadenó una lucha de poder que a la postre acabaría con la República y, de paso, con el reino ptolemaico, y llevaría al surgimiento del Imperio y a un reajuste geopolítico general de la ecúmene.
Todo eso recuerda también la historia del clavo de la herradura por el que se perdió un reino. Y también trae a la memoria malos ratos como aquel del "efecto tequila", que puso a bailar a la economía mundial.
Aterra pensar que, con la pandemia, que no queda del otro lado del mundo sino en todas partes al mismo tiempo, los otros jinetes apocalípticos vienen a la zaga. La mesa está servida con el miedo generalizado, miles de enfermos y muertos, protestas en todas partes (algunas razonables, otras absurdas), pérdida masiva de empleos, etc. Y en México, ni digamos.
María PalomarDurante este año y pico de confinamiento he leído muchos textos sobre el coronavirus, por supuesto, pero ninguno como el de Carmen Iglesias, titulado Historia de las pandemias, unas 20 páginas que no tienen una línea que pueda ser desperdiciada y que, además de trazar una síntesis muy ajustada de la manera como las pestes y las epidemias colectivas acompañan la historia de Europa, se las arregla para sacar conclusiones optimistas y civilizadoras sobre esta plaga y sus variantes -la británica, la australiana, la brasileña, la india- que, tenemos la impresión, están devastando Europa (y al resto del mundo, también).
Iglesias nos recuerda que el poema fundador de Homero, La Ilíada, describe la mortandad que cae como castigo divino sobre los aqueos y como la venganza de Apolo por el secuestro de la hija de uno de los sacerdotes. Desde entonces, la literatura dará testimonio de aquellas incomprensibles devastaciones que sembraban el horror por todos los rincones de la tierra, y que las gentes, que no comprendían nada de lo que ocurría alrededor suyo, salvo que morían las personas como moscas, lo atribuían a un castigo de los dioses por los pecados de los seres humanos. Se buscaban chivos expiatorios, y, entre ellos, por supuesto, los judíos, las brujas, los magos, todos aquellos que eran distintos y constituían alguna forma de marginalidad. ¡Cuántas hogueras y víctimas causaba la ignorancia!
Tucídides es el 1er. historiador que describe, en la Historia de la Guerra del Peloponeso, con rigor y sin atribuir responsabilidad alguna a los dioses, la peste que destruyó Atenas el año 430 antes de la era cristiana. Desde entonces, hay documentos históricos que dan cuenta de esos periódicos cataclismos humanos que van devastando todas las civilizaciones conocidas, desde las más estables y firmes, como el Imperio Romano en tiempos de Marco Aurelio (una de las víctimas de la calamidad) y el Imperio Bizantino, del emperador Constantino, destrozado por la peste bubónica, hasta una Edad Media arrasada por el cólera, el tifus, la disentería, la fiebre amarilla y otras pestes. Y, cabría añadir, luego de largos años, por los jinetes mongoles que invaden Europa no sólo con cuchillos en busca de gargantas sino que traen en sus alforjas todas las enfermedades y pandemias asiáticas que siembran por doquier las famosas "pestilencias" de las que nos hablan las novelas de caballerías. En el centro de Europa se llega a inventar, en aquellos años terribles, al "jinete apocalíptico" que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, repartiendo las enfermedades que acaban con la gente y mandan sus almas a quemarse en el infierno. La geografía de las ciudades se transforma en función de las pandemias, pues los sobrevivientes de cada oleada de las epidemias se adaptan a esos cambios y fundan nuevos pueblos y ciudades, huyendo de los desconocidos e invisibles agentes del diablo que, como es el caso de la lepra, destruyen poco a poco el organismo de las personas infectadas, antes de matarlas. El paso del tiempo no admite sosiego para los habitantes de Europa; con las pestes estallan "las supersticiones y dislates". Pero, también, se incrementa el espíritu religioso y muchas de las largas procesiones que todavía recorren las calles europeas nacieron para combatir con las oraciones de los creyentes y sacerdotes y pastores los "castigos del cielo" que llegaban a la Tierra en forma de enfermedades colectivas.
El cambio de clima suscita a veces trastornos espectaculares en la vida de las ciudades. Así ocurre durante los 5 siglos que se conocen como "la pequeña Edad del Hielo", tiempos en los que se llegó a decir que era imposible comprender las variantes entre las temperaturas cálidas y las heladas que vivía Europa, y en las hambrunas que aquellas provocaban, como ocurrió entre 1315 y 1316, en que los países europeos quedaron literalmente diezmados por los súbitos trastornos de la atmósfera. Murieron tantos miles de familias como en las peores pandemias que se recuerdan.
Mario Vargas LlosaCayó el telón mil años. Hasta que, en la Italia del siglo XV, comenzó el redescubrimiento de los escritos clásicos. A eso llamamos Renacimiento. Con el arte clásico, se recuperó la ciencia. Las bases fueron puestas por Roger Bacon, Galileo le dio el lenguaje de las matemáticas y la Reforma encabezada por Lutero abrió mayor, no completa, libertad a los "filósofos naturales".
La ciencia es una invención de Occidente, como los Derechos Humanos, la libertad individual o la democracia. Su mayor grandeza es su continua revisión. Ptolomeo hizo ciencia, errónea, pero ciencia, cuando explicó los movimientos planetarios por lo que llamó ciclos y epiciclos: unas cósmicas esferas de cristal que daban vueltas. La primera explicación materialista en la historia humana conocida, y sólo conocemos la escrita, la dio Demócrito: el universo consta de átomos y de vacío. No hay más: ni dioses ni espíritus. Átomos y vacío generan leyes y fuerzas que nos dan el espectáculo del cosmos.
Para que haya ciencia debe haber -necesario pero no suficiente- escritura fonética, alfabeto, símbolos por sonido o sílaba. No hay otra manera de transmitir el conocimiento sin el efecto bien conocido por los psicólogos sociales de "teléfono descompuesto": una frase dicha por una persona y transmitida a otras veinte llega absolutamente distorsionada. Y más difícil: diga con dibujitos en una estela o muro: "La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado". Ah...
A principios del siglo XX, la antropología entró en una crisis, un laberinto sin salida, llamado "relativismo cultural". Muy en resumen nos dice que toda cultura es tan buena como otra y en todas hubo ciencia. De ahí se colige que tanto arte hay en una kimono de seda bordado con hilos de plata, como en una falda hawaiana de hojas; el Taj Mahal es tan bello como una choza de palma de una tribu en Samoa; y la medicina de los brujos de Buru no ocasiona los daños de los grandes hospitales que, como todos sabemos, sólo sirven para diseminar enfermedades.
Bien, esto, que es absolutamente idiota, se lo creen los relativistas culturales. Tienen un profeta llamado Paul Feyerabend, por cierto más serio que ellos, del que se puede decir, parodiando a Churchill, que pocas veces un solo individuo ha hecho tanto daño a tantos cerebros en apariencia normales.
Dice en Against Method (1975): "La ciencia está mucho más cercana al mito de lo que una filosofía científica está preparada a admitir. Es (la ciencia) una de las muchas formas de pensamiento que han sido desarrolladas por el hombre, y no necesariamente la mejor".
Según este filósofo, la ciencia es una religión, puesto que descansa en dogmas que no pueden justificarse racionalmente... ¿Ya es suficiente? Si algo no tiene dogmas es la ciencia: la gravitación según Newton era una fuerza, según Einstein es una curvatura del espacio, y la teoría de las cuerdas tiene propuestas más extrañas: la ciencia está siempre en revisión.
Le respondió así el premio Nobel de física Sheldon Glashow: "Creemos que el mundo es conocible, que hay reglas simples que gobiernan la conducta de la materia y la evolución del universo... y que cualquier extra-terrestre con inteligencia, en donde sea que esté, desarrollaría los mismos sistemas lógicos como los que tenemos para explicar la estructura de los protones y la naturaleza de las supernovas".
Hay una duda que a muchos nos atrae: ¿Y si fuéramos respecto del universo como nuestro inteligente perro respecto de una grabación digital de las Variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Gould? Pero eso no haría a la ciencia tan relativa como las religiones: a cada quien la suya. Sólo pondría un límite por siempre oculto. Un magnífico panorama de este debate lo da El fin de la ciencia, John Horgan, Paidós.
Luis González de Alba
(v.pág.31 del periódico Público del 14 de febrero de 2010).
La Orden de San Benito es una de las más antiguas de la cristiandad, pues la fundó en el año 529 San Benito de Nursia, proclamado Patriarca de los monjes de Occidente, quien estableció entonces el monasterio de Monte Casino y ahí escribió la regla de la orden; se le considera "el más grande de los legisladores monásticos". Fue el paso siguiente en el ámbito de la Iglesia latina después de la época de los Padres del Desierto, en su mayoría orientales, de vida eremítica o cenobítica, pero en principio autónomos, sin reglas comunes ni votos, e independientes de las jerarquías locales.
A lo largo de todos los siglos de su existencia la orden benedictina se fue diseminando por el mundo, pero primero civilizó Europa. Sus monasterios fueron como estaciones o centrales eléctricas que con su generación de energía tanto espiritual como económica e intelectual permitieron "electrificar" el continente.
Montalembert, en Los monjes de Occidente, cita entre muchas otras aportaciones de los hijos de San Benito el arte de aclimatar los frutales delicados y de hacer productivos lo granos, de criar abejas y de fabricar cerveza con lúpulo, el descubrimiento de la fecundación artificial de los peces y la creación de las queserías de Parma. Sembraron de viñedos las colinas de Borgoña y el valle del Rin. Los actuales agricultores les deben más de uno de los métodos que aún usan.
Las abadías medievales eran un motor económico, una casa de beneficiencia, un organismo social.
San Benito dispuso que tuviesen tierras, agua, molino, de manera que pudieran sostenerse mediante el trabajo de los monjes. Pero también bibliotecas y scriptoria, donde se llevaban a cabo trabajos no manuales pero no menos importantes: el estudio, la escritura y la copia de textos. Fueron los benedictinos quienes se dedicaron a mantener el legado de las civilizaciones antiguas, y de ellos recibió el Renacimiento la mayor parte de los textos clásicos. Sólo con eso se echa por tierra la absurda afirmación de que Occidente "redescubrió" gracias al islam (la religión más antiintelectual que hay...) a los maestros de la antigüedad; ¿cómo entender entonces que tantos monjes copistas se hayan deslomado durante siglos haciendo abundantes copias de sus obras? Paciencia de benedictino...
La orden alcanzó su cenit en el siglo XII, cuando tenía tan sólo en Francia cerca de 2,000 abadías y unos 200 prioratos, mientras que en toda Europa eran alrededor de 100,000 monasterios.
Los benedictinos, con un horario estricto, dedicaban 8 horas al trabajo cada cual en su oficio, 8 a la oración con la misa y las 7 horas canónicas (que empiezan a la una y media o dos de la mañana con los maitines, luego vienen laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas), 8 al descanso. Ahora que afortunadamente ha recuperado popularidad el canto gregoriano (aunque tristemente más en el marco laico que en el eclesiástico), hay que agradecer a los benedictinos el haber mantenido esa tradición por más de un milenio y medio como parte de su oración diaria.
María PalomarEl Islam nació a partir de las premisas del profeta Mahoma entre los años 610 y 632. Islam significa sumisión a los designios de Dios, Alá.
Desde la muerte del profeta el mundo islámico se dividió en sunitas y chiitas; los sunitas siguen el Corán y el Suna, y se guían por las directrices de Kalifs, descendiente del profeta. La mayoría de la comunidad islámica es sunita en un 85%. Los chiitas son seguidores de Ali, primo y suegro de Mahoma quien fue el 4o. Califa. Creen que Mahoma designó a Ali como su sucesor.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de JaliscoFlavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2012).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de mayo de 2012).
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 27 de enero de 2013).
El magnífico libro Las Cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf, se enfoca en cómo vivieron los musulmanes esta serie de batallas por casi 200 años.
Hacia la 2a. mitad del siglo XI, los turcos -que previamente se habían convertido al islam- ocuparon territorios cercanos a Constantinopla, hoy Estambul, así como regiones de medio oriente, incluido Jerusalén. Alejo, el emperador bizantino, preocupado por considerar el avance de los musulmanes como una amenaza al cristianismo, convocó al papa Urbano II a apoyarlo para repeler a los invasores. El papa llamó a miles de seguidores -con la promesa de salvar sus almas- a retomar Tierra Santa de la ocupación musulmana. De esta forma, en 1096 comenzaron las Cruzadas.
Esta interesante obra describe cómo después de algunos tropiezos, la 1a. invasión organizada fue un éxito militar para los "frany" -como llamaban los árabes a los cruzados- ya que llegaron a Jerusalén y la tomaron en 1099.
En su paso hacia la Tierra Santa, aprovechando divisiones entre los musulmanes, los frany sitiaron Antioquía y después de un duro asedio, el encargado de defender las torres de protección, quien se había enemistado con Yaghi Siyan, el señor musulmán de la ciudad, los dejó pasar abriendo ventanillas para que treparan con cuerdas. Cuando entraron los europeos, Yaghi Siyan huyó y cabalgó durante horas hasta que perdió el conocimiento. En la ciudad, los invasores degollaron a hombres, mujeres y niños que trataban de escapar por los callejones.
Después sitiaron Maarat, una ciudad que carecía de ejército y que sin embargo resistió durante 2 semanas enteras enfrentando valientemente a los invasores, arrojándoles incluso panales de abejas desde las murallas. A pesar de que los frany aceptaron perdonar la vida de los sitiados si dejaban la defensa, una vez adentro masacraron familias y realizaron terribles actos de canibalismo.
Posteriormente, presas del miedo, los árabes optaron por dejar pasar a los cruzados por su territorio en lugar de enfrentarse a ellos en cruentas batallas. Los frany, sin embargo, aún encontraron fuerte resistencia en Jerusalén y una vez dentro, cometieron actos de genocidio en contra de los musulmanes, saqueando la ciudad. A los judíos, reunidos dentro de un templo, les cerraron las puertas y les prendieron fuego.
Por esto y más, los europeos eran considerados bárbaros por la mayoría de los habitantes de la región, que en estos tiempos contaban con grandes adelantos en diversas ramas del conocimiento. No obstante, debemos reconocer que también por el lado musulmán se dieron actos de enorme crueldad, así como una continua desorganización y traición entre sus mismas facciones.
Durante décadas llegaron nuevos cruzados mientras otros regresaban a Europa. También existieron brotes contra-ofensivos que no lograron modificar de manera sustancial el estado de la dominación, hasta que llegaron las figuras de Zangi, Nur al-Din y posteriormente Saladino, importantes líderes musulmanes que con sus acciones fueron decisivos en el proceso de recuperación de los territorios ocupados.
De estos personajes, quien más me llama la atención es Saladino, personaje que logró unificar a los musulmanes para expulsar a los invasores y tomar Jerusalén en 1187. Era un inteligente estratega militar que con decisión y visión de estado logró sus objetivos, además de ser una persona íntegra, austera, que predicaba con el ejemplo, generoso y muy sensible al dolor humano.
Saladino tomó la Ciudad Santa bajo una posición de fuerza, pero con un tono negociador que permitió solicitar un rescate por sus habitantes para no derramar sangre: de hecho, liberó del pago a personas sin recursos e incluso distribuyó bienes a viudas y huérfanos frany antes de que partieran de Jerusalén. Respetó los templos cristianos y ofreció a sus seguidores la posibilidad de peregrinar a Tierra Santa cuando lo desearan.
Posteriormente tuvieron lugar nuevas cruzadas, con desenlaces menos trascendentes, hasta que en 1291 se expulsó a los últimos frany de territorio musulmán.
Las cruzadas terminaron hace 7 siglos, pero estas batallas siguen presentes en la mente y las acciones de millones de musulmanes, lo que tiene una influencia importante en su cultura y en el desarrollo social y político de sus países. Sólo hace falta ver un noticiero o leer cualquier periódico para constatar que las consecuencias de este odio ancestral las vivimos hasta nuestros días.
Los reveladores puntos de vista que expone este libro son fundamentales para entender la relación que tienen estos pueblos con el resto del mundo.
Ricardo B.Salinas PliegoEl 7 de octubre de 1571, a la entrada del golfo de Corinto, frente a Lepanto, las fuerzas de la Santa Liga lograron destruir la flota otomana, que con su creciente control del Mediterráneo amenazaba a Europa entera. Fue la mayor batalla naval del siglo XVI. La coalición encabezada por don Juan de Austria comprendía las escuadras española, pontificia (a cuyo mando estaba el almirante Marco Antonio Colonna), genovesa, veneciana, la de los caballeros de Malta y la del ducado de Saboya. Con la victoria cristiana se rompió en la mentalidad de la época el mito de la invencibilidad de las armas del sultán. Sin duda es un hito en el surgimiento de la conciencia europea.
Si bien seguiría habiendo durante siglos batallas, contragolpes, conquistas y reconquistas por ambos bandos, Lepanto marcó un antes y un después, un punto de inflexión en la historia.
María PalomarEntre mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII, en Europa empezaron a proliferar una serie de instituciones educativas que hoy en día nos resultan familiares, pero que en aquel entonces eran una novedad: las universidades. Se da prioridad en fundación a la Universidad de Bolonia en Italia, fundada por el emperador Federico I Barbarroja entre 1155 y 1158. En París, a mediados del siglo XII, muchos maestros como el célebre padre Abelardo, ya enseñaban retórica y dialéctica.
La Universidad de Oxford, puede situarse en 1163, y la de Cambrigde en 1209; la de Palencia en 1212, y la de Salamanca en 1218. La de Montpellier y Toulouse en Francia, y en la de Padua y Nápoles en Italia, por esos mismos años. A principios del siglo XIV surgen las universidades de Valladolid, Lisboa, Lérida, Avignón, Orleans y Perusa, a las que siguieron los centros de estudio de Heidelberg, Colonia y Glasgow. Hacia el año 1500, contaban en Europa 60 universidades.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía LetrasFlavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de marzo de 2009).
La reputación de los gatos se vio dañada en la década de 1200, cuando el papa Gregorio IX, al librar una guerra cultural contra los símbolos paganos, los calificó como siervos de Satanás. Debido a esto se aniquilaron miles de mininos -especialmente negros- en toda Europa. Algunos historiadores dicen que hubo una consecuencia negativa, pues quizá gracias a esto proliferaron los roedores portadores de enfermedades que transmitieron la peste bubónica en 1348.
(V.pág.130 de la revista Selecciones de noviembre de 2017).


La creencia de que en América no hubo caballos sigue extendida a pesar de que la arqueología ha encontrado osamentas de sus variedades americanas. Los pueblos americanos, con todo y que en las artes alcanzaron altas cumbres como el diseño de Teotihuacán, murales y esculturas de maravilla, no tuvieron una "edad de bronce" que, alrededor del IV milenio antes de nuestra era, sustituyó las hachas, puntas de piedra y cuchillos, propias del neolítico, por armas de bronce -aleación de cobre y estaño más dura que esos metales- en el área mediterránea de Europa y Asia Menor. Luego siguió una "edad de hierro" por el año 1,500 a.C.
El bronce y luego el hierro permitieron no únicamente mejores armas, sino la invención del arado en Egipto. Faltaba una bestia de tracción. En el sureste asiático fue el llamado búfalo de agua. A la domesticación del caballo con fines de tracción, transporte y guerra se le han dado muy diversas fechas, algunas que se remontan 30,000 años y hablan de domesticación por los neandertales. En la cueva de Lascaux, Francia, hay representaciones pictóricas de una especie de caballo, hoy extinguida, pero no de su empleo por los humanos primitivos. Se calculan unos 20 mil años a los murales de Lascaux y por lo mismo resulta impresionante la conservación de las pinturas que incluyen rojos muy vivos.
El caballo salvaje, como los humanos y otras especies, debió salir de Asia y pasar a América por el puente de Bering que unía lo que hoy son Siberia y Alaska. El caballo americano fue exterminado por los humanos: se los comieron. Entre los misterios de los pueblos americanos hay dos: que hayan creado juguetes con ruedas, pero no la hayan empleado para hacer una carretilla, como se les ocurrió a los egipcios, y no hayan intentado domesticar al caballo para transporte, tiro y guerra.
Vera Warmuth, del departamento de Zoología en la Universidad de Cambridge, sostiene: "Nuestra investigación muestra con claridad que la población original que funda el caballo doméstico se origina en el oeste de la estepa euroasiática, un área donde se han encontrado las primeras evidencias de caballos domesticados. La dispersión de la domesticación del caballo fue diversa a la domesticación de otros animales en que las manadas se incrementaron con caballos salvajes de la región en una escala sin precedente".
El gran número de linajes femeninos había hecho pensar que la domesticación había ocurrido en varios lugares distintos. Los análisis de Cambridge explican esta variación de las hembras sin invocar múltiples domesticaciones, concluye Warmuth.
Sus investigaciones "proveen la primera evidencia genética para explicar la domesticación geográficamente restringida a la estepa euroasiática, y muestran que la enorme diversidad de las hembras es resultado de posteriores introducciones de manadas salvajes en las domésticas".
El empleo del caballo para la guerra, como ocurrió durante la Conquista de América, exigió una innovación mongola: el estribo. Solo apoyando los pies en estribos el jinete puede atacar puesto en pie. El carro de guerra fue la aplicación bélica de la rueda.
Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 13 de mayo de 2012).
La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2012).
Los cronistas de Indias registraron el estupor de los conquistadores ante la frecuencia con la que los indígenas se bañaban; desde entonces han sido los indios y más tarde los esclavos africanos, quienes han transmitido a los latinoamericanos sus costumbres de higiene... La fe cristiana desconfiaba del baño que se parecía al pecado porque daba placer. En España, en tiempos de la Inquisición, quién se bañaba con alguna frecuencia, estaba confesando su herejía musulmana y podía acabar sus días en la hoguera... Quien haya visitado esa fiesta del agua que es la Alhambra de Granada, podrá constar que la cultura musulmana es una cultura del agua, desde los tiempos en que la cultura cristiana negaba toda agua que no fuera la de beber. En realidad, la ducha se popularizó en Europa, más o menos al mismo tiempo que la televisión.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía LetrasEn el curso del siglo XVI las colonias volcaron sobre España más de 16,000 toneladas de plata. En el siglo siguiente, otras 26,000 toneladas, y en el siglo XVIII más de 39,000 toneladas. El efecto de esta marea de plata que invadió primero a España y luego un país tras otro fue extraordinario. La excepcional liquidez así creada en el mercado internacional favoreció el desarrollo imponente del comercio intercontinental.
Carlo M. CipollaPero el carácter esencial de la institución no había variado. Todavía era esencialmente un cuerpo autoritario, represivo, penal, irremediablemente propenso al secreto e injusto a causa de sus procedimientos.
En una institución como la Iglesia Católica Romana, organizada sólidamente de acuerdo con el antiguo modelo imperial, implacablemente centralizada, esta institución inquisitorial no sólo ejercía un poder enorme, sino que era símbolo de todos los escándalos de siglos: la caza de brujas, la persecución a los judíos, la quema de libros y de herejes, las impías alianzas entre la Iglesia y los colonizadores.
Morris West
(v.pág.234 de "Lázaro", Javier Vergara Editor, Argentina, 1990).
Con él se transformó la estructura y el sentido de una religión, pero también, activó los estratos más elementales de una forma de vivir y hacer cultura: perfiló en gran medida los valores del hombre moderno.
Disentir y proponer es una actitud natural para quien se dice moderno, como moderno se debió sentir Lutero, al ejercer un simple derecho de libertad. Oponerse a la mentira y a la extorsión oficiales y separando el dinero del credo.
Martín Almádez
(v.pág.10-B del periódico El Informador del 2 de mayo de 2011).
Los salvados ofrecieron a los salvadores una fiesta de Acción de Gracias que fue celebrada en la aldea inglesa de Plymouth, que poco antes se había llamado Patuxet, que fue una aldea indígena devastada por la viruela, la difteria, la fiebre amarilla y otros obsequios venidos de Europa. Ése fue el primer día de Acción de Gracias en honor a los indios.
Cuando los venidos en el Mayflower invadieron las tierras indígenas merced a su depredatorio e innato espíritu de conquista, llegó la hora de la verdad. Los invasores, que se llamaban a sí mismos santos y también elegidos, dejaron de llamar nativos a los indios, a los que en adelante llamaron cristiana y agradecidamente con el sobrenombre de salvajes.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de julio de 2010).

Está claro: estas medidas sociales, por rigurosas que sean, no pueden por sí solas prevenir una pandemia o modificar su curso. Pero sí que pueden retrasar los efectos y ayudar a reducir las tasas de contagio y el número final de muertes. O dar tiempo para producir y distribuir vacunas y medicamentos. Howard Markel y su equipo, autores del estudio (American Medical Association, 2007), toman datos de la mayor pandemia registrada en la historia (murieron 40 millones de personas, incluidas 550,000 en Estados Unidos) y exprimen la experiencia. Comparan las medidas sociales tomadas por las ciudades estadunidenses, cuáles fueron, cuándo se iniciaron, cuánto duraron, con qué resultados. La clave fue la combinación adecuada de medidas: cierre de escuelas, aislamiento de enfermos, cuarentena doméstica de personas en contacto con enfermos, prohibición de aglomeraciones. Y hacerlo a tiempo. Y por suficiente tiempo.
Otro buen artículo, de la revista Nature ("Estrategias para mitigar una pandemia de influenza", de Neil M. Ferguson y equipo, julio de 2006), establece un modelo matemático que simula una epidemia y explora un panorama de intervenciones. Ellos encuentran que las restricciones de viajes no son adecuadas para retener el contagio; que el cierre de escuelas durante el punto más álgido de la pandemia puede reducir afectación, pero tiene poco impacto en la tasa acumulada de incidencia; que el aislamiento de casos y la cuarentena, si fueran viables, tendrían un impacto significativo, y que un tratamiento adecuado puede reducir la transmisión, pero sólo si los antivirales se administran antes de un día de que el enfermo haya presentado los síntomas. Algo se sabe de todo esto.
Luis Petersen Farah
(v.pág.14 del periódico Público del 3 de mayo de 2009).
Norberto Alvarez Romo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de octubre de 2009).
Primera: Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y carece de respeto por los mayores de edad, resultando nuestros hijos auténticos tiranos que no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, respondiendo groseramente a sus padres, comportándose con maldad...
Segunda: Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder. Y no la tengo, porque esta misma juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible...
Tercera: Nuestro mundo llegó a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin no puede estar muy lejos y...
Y cuarta: Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son ociosos y malhechores. Jamás serán como la juventud "de antes". La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura...
El público que le escuchaba, después de estas 4 citas, quedó muy satisfecho dando su aprobación asentando con sus cabezas los concurrentes a cada una de las frases dichas.
Entonces, tras del batir de las palmas de los asistentes, vino por parte del conferencista la revelación sobre del origen de las cuatro frases mencionadas, una por una, dejando con pasmosa claridad el sentido de realidad que en su momento y tiempos tuvieron cada una de ellas al corroborar que:
La primera frase es, ni con más ni con menos, de Sócrates, (470-399 A.C.).
La segunda frase es de Hesíodo, (720 A.C.).
La tercera frase se le atribuye a un sacerdote del año 2000 antes de Cristo.
La cuarta frase, estaba escrita en un vaso de arcilla encontrado en uno de los descubrimientos en las ruinas de Babilonia, -la Bagdad actual-, con más de 4,000 años de existencia...
¡Toma del frasco, Carrasco...!
Así, luego de un breve silencio, al tiempo mismo que miraba a los ojos a los integrantes de la audiencia, el médico conferencista inglés, como punto final a su intervención, simple y llanamente dijo: "Padres y madres de familia: ¡relájense, pues siempre ha sido así...!".
Dando con toda sencillez y cortesía las gracias, se retiró...
Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de diciembre de 2011).
La venta de esclavos provenientes de África Occidental, ha sido la más inhumana y redituable actividad comercial de los imperios europeos reputados como cristianos. Inglaterra fue la gran campeona de la compra y venta de carne humana. Holanda tenía, sin embargo, más larga tradición en el negocio, porque Carlos V le había traspasado el monopolio del transporte de negros a América, tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos allende el Atlántico. En cuanto a Francia, Luis XIV, el Rey Sol, compartía con el Rey de España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea fundada en 1701 para el tráfico de esclavos hacia América. Entre los albores del siglo XVI y la agonía del XIX, varios millones de africanos atravesaron el océano para talar bosques, cortar caña de azúcar, plantar algodón, cultivar y cosechar café y tabaco y rastrear los cauces en busca de oro. ¿A cuántos Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Se calcula que hasta principios del siglo XIX, habían llegado sólo a Brasil 6 millones de africanos.
Para entonces, Cuba era un mercado de esclavos tan grande como lo había sido antes todo el hemisferio occidental. La Reina Isabel I de Inglaterra era socia comercial del pirata John Hawkins, uno de los más grandes traficantes de esclavos. Un siglo después, el duque de York marcaba con hierro candente sus iniciales (D.Y.) en la nalga izquierda o el pecho de los tres mil negros que anualmente conducía su empresa hacia las islas del azúcar... Inglaterra, la gran traficante de esclavos, por no sé qué extraños escrúpulos de humanidad, prohibió la esclavitud el 8 de agosto de 1845...
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de JaliscoSeis son, según el profesor de Harvard, las razones que instauraron aquel predominio: la competencia que atizó la fragmentación de Europa en tantos países independientes; la revolución científica, pues todos los grandes logros en matemáticas, astronomía, física, química y biología a partir del siglo XVII fueron europeos; el imperio de la ley y el gobierno representativo basado en el derecho de propiedad surgido en el mundo anglosajón; la medicina moderna y su prodigioso avance en Europa y Estados Unidos; la sociedad de consumo y la irresistible demanda de bienes que aceleró de manera vertiginosa el desarrollo industrial, y, sobre todo, la ética del trabajo que, tal como lo describió Max Weber, dio al capitalismo en el ámbito protestante unas normas severas, estables y eficientes que combinaban el tesón, la disciplina y la austeridad con el ahorro, la práctica religiosa y el ejercicio de la libertad.
Tiene muchos aspectos originales, como su tesis, según la cual la difusión de la forma de vestir occidental por todo el mundo fue inseparable de la expansión de un modo de vida y de unos valores y modas que han ido homogenizando al planeta y propulsando la globalización. Por eso, con argumentos muy convincentes Niall Ferguson sostiene que la promoción del pañuelo y el velo islámicos no es una moda más, sino forma parte de una agenda cuyo objetivo último es limitar los derechos de la mujer y conquistar una cabecera de playa para la instauración de la sharia. Así ocurrió en Irán tras la Revolución de 1979 cuando los ayatolás emprendieron la campaña indumentaria contra lo que llamaban la "occidentoxicación" y así comienza a ocurrir ahora en Turquía, aunque de manera más lenta y solapada.
Las críticas de Niall Ferguson al mundo occidental de nuestros días son muy válidas. El capitalismo se ha corrompido por la codicia desenfrenada de los banqueros y las élites económicas, cuya voracidad, como demuestra la crisis financiera actual, los ha llevado incluso a operaciones suicidas, que atentaban contra los fundamentos mismos del sistema. Y el hedonismo, hoy día valor incontestado, ha pasado a ser la única religión respetada y practicada, pues las otras, sobre todo el cristianismo tanto en su variante católica como protestante, se encoge en toda Europa como una piel de zapa y cada vez ejerce menos influencia en la vida pública de sus naciones. Por eso la corrupción cunde como un azogue y se infiltra en todas sus instituciones. El apoliticismo, la frivolidad, el cinismo, reinan por doquier en un mundo en el que la vida espiritual y los valores éticos conciernen sólo a minorías insignificantes.
Todo esto tal vez sea cierto, pero en el libro de Niall Ferguson hay una ausencia que, me parece, contrarrestaría mucho su elegante pesimismo. Me refiero al espíritu crítico, que, en mi opinión, es el rasgo distintivo principal de la cultura occidental, la única que, a lo largo de su historia, ha tenido en su seno acaso tantos detractores e impugnadores como valedores, y entre aquellos, a buen número de sus pensadores y artistas más lúcidos y creativos. Gracias a esta capacidad de despellejarse a sí misma de manera continua e implacable, la cultura occidental ha sido capaz de renovarse sin tregua, de corregirse a sí misma cada vez que los errores y taras crecidos en su seno amenazaban con hundirla. A diferencia de los persas, los otomanos, los chinos, que, como muestra Ferguson, pese a haber alcanzado altísimas cuotas de progreso y poderío, entraron en decadencia irremediable por su ensimismamiento e impermeabilidad a la crítica, Occidente -mejor dicho, los espacios de libertad que su cultura permitía- tuvo siempre, en sus filósofos, en sus poetas, en sus científicos y, desde luego, en sus políticos, a feroces impugnadores de sus leyes y de sus instituciones, de sus creencias y de sus modas. Y esta contradicción permanente, en vez de debilitarla, ha sido el arma secreta que le permitía ganar batallas que parecían ya perdidas.
Mario Vargas Llosa
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 13 de enero de 2013).
La Grecia clásica incluía la actual Grecia, las islas en torno y toda la costa de la actual Turquía. Esa costa, llamada Jonia, fue más importante que la parte que ha vuelto a ser griega luego de siglos de dominación turca. Jonia nos ha dado nada menos que a los primeros filósofos: allí está Mileto, la de Tales, quien mostró a la humanidad el camino para encontrar explicaciones naturales a la naturaleza, base de la ciencia; de Mileto es Anaximandro, que al observar que los humanos somos incapaces de alimentarnos sino luego de años, era seguro que proveníamos de animales menos urgidos de cuidados infantiles y no por tanto tiempo... Allí está la esencia de Darwin 25 siglos antes; Heráclito, que nos dice que "nadie se baña 2 veces en el mismo río" y todo es cambio y devenir, nació en Éfeso, ciudad griega muy mencionada en las epístolas y otros escritos del cristianismo primitivo, también Esmirna. Turquía es país de gobierno laico, pero mayoría musulmana y población llegada a finales del primer milenio e inicios del segundo. Hasta los tres órdenes clásicos para los capiteles de nuestras columnas, antes de que el hierro y luego el concreto las hicieron superfluas, nos dan el jónico. Uno de los más bellos poemas de Kavafis se llama precisamente Jonia. Y el griego Kavafis era egipcio. La segunda Roma, erigida por el emperador Constantino, el primero en aceptar (e imponer después) la religión cristiana, fue la capital del Imperio Romano de Oriente que evitaba los largos viajes desde Palestina y Tracia a Roma. Constantino remodeló y dio templos y palacios imperiales un poblado llamado Bizancio, a orillas del Mar Negro, sobre el estrecho por donde entra el Mediterráneo, fue llamada Ciudad de Constantino, en griego Konstantinu Polis, que los españoles, como nunca oyen bien, dejaron en Constantinopla.
A la caída de Roma, en el 476 d. C., la civilización y la ley se refugiaron en el Imperio de Oriente, luego llamado Bizantino. La corte siempre tuvo, en Konstantinu Polis, el griego como lengua oficial. Resultaba una elegancia para los romanos porque, cuando conquistaron Grecia toda la cultura griega fue absorbida por el invasor y el griego se convirtió en el idioma necesario para ser filósofo, poeta, dramaturgo, escultor, arquitecto o estadista: "Grecia vencida venció al vencedor" lo dice todo.
Los turcos, procedentes del centro de Asia, avanzaron hacia el Mediterráneo en la 2a. mitad del 1er. milenio. El Imperio Bizantino fue perdiendo pedazo a pedazo: Palestina, Armenia, Jonia, las islas del Egeo (peleadas también por francos, genoveses, venecianos y catalanes).
A la caída del último reducto, la capital imperial, Konstantinu Polis, en 1453, pasó a llamarse Estambul. Pero tampoco es nombre turco, es la corrupción del griego "a la Ciudad": cuando Atenas ya era sólo un rincón del Imperio Romano de Oriente, luego Imperio Bizantino, la gente iba de compras y negocios a La Ciudad por antonomasia, la capital. Así que no decía "voy a Constantinopla", sino "voy a La Ciudad", en griego stin Poli, transliterando los sonidos; como los griegos hacen b la p después de n, de ahí quedó Stinboli, Stanbul por la u abundante en turco, luego de caer bajo el ejército de Mehmet II. Quienes hablamos español todavía tenemos enormes problemas para pronunciar street, Strasse, stin, stare, y le anteponemos una urgente e: Estambul.
Grecia se independizó en 1821, como México, aunque sólo el extremo sur, el Peloponeso, así que su primera capital no fue Atenas, aún turca, sino Nafplio, coronada por su fortaleza veneciana. Con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, dado que los turcos habían cometido el error de aliarse con los imperios Alemán y Austrohúngaro, los aliados triunfadores también repartieron el turco, llamado Imperio Otomano: Macedonia volvió en parte a Grecia, Bulgaria a los búlgaros, Armenia a los armenios, Siria a los sirios bajo protectorado francés, y Palestina a árabes y judíos bajo protectorado inglés. Todavía no se repone el mundo de ese mal trazado de fronteras: los libaneses se escindieron de Siria, los kurdos quedaron entre 5 nuevas fronteras porque los aliados olvidaron fundar Kurdistán, y la ONU dividió el protectorado inglés en Palestina para la población árabe e Israel para la judía que había estado comprando arena y dunas al pashá de Jerusalén, gobernador turco, y había levantado huertas de cítricos, viñedos, olivares y hortalizas en los kibbutzim, de organización socialista, comunitaria, y al menos una gran ciudad, Tel Aviv, a orillas del Mediterráneo.
Entonces, ahora el problema es convencer a los turcos de que se regresen al centro de Asia o bien a los griegos de que Turquía es un hecho histórico sin retorno. Es el gran conflicto greco-turco. Y el no tan pequeño palestino-israelí.
Los griegos tienen millares de razones para reclamar al menos la costa egea de Turquía, la antigua Jonia, y es que, donde uno escarbe encuentra ruinas griegas. Allí están Troya la prehistórica y Esmirna la clásica y luego cristiana. En Constantinopla (Estambul) tenemos la basílica de Santa Sofía, de la Sagrada Sabiduría, cuya cúpula asombró a la humanidad y retó a los arquitectos hasta el auge de Florencia y el Renacimiento.
Pero los turcos construyeron la mezquita Azul y el palacio del sultán, Topkapi. Hay el resentimiento griego por la derrota de 1922, cuando intentaron recuperar Jonia y Constantinopla, y el odio turco por la invasión griega a Turquía: único fragmento dejado por los aliados a los turcos. El fundador del moderno Estado turco, laico, occidentalizado, con alfabeto latino adoptado a los sonidos turcos en vez del alfabeto árabe en que siguen todas las inscripciones de sus monumentos, Kemal Atatürk, nació en Thesaloniki, hoy en el norte de Grecia, reclamado por Turquía y por una república que fue parte de Yugoslavia, Macedonia. Grecia responde que, por el contrario, toda Macedonia es griega: el más grande conquistador griego, Alejandro Magno, era macedonio y fundó un imperio de lengua y cultura griega, el Imperio Macedonio, que llegó hasta la India, dos mil y pico de años antes de que naciera Atatürk, padre de la república turca.
La actual Alejandría, Alexandrú Polis: Ciudad de Alejandro, quedó en Egipto. A su muerte, Alejandro Magno quien, como dos mil años después Federico el Grande, rey que dio brillo a Prusia, tampoco logró tener hijos con ninguno de sus soldados, dejó repartido su imperio entre sus cuatro generales. A Ptolomeo le tocó Egipto y, dada la habilidad griega (y luego romana) para adaptarse a los pueblos conquistados, fundó la dinastía de faraones que no terminó hasta la muerte de Cleopatra, en tiempos en que moría la República Romana a manos de Julio César y surgía el Imperio que perduraría medio milenio. Federico el Grande hizo lo contrario: dejó la columna central de la futura Alemania unificada.
Si Turquía es un hecho no retroactivo, también lo es Israel. Como lo son Ucrania y la constelación de países en pugna que alguna vez fueron los Balcanes, la Dalmacia romana, luego bizantina, luego otomana, mal pegada por Tito en la breve existencia de Yugoslavia. Se han desmenuzado tantas veces que nos dieron el término balcanización para la constante ruptura de naciones en subproductos cada vez menores.
Luis González de Alba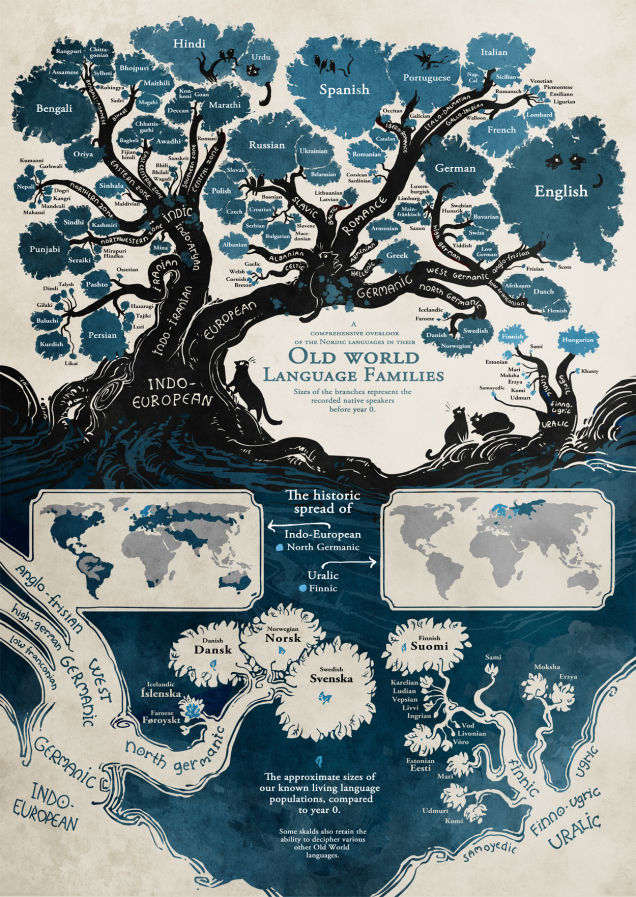
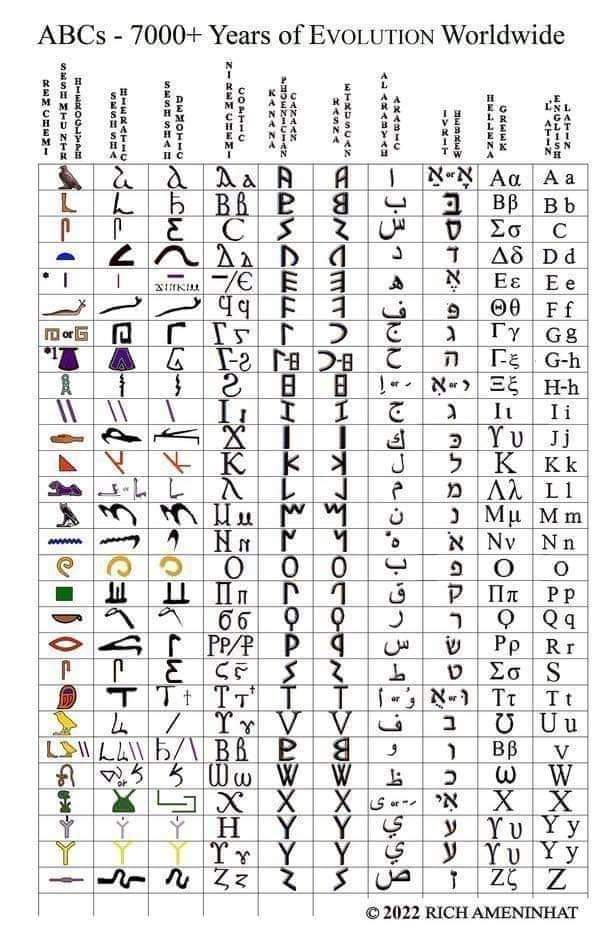
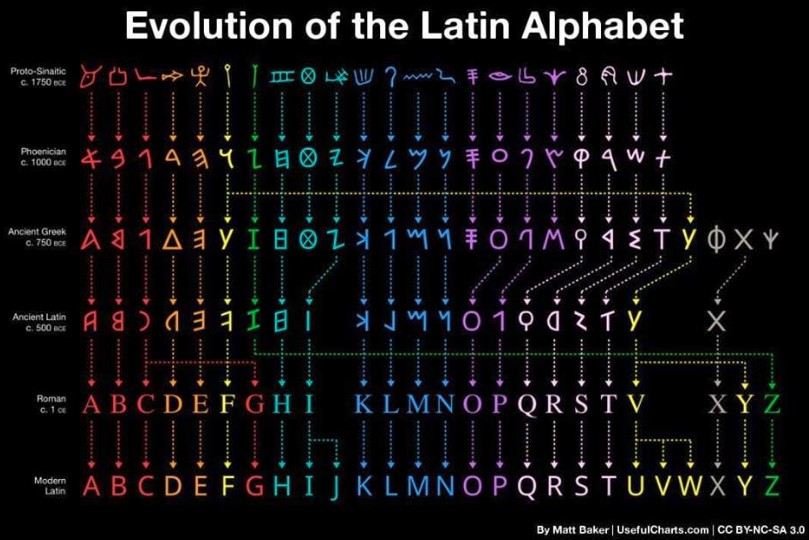
La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias terribles para la humanidad: en poco más de 4 años, murieron cerca de 10 millones de personas y 20 millones más resultaron heridas. Además, se destruyó buena parte de la infraestructura industrial y de comunicaciones en Europa.
Por si esto fuera poco, las duras indemnizaciones impuestas a los vencidos, generaron condiciones adversas que eventualmente resultaron en la segunda guerra mundial.
"Los cañones de agosto" es un espléndido libro de Bárbara W. Tuchman que nos presenta los orígenes de la llamada "Gran Guerra" y describe con detalle las estrategias, los combates y los horrores de las semanas iniciales del conflicto.
En años anteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania buscó un papel protagónico en la política y la cultura europeas, con resultados poco satisfactorios para las ambiciones germanas. El Káiser Guillermo II decidió entonces imponer al continente los valores alemanes por la fuerza, por lo que desarrolló un ejército disciplinado y armas muy sofisticadas para la época.
Por su parte, Francia, humillada ante Alemania porque le arrebató la provincia de Alsacia y parte de Lorena en la Guerra Franco Prusiana de 1871, buscaba obsesivamente recuperar esos territorios.
Es así como, en un entorno con un denso olor a pólvora, se fueron delineando las posibles alianzas. En caso de un conflicto armado, Rusia apoyaría a Francia y el Reino Unido a Francia y a Bélgica. Alemania pelearía, naturalmente, del lado de Austria-Hungría.
En este contexto sumamente volátil, surgió el pretexto ideal para un conflicto armado: el 28 de junio de 1914 asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo.
Un mes después, el mundo contempló el enfrentamiento armado más violento ocurrido hasta ese punto en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial fue el escenario donde se aplicaron, con precisión científica, los métodos de producción masiva y la tecnología de la Revolución Industrial a los conflictos bélicos.
Los alemanes pusieron en marcha el Plan Schlieffen, un proyecto preciso y ambicioso para ejecutar una batalla rápida, que consistía en llevar un ejército muy poderoso a Francia y vencerla en "sólo 6 semanas".
El plan estipulaba que, una vez derrotada, se movilizarían al frente oriental a acabar con Rusia, que tardaría las mismas 6 semanas en movilizarse y representar una amenaza para Alemania. Tan seguros estaban los alemanes de la guerra relámpago, después conocida como "Blitzkrieg", que el Káiser comentó que su ejército "estaría de regreso en casa antes de la caída de las hojas", en el otoño.
Para llegar a Francia los alemanes pasaron por Bélgica, que contaba con un ejército poco preparado, sin armamento sofisticado -parte del arsenal fue fabricado por Alemania, que naturalmente retrasó los envíos.
No obstante, Bélgica ofreció una resistencia valiente a los alemanes. Incluso la población civil, enfrentando enormes sacrificios, participó con francotiradores, barricadas y destrucción de infraestructura para defender a su patria invadida.
Sin embargo, para evitar que la población belga entorpeciera su avance, los alemanes actuaron con enorme crueldad contra la población. En este proceso atroz, asesinaron a hombres, mujeres y niños, en muchos casos simplemente elegidos al azar y a su paso destruyeron ciudades y monumentos históricos; incendiando casas y edificios. La superioridad del ejército alemán era tan evidente que, para el 20 de agosto, ya había destruido Lieja y ocupado Bruselas, para dirigirse a París.
Los alemanes avanzaron con decisión en Francia, dominaron amplias zonas, incluyendo importantes regiones industriales del norte del país, y lograron fuertes bajas en el ejército galo.
Para tener una idea de la catástrofe para Francia, a fines de agosto, 1.25 millones de soldados franceses se encontraban en combate en diversos frentes, y en sólo 4 días 140,000 de ellos perdieron la vida.
Por su parte, los alemanes enfrentaron el grave problema de tener 2 frentes abiertos: los rusos llegaron a Prusia Oriental a fines de agosto, por lo que el Kaiser decidió transferir miembros clave desde el frente occidental para combatirlos, aún a costa de debilitar sus esfuerzos en Francia.
A principios de septiembre, el ejército alemán se acercó a menos de 70 kilómetros de París, y el presidente francés tuvo que mudar los poderes de la república a Burdeos.
Sorpresivamente, en la batalla del Marne entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914, los aliados -franceses e ingleses- replegaron a los alemanes, lo que hizo fracasar definitivamente al Plan Schlieffen, cambiando el curso de la guerra.
Lejos de ser un conflicto corto, duró más de 4 años. Durante largos meses los ejércitos se enfrascaron en crueles batallas para arrebatar unos cuantos metros de territorio al enemigo, a costa de miles de vidas. Esto terminó agotando a los soldados y propició la rendición alemana a fines de 1918, prácticamente por desgaste y cansancio de sus tropas.
Ricardo B.Salinas PliegoCon la primera gran guerra mundial, el mundo quedó dividido en 2 partes. No había ni una sola causa para iniciarla, pero sí hubo una consecuencia: fue una masacre sin precedentes. En el centro del conflicto había una Europa dividida en 2: por un lado estaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia que habían formado la Triple Alianza en 1882. Por el otro lado, Francia, Gran Bretaña y Rusia que se habían unido en 1907, en la conocida como Triple Entente. Había envidia y codicia en ambos lados, que se habían embarcado en una carrera armamentista para mostrar su poderío. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el detonante, pero el conflicto era ya inevitable. A nadie sorprendió que los alemanes declarasen la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Rusia apoyaba a Serbia, un país que había incrementado su poder tras las Guerras de los Balcanes de 1912 y 1913, y que se había convertido en el objetivo del imperio Austrohúngaro aliado de Alemania... Estas alianzas implicaban que cada país firmante debía defender a los demás en caso de guerra, lo cual, unido a la colonización masiva de África, Asia y Sudamérica, arrastró al conflicto a muchas otras naciones. En total, unos 35 países participaron en la contienda. La previsión era que, con tantos ejércitos, la victoria fuese rápida, pero no fue así. La guerra se alargó durante 4 años que arrojaron un saldo de 9 millones de muertos y 29 millones de heridos. Casi un lustro de batallas en luchas de trincheras. La tecnología sirvió para introducir nuevas formas de matar.
La guerra se extendió por tierra, mar y aire. Cuando terminó, muchos dijeron: "Nunca más". Había sido, creían, la guerra que pondría fin a todas las guerras. Sin embargo, en 1939 volvió a desencadenarse otra guerra mundial peor.
El Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. Constaba de 440 artículos que detallaban los castigos a asumir por los germanos.
El texto fue redactado por delegados de 32 países, aunque quienes decidieron su contenido fueron el 1er. ministro británico David Lloyd George, su homólogo francés Georges Clemenceau y el presidente de los E.U., Woodrow Wilson. A Alemania no se le permitió negociar ninguno de los términos, inflexibles y duros, lo que años después propició la Segunda Guerra Mundial. Alemania rechazaría su responsabilidad por la Primera Guerra. El nuevo canciller Adolfo Hitler, se negó a pagar las reparaciones y a cumplir los compromisos del Tratado de Versalles.
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de JaliscoLa palabra "genocida" deriva del griego "genos" (raza), y del sufijo latino "cide" (de caedere, matar). Esta palabra fue inventada en 1944 por Raphael Lemkin, un judío polaco refugiado en Estados Unidos para designar los crímenes cometidos contra los judíos europeos. Este concepto fue utilizado por el tribunal militar de Nuremberg en 1945 que juzgó a los jerarcas nazis condenados por crímenes contra la humanidad. El genocidio es reconocido desde 1948 por la Convención de las Naciones Unidas, y se refiere a crímenes cometidos con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso... Son muchos los ejemplos: La matanza de miles de armenios perpetrada por Turquía en 1915 y que fue reconocida por la ONU en 1985 como genocidio. La matanza en Ruanda en 1994 de 800,000 tutsis... El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia que actualmente juzga el general serbobosnio Ratko Mladic por genocidio cometido en Srebrenica... Mundialmente suman muchos los casos de genocidio que cuentan con el apoyo de la ONU... A partir de 2002, el Tribunal Penal de la Haya es la única corte permanente que juzga a los autores de genocidio. La sentencia contra el exdictador de Guatemala Efraín Ríos Montt, de 80 años de cárcel, es la 1a. vez que se reconoce el genocidio en América Latina...
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de JaliscoGabriel Zaid es inagotable e inabarcable: empresario exitoso, gran poeta, ensayista con visión novedosa sobre temas que van de los impuestos a la educación. Su último libro, Cronología del progreso (Debate) es un alud que asombra párrafo por párrafo. Para dar una idea somera: su último capítulo, que da título al libro, comienza con el Big Bang, hace 13.7 millones de milenios, y avanza por 67 páginas, a una cita por renglón, hasta 2015 y "La nave Kepler descubre el planeta Kepler semejante a la Tierra" (...) 1.2 Origen de la reproducción sexual (...). En millones de años: Hace 200 Origen de la leche y los mamíferos (...) 20 Origen del uso de varas y piedras por aves y mamíferos (...) Años antes de Cristo: 250 Eratóstenes (mi favorito y multicitado) calcula el diámetro de la Tierra...
Hay años de abundancia, como el cercano 1996, con 5 citas, 2004 Zuckerberg funda Facebook (...) 2007 Yoani Sánchez lanza su blog Generación Y (...) 2012 Cursera ofrece cursos universitarios en línea (...) Se confirma la existencia del bosón de Higgs...
Con atención a fechas y nombres se observa una gran dispersión hace milenios y, sin darnos cuenta, al llegar a los últimos siglos estamos leyendo apellidos de múltiple origen pero participantes de una corriente mundial: Occidente. Explicando eso comienza el gran viaje de Zaid:
"El progreso moderno (gradual, histórico y social, no sólo personal) es un mito cristiano tardío. Aparece en el siglo XII y transforma los ideales monásticos en un proyecto para toda la sociedad". San Agustín vivió la agonía, inconcebible, del Imperio Romano. Vivió la desesperanza y puso el futuro en La ciudad de Dios. "El ideólogo del progreso fue Joaquín (c. 1135-1202), abad del monasterio de San Juan de Flor (Fiore), en el sur de Italia". Poco antes había dicho Bernardo de Chartres "somos como enanos montados en hombros de gigantes" (...) Por eso podemos ver más lejos, expresión que ahora le atribuimos a Newton.
Con Joaquín de Fiore "el progreso rebasará los monasterios (...) Así La Ciudad de Dios de vuelve un proyecto de transformación del planeta". Con la minería, atención: no con la agricultura, comienza la vida sedentaria y, también, la nostalgia por el pasado nómada. Otra revisión formidable, De animales a dioses, de Noah Harari, destaca el daño infligido a nuestros cuerpos, evolucionados para saltar por las ramas, correr por praderas recogiendo lo que la tierra ofrece, y luego obligados a encorvarse para plantar, cuidar y cosechar una sola especie vegetal: los dolores lumbares, las deformaciones de columna y la pérdida del libre ir y venir fue el pago que abrevia la sentencia bíblica: Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Pero la ciudad trae la nostalgia por la vida agrícola. Horacio canta: Beatus ille qui procul negotiis... Bendito aquel que lejos de los negocios trabaja sus propios bueyes... Nunca estamos conformes con nuestra época. Eso lo destaca una película de Woody Allen: Medianoche en París.
"El mito del progreso adquirió una fuerza arrolladora, y, desde el siglo XVIII, se volvió una fuerza ciega que ignora sus orígenes y considera evidentísimo y hasta científico lo que realmente es una fe religiosa". De ahí la expansión del dominio europeo por el planeta.
El progreso moral: "El desprestigio de la guerra es un progreso recientísimo, una mutación de la conciencia moral que apareció en el siglo XX". Los himnos patrióticos todavía recuerdan el gozo de ir a la guerra. Pero, "el siglo XX fue tan genocida que acabó siendo un siglo de mayor conciencia moral". Y una llamada de atención para estos días: "Lo deseable es que todo se arregle pacíficamente, pero basta con alguien decidido a usar la fuerza contra los que renuncian a la fuerza (...) para que todo dependa de la fuerza del abusivo". Hay un modelo matemático para analizar estos cálculos: el dilema del prisionero: abusar de la cooperación del otro y arriesgarse a perder todo, o cooperar y arriesgarse a ser el abusado.
La no violencia de Gandhi tuvo éxito porque el enemigo a vencer era el Imperio británico. Inglaterra tuvo la 1a. regulación de la monarquía en su Carta Magna de 1215, enlistada por Zaid, y cortó la cabeza a Carlos I en 1649, casi un siglo y medio antes de la Revolución Francesa; pero ya sabemos cómo habría acabado Gandhi ante Stalin, Mao, Fidel o Chávez-Maduro.
Luis González de Alba
Las historias de los grandes dictadores de derecha y de izquierda del Siglo XX (y Fidel Castro era uno de ellos) no son iguales, ni concluyen de la misma forma, aunque su legado inevitablemente tiene que ser destruido junto con ellos.
Hitler y Mussolini terminaron, el primero, suicidándose en su bunker de Berlín con la ciudad tomada por las tropas soviéticas, el otro fusilado, colgado en una plaza de Milán junto con una de sus amantes. Los 2 dejaron patrias, sociedades, destruidas, divididas. Claro que, hasta el día de hoy, hay quienes siguen añorando a esos personajes brutales, crueles, que terminan fascinando a los historiadores por su banalidad, por la oscuridad de la que surgieron y a la que regresaron con su muerte.
Fueron más inteligentes Stalin o Mao. El gran constructor de la Unión Soviética, el principal triunfador de la Segunda Guerra Mundial, fue un dictador brutal. No fue ni remotamente el principal de los líderes de la revolución rusa, pero los destruyó a todos: el propio Lenin murió muy pronto como para controlar su sucesión de la que pronto se apoderó el más gris y duro de los miembros del buró político. En pocos años acabó con Trotsky, Bujarin, Kamenev, con todos los dirigentes representativos, con los líderes militares del ejército rojo, con cualquiera que pudiera disputarle el poder. Millones murieron en los campos de concentración, en los Gulags. La Segunda Guerra fue ganada por el heroísmo del pueblo soviético y sus grandes generales que llevó a muchos de esos triunfadores como Zhukov, a pagar con el ostracismo y la degradación de su popularidad. Otros lo pagaron con la vida. Stalin murió solo en su recámara: ninguno de sus allegados se atrevía a entrar en la habitación sin su autorización, tanto era el miedo que generaba entre los suyos. Cuando finalmente se decidieron a entrar Stalin estaba muerto.
Mao, a diferencia de Stalin, fue un líder militar y político. La Larga Marcha, la política de alianzas que suscribió, la visión para tomar todo el territorio chino ante la derrota japonesa, le permitió convertirse en un dirigente tan autoritario como indiscutible y temido.
Ni China, ni tampoco la antigua Rusia convertida en Unión Soviética, habían disfrutado de algo similar a la democracia. Tanto Stalin como Mao fueron herederos de la cultura de los zares y los emperadores. Los experimentos sociales que realizaron fueron positivos en algunos pocos casos pero solían terminar con consecuencias terribles. Pero Occidente los cobijó, durante décadas a ambos.
Resulta inexplicable que mientras la revolución cultural estaba acabando con la vida de millones, hundía al pueblo chino en la hambruna, en un movimiento anti intelectual brutal, en París, en México, en muchas partes del mundo, la intelectualidad del 68 levantara el libro rojo de Mao y la revolución cultural como bandera libertaria.
Lo cierto es que Mao, como Stalin, murieron, tuvieron extraordinarios entierros, dignos de zares y emperadores e inmediatamente después, sus sucesores se deshicieron de ellos, de sus políticas y en muchos casos (con en China) hasta de los suyos.
Fidel era distinto. Era el único de todos ellos que había surgido y se había formado en Occidente. Chávez o ahora Maduro u Ortega, fueron, son, caricaturas de Castro, como Kim Il Sung y sus descendientes o el tétrico Pol Pot, lo han sido de Mao o Enver Hoxha y Ceaucescu de Stalin. Hay una diferencia adicional: a Fidel lo sucede Raúl Castro, su hermano incondicional pese a sus diferencias políticas que casi nunca se han exhibido en público.
Jorge Fernández Menéndez¿Sabía usted que las degollinas y descuartizamientos de católicos en la Inglaterra de Enrique VIII y la reina Isabel, y en los Países Bajos de Guillermo de Orange, fueron infinitamente más numerosos que las torturas y ajusticiamientos en toda la historia de la temible Inquisición española? ¿Sabía que la censura de libros en Francia, Inglaterra y Alemania fue tanto o más severa que en España?
La España del Siglo de Oro, cuando la leyenda negra es más activa, era el imperio más poderoso de Europa, y, por cierto, el enemigo obligado de los países que aspiraban a reemplazarlo. Y de las denominaciones religiosas que querían ser las más genuinas herederas de las verdades bíblicas.
Mario Vargas Llosa
Edmund Wilson publicó decenas de libros, artículos, ensayos críticos, polémicas, un largo estudio sobre la literatura de la guerra civil de Estados Unidos, Patriotic Gore, y sus diarios personales, bastante sicalípticos. En toda esa obra extraordinaria destaca To the Finland Station, que lleva como subtítulo Un estudio sobre escribir y actuar en la Historia, aparecido en 1940. Se trata de un libro absolutamente actual, que se puede leer y releer como las grandes novelas, y que, con los años transcurridos desde su publicación, ha ganado encanto y vigor, igual que las obras maestras literarias.
Su propósito es narrar, como lo haría una novela, la idea socialista, desde que el historiador francés Michelet descubrió a Vico y sus tesis de que la historia de las sociedades no tenía nada de divino, era obra de los propios seres humanos, hasta que, dos siglos más tarde, una noche lluviosa, Lenin desembarca en la estación de Finlandia, en San Petersburgo, para dirigir la Revolución rusa. Es un libro de ideas, que se lee como una ficción por la destreza y la imaginación con que está escrito, y la originalidad y la fuerza compulsiva de los caracteres que figuran en él -Renan, Taine, Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Owen, Marx y Engels, Bakunin, Lassalle, Lenin y Trotski- que, gracias al poder de síntesis y la prosa de Wilson, se graban en la memoria del lector como los personajes de Los Miserables, Los hermanos Karamasov o Guerra y paz. Se trata de una obra maestra que, por razones políticas, fue marginada, pese al altísimo valor que tiene desde el punto de vista literario.
La idea socialista es la idea de un paraíso sobre la tierra, de una sociedad sin pobres ni ricos, donde un Estado generoso y recto distribuiría la riqueza, la cultura, la salud, el ocio y el trabajo a todo el mundo, según sus necesidades y su capacidad, y donde, por lo mismo, no habría injusticias ni desigualdades y los seres humanos vivirían disfrutando de las buenas cosas de la vida, empezando por la libertad. Esta utopía nunca se materializó, pero ella movilizó a millones de personas a lo largo de la historia, y produjo huelgas, asonadas y revoluciones, violencias y represiones indecibles, y, además, un puñado de personajes fascinantes que trabajaron hasta la locura por encarnarla en la realidad. El resultado de esta odisea irrealizable fue que, en gran medida, gracias a las luchas que motivó, ella sirvió para corregir buena parte de las injusticias feroces de la vieja sociedad, y para que la clase obrera y sus sindicatos renovaran profundamente la vida social, adquirieran derechos que antes se les negaban, y fueran transformando la economía y las relaciones humanas de manera radical.
Probablemente el hombre más odiado por Lenin fue Eduard Bernstein, el líder de los socialdemócratas alemanes, a quien acusaba de "oportunismo" y "reformismo", palabras terribles en la jerga marxista. ¿Por qué ese odio? Porque Bernstein, en efecto, pasó de revolucionario a reformista, gracias a las concesiones que el poderoso movimiento obrero alemán había ido arrancando a la burguesía: mejores salarios para los obreros, colegios y hospitales, niveles de vida que se confundían con los de la baja clase media, reconocimiento y protección legal para los sindicatos. En este entorno era un delirio seguir postulando la revolución total. Pero Rusia no era la Alemania socialdemócrata. Allí había un Zar y una policía que asesinaban y torturaban a mansalva y campos de concentración en el Polo Ártico, donde los revolucionarios pasaban muchos años si sobrevivían a la hambruna y al frío. Lenin y la increíble Krúpskaya estuvieron detenidos allí. En este contexto, las tesis socialdemócratas de Bernstein no tenían razón de ser, prevalecían las de Lenin: un partido de militantes revolucionarios que exigía "todo el poder" para hacer las reformas que cambiarían la sociedad rusa de raíz y, esto lo añado yo, crearía la sociedad totalitaria más perfecta de la historia. Esta es sólo una de las innumerables rupturas y enemistades que la lucha por la idea socialista generó. Y, acaso, no sea tan luminosa y novelesca como la que separó a Marx y Bakunin, o a Marx y Lassalle. El anarquista Bakunin fue inmensamente popular; en las cárceles perdió los dientes y los músculos, pero no la convicción y caminando por media Europa divulgó -y le creyeron- su doctrina básica: que "la destrucción" era una idea fundamentalmente creativa.
Otras páginas inolvidables en el libro están dedicadas a la extraordinaria amistad que unió a Marx y a Engels; la descripción que hace Edmund Wilson de la generosidad y la entrega de Engels a Marx y su familia, convencido de que éste cambiaría la historia de la humanidad, es imperecedera. Engels no sólo mantiene a los Marx por largos años; llega a escribir las crónicas para el periódico norteamericano que contrató a Marx como colaborador. Es imposible, leyendo este capítulo, no sentir por Engels la misma simpatía y reconocer su discreto heroísmo, como hace Edmund Wilson en páginas conmovedoras. Engels odiaba ser empresario en Manchester y se sacrificó varios años a ese oficio, para que Marx pudiera escribir el primer volumen de El capital. El segundo, fallecido Marx, resultó más difícil de redactar, pese a que éste había dejado muchas notas y fragmentos. Inició la tarea el propio Engels, pero no pudo terminarla, abrumado por la enormidad de la empresa, y la concluyó, finalmente, Karl Kautsky. Todos estos episodios tienen, en el libro de Edmund Wilson, color, gracia, la convicción de que detrás de esos oscuros y minúsculos acontecimientos se daban pasos decisivos para la transformación de la historia humana. No era exactamente así, pero en el libro lo es, y uno de sus grandes méritos es convencernos de ello.
Al mismo tiempo que creaban tipos extraordinarios, fuerzas de la naturaleza, como el anarquista Bakunin y el socialista Lassalle, las luchas sociales iban renovando Europa y los sindicatos y partidos políticos obreros transformaban la sociedad, volviéndola menos injusta. Salvo Rusia, donde, sobre todo el Zar Alejandro III, no hizo nunca la menor concesión y prosiguió con la ferocidad de antaño la persecución de adversarios, moderados o intransigentes. De este modo cavó su propia tumba y embarcó a su país y al mundo en la aventura más ruinosa. Todo esto ocurre en Hacia la estación de Finlandia sin que Stalin adquiera todavía poder ni la revolución haya mostrado su cara más horrible: la liquidación de los disidentes, reales o inventados. En sus últimas páginas Lenin y Trotski son amigos, se respetan mutuamente, y este último acaba de publicar un ensayo vibrante: 1905.
Trotski no tenía la convicción fanática de Lenin, ni estaba dispuesto a los más trágicos sacrificios para sacar adelante la revolución; era más culto y mejor escritor. Pero las revoluciones no las hacen los hombres de cultura sino los revolucionarios y Lenin lo fue en cuerpo y alma, con la ayuda de Krúpskaya, exigiendo a los militantes que no olvidaran un solo instante la idea de la revolución y estuvieran dispuestos a hacer por ella todos los sacrificios.
El libro da cuenta de las teorías encontradas, las rivalidades y enemistades, las vanidades en juego, las intrigas y pellejerías que regulaban la vida de esos grandes hombres, y, al mismo tiempo, cómo, trabajando por la justicia, se iban cuajando las futuras injusticias. Ese equilibrio difícil entre tipos humanos y conductores de masas Edmund Wilson lo resuelve de manera soberbia, destacando, por ejemplo, en el caso de Marx, la miserable vida que él y su familia llevaron viviendo en 2 cuartitos de Soho y la fantástica transformación social de la que aquél tenía la absoluta convicción de ser portaestandarte.
Mario Vargas LlosaHay que remontarnos en la historia e ir hasta el triunfo de la Revolución Rusa en 1917.
Aunque supuestamente ese movimiento derivó de la ideología de Carlos Marx, surgida en Europa en el siglo XIX, en realidad, de no haber sido por la Revolución Rusa de 1917 el marxismo habría sido una doctrina que hubiera quedado en el olvido.
Quien realmente convirtió la visión de Marx en una fuerza poderosa en el mundo fue Vladimir Ilich Ulianov, mejor conocido como Lenin, con el triunfo de la Revolución Rusa que encabezó.
Los bolcheviques llegaron al poder después de que había ocurrido una revolución democrática que había derrocado al absolutismo ruso en marzo de 1917.
Los bolcheviques eran un pequeño partido que se había sumado a ese movimiento y que, sin embargo tuvieron la capacidad para hacerse con el poder meses después, en medio de la crisis producida por la Primera Guerra Mundial.
La visión de Lenin era que lo que él llamaba la democracia burguesa, era sólo una de las vías que habría de utilizar el partido de la clase obrera para hacerse con el poder y establecer la llamada dictadura del proletariado.
La democracia occidental tal y como la conocemos, era, para la visión de Lenin, sólo otra forma de dominación de la burguesía.
La visión bolchevique consideró siempre que la participación en las elecciones y en procesos asociados a la llamada democracia eran un medio.
Enrique QuintanaUna lectura interesante es "A concise economic history of the world", que nos permite conocer los entornos propicios para generar riqueza y asombrarnos con la determinación del ser humano por vencer cualquier adversidad y generar mejores condiciones de vida.
La principal contribución de este libro, escrito por Larry Neal y Rondo Cameron, es el estudio de las causas detrás de los momentos de mayor prosperidad en la historia. En pocas palabras, los fundamentos de la generación de riqueza se relacionan directamente con las libertades económicas y la solidez de las instituciones que la propician.
Mercantilismo vs libertad
Comenzaré con el siglo XVI, cuando surgieron 2 modelos de desarrollo contrastantes, el mercantilismo en España y una economía abierta y competitiva que adoptaron los Países Bajos.
El mercantilismo promovió una interminable regulación gubernamental en la actividad económica, imposición de aranceles para proteger a los productores de la competencia extranjera y la prohibición de exportar metales preciosos. Este modelo tuvo consecuencias desastrosas de largo alcance en el bienestar de los españoles, por lo que ese país llegó al siglo XX en la más profunda pobreza que sólo se resolvió al adoptar un modelo de economía abierta.
En 1er. lugar, la fuerte cantidad de oro proveniente de sus colonias se tradujo en mayor dinero en circulación, lo que generó inflación. Para controlar este efecto nocivo para el bienestar de la población, la autoridad fijó precios máximos a los granos, lo que a su vez provocó escasez del producto e infinidad de tierras ociosas por la baja rentabilidad para cultivarlas. Por si fuera poco, en lugar de crear una unión aduanera en su imperio para facilitar el comercio, Carlos V impuso aranceles generalizados, incluso entre Castilla y Aragón, lo que entorpeció el libre flujo de mercancías y afectó el nivel de vida de todos sus habitantes.
Adicionalmente, para financiar los excesivos gastos de la corte y guerras interminables, tanto Carlos V como Felipe II mantuvieron impuestos elevados. No obstante, dado que la recaudación y el oro de las colonias frecuentemente eran insuficientes para financiar sus excesos, la Corona Española incurría en deuda, que se volvió inmanejable. En 1552, Carlos V suspendió el pago de intereses.
En contraste, los Países Bajos, con escasez de recursos naturales y con una economía dependiente del comercio internacional, se dedicaron a importar materias primas, sin aranceles, y a transformarlas en productos terminados para ser exportados. Este fue el caso de la compra de lana de Inglaterra y la venta al exterior de sofisticadas prendas de tela. Con ello se desarrollaron diversas industrias que compitieron exitosamente a nivel global.
El sector primario se especializó en productos de mayor valor agregado y alta calidad, como quesos, mantequillas y arenques procesados y fue el más productivo del continente. Los Países Bajos también se beneficiaron de la migración, ya que se admitió a trabajadores calificados, entre ellos judíos de España y Portugal y protestantes de Francia, que agregaron valor y encontraron plena tolerancia religiosa. En ese entorno de libertades, esta región del mundo logró una prosperidad envidiable y niveles de bienestar superiores al resto de Europa.
La Revolución Industrial
Encontramos otro episodio de gran dinamismo a partir del siglo XVII en Gran Bretaña, cuando el Parlamento limitó la influencia de la monarquía en la economía y tomó el control de las finanzas públicas, con un sistema fiscal acotado y con menor burocracia. En este contexto, los emprendedores británicos tuvieron mayor libertad de acción, lo que propició la Revolución Industrial.
La productividad rural creció con mejores fertilizantes y la introducción de nuevas técnicas de cultivo, lo que fortaleció los ingresos de los campesinos y permitió generar más alimentos con menos personal ocupado. Ello propició la migración a las ciudades, en donde la gente pudo dedicarse a las manufacturas. Esta industria a su vez encontró mercados para colocar sus productos entre agricultores más prósperos.
La necesidad de transportar mercancías de mayor tamaño, de manera económica y confiable, fue un incentivo para impulsar la eficiencia de la máquina de vapor de James Watt. En 1830 se abrió la 1a. ruta ferroviaria entre Liverpool y Manchester. Al extenderse geográficamente, el ferrocarril promovió industrias como la del acero, madera o materiales de construcción, que a su vez propiciaron nuevas actividades, en un círculo virtuoso de prosperidad.
Se ha discutido mucho acerca de los efectos sociales adversos de esta época, en particular sobre el trabajo de mujeres y niños en la industria, sin embargo, los autores aclaran que se trataba de una práctica añeja en el medio agrícola, que la industria simplemente adoptó -y que eventualmente se eliminó-. También han sido motivo de discusión las condiciones insalubres y de hacinamiento en las nuevas ciudades, en donde tuvo mucho que ver la falta de planeación de las zonas urbanas ante su rápido crecimiento. Entonces no existía el concepto moderno de planeación urbana.
Lo cierto es que la mayor productividad del trabajo, a partir de los avances tecnológicos, propició un incremento gradual en los salarios y una mejora en el bienestar de amplios segmentos de la clase trabajadora en Gran Bretaña durante todo un siglo, entre 1750 y 1850.
El entorno legal que construyó la modernidad
El progreso requirió un marco institucional propicio para la creación de riqueza y un elemento fundamental fue la "Common Law" británica, que protegió la propiedad privada frente a los intereses de la Corona.
Por su parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, derivada de la Revolución Francesa, proclamó como derechos naturales del hombre la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Finalmente, los Códigos Napoleónicos de principios del siglo XIX defendieron la igualdad ante la ley, el Estado laico, autorizaron el cobro de intereses en los créditos y dieron lugar a la sociedad anónima.
En un marco similar de libertades, derivado de su Declaración de Independencia, EU también experimentó un extraordinario crecimiento económico a partir el siglo XIX.
Un ejemplo más de prosperidad ha sido la Unión Europea, que comenzó a gestarse en 1950 y que con el tiempo permitió que mercados crecientes, derivados del libre comercio, generaran mayor especialización y competencia, lo que impulsó los niveles de vida de los europeos, al menos hasta la crisis de 2010, cuyas secuelas permanecen.
En resumen: la libertad es el fundamento de la prosperidad
Para terminar, no debemos olvidar el notable caso de destrucción de valor en la Unión Soviética. A partir de su creación en 1922, el mercado fue sustituido por planes centrales en los que la burocracia determinó cómo resolver los complejos problemas que representa determinar la producción, distribución y consumo de manera eficiente. La planeación central se realizó sin importar los costos y beneficios de los proyectos, su rentabilidad, ni las preferencias de los consumidores o los intereses de los trabajadores.
Esto causó una creciente ineficiencia, desperdicio de recursos, destrucción de riqueza y, naturalmente, un progresivo malestar social. En el campo, por ejemplo, las granjas colectivas no ofrecían incentivos suficientes a los agricultores para alcanzar las metas de producción. De hecho, en la década de los 60, la URSS se convirtió en importador de granos.
Cuando Mikhail Gorbachev tomó las riendas del país en 1985, la economía se encontraba en una profunda recesión que alcanzaba a varias ramas industriales y agrícolas, con un grave rezago tecnológico, lo que constituyó uno de los factores que propiciaron el colapso de la URSS en 1991.
A través de la historia, es clara la correlación entre libertad económica, las instituciones que la impulsan y el progreso de los países y el bienestar de su población: la innovación es hija de la libertad, especialmente en los momentos más adversos de la historia.
La enorme y creciente prosperidad que la humanidad ha vivido en los últimos 300 años es producto de la constante innovación, que a su vez es impulsada por la libre competencia. De manera que: libertad, innovación y competencia es la fórmula de la prosperidad.
Ricardo Salinas Pliego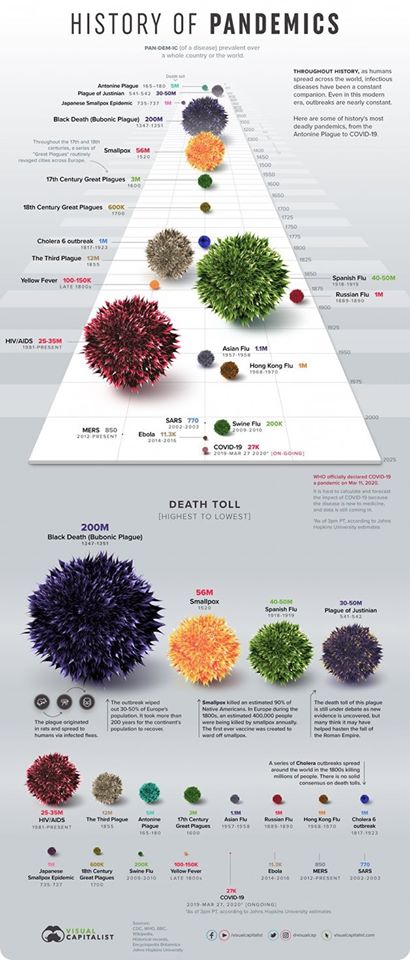
A mediados del siglo pasado había alrededor de 150 países, hoy contamos con más de 200.
La URSS tenía 15 países, quedan 7 y Armenia quiere su independencia. En Europa Central la República Eslovaca se separó de Checoeslovaquia. Entre 1991 y 2006, Yugoslavia se dividió en 6 países: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.
En África se han formado 54 países en los últimos 100 años, antes había menos de la mitad. De Inglaterra, lo que se conoce como Commonwealth, han obtenido su soberanía 28 países. Algunos tan importantes como Canadá, Australia y la India.
En la India los musulmanes lograron su independencia y formaron la República de Pakistán, dividida en 2 partes al norte de la India, separadas entre sí por cientos de kilómetros.
Hay movimientos separatistas en varias regiones del mundo. En Rusia, lo que queda de la antigua URSS, Armenia quiere su independencia. En España, Cataluña y el País Vasco presionan con fuerza y violencia por su separación.
Luis Jorge Cárdenas DíazLa invasión de Bosnia produjo la Primera Guerra Mundial, que nadie pensaba podría ocurrir. La invasión de Polonia desató la Segunda Guerra Mundial, que nadie pensaba que podría ocurrir. ¿Desataría una tercera guerra mundial la posible invasión de Ukrania por parte de Rusia? De momento parece que lo único que lo impide es un cálculo de ganancia-pérdida entre las grandes potencias mundiales.
La falta de firmeza de Inglaterra y Francia ante Adolfo Hitler favoreció sus ambiciones; cuando sus ejércitos se anexionaron Checoeslovaquia, Polonia supo que sería la siguiente.
No olvidemos que la "Rus" que dio origen a esta potencia [Rusia], nació justo en Ukrania.
Ya en 2014 Rusia invadió Crimea, una región que por siglos fue el balneario de los zares rusos, y que es el punto de acceso de este país al mar Mediterráneo a través del mar Negro, es decir, mucho más que una residencia vacacional. Este paso fue sin lugar a dudas audaz y encendió las alarmas de Ukrania, pues le estaban cercenado parte de su territorio nacional, no sin el apoyo de innumerables colonos de habla rusa, tal y como apoyaron los colonos norteamericanos la separación de Texas en el silgo XIX. Vino entonces una guerra de baja intensidad y muchos muertos de la que poco se habla. Rusia estaba de vuelta, Ukrania no tenía otro recurso que aspirar a formar parte de la Unión Europea para salvaguardar su independencia, y sigue aspirando con un apoyo casi general de sus habitantes, pero en el casi hay mucha tela por tejer.
Cuando Rusia se adueñó de Crimea, las potencias europeas reaccionaron de inmediato, pero de tal manera que no se rompieran ni los puentes diplomáticos, ni los gasoductos, en cierto modo acabaron por asentir, pero con la advertencia de que ni un centímetro más ¿eh?
Armando González EscotoEn 1989 y 1990 el régimen comunista de la Unión Soviética se había desintegrado y por lo tanto la rivalidad estratégica con los Estados Unidos llegó a su fin.
Durante el tiempo que prevaleció la Guerra Fría vivimos bajo la amenaza de un conflicto que amenazaba al mundo entero: una guerra nuclear entre las 2 superpotencias.
A partir de 1989, parecía haberse llegado a un momento en el cual esa amenaza finalmente estaba desterrada.
Durante casi medio siglo el mundo se movió en función del conflicto entre los 2 sistemas y ese hecho le dio forma a nuestra vida social.
Se presentó en aquellos años desde la persecución de artistas e intelectuales en Estados Unidos durante la época del llamado "macartismo" hasta el derrocamiento de gobiernos democráticos, propiciada por la intervención norteamericana en América Latina, sin dejar de mencionar conflictos tan críticos y trascendentes como por ejemplo las guerras de Corea o Vietnam. O la crisis de los misiles de Cuba que puso al mundo al borde de la confrontación nuclear.
Hoy estamos terminando esa etapa que comenzó en 1989 y que nos hizo pensar que la amenaza nuclear se había ido para siempre.
La "nueva Guerra Fría" no revive la confrontación entre el capitalismo y el comunismo. Eso ya quedó para la historia.
Ahora pareciera marcada por el regreso a los afanes imperiales de Rusia, con el respaldo de China como gran potencia económica.
El país que gobierna Putin es mediano en lo económico. El valor de su PIB es de apenas 1.5 billones de dólares. Una cifra inferior, por ejemplo, al de Italia, que es de 1.8 billones. Es la treceava parte del de Estados Unidos.
Pese a ello, Rusia sí es una potencia militar y además, amenazante.
Enrique QuintanaPor casi 500 años la Compañía de Jesús ha acompañado el desarrollo del planeta Tierra sin que hubiese obstáculo geográfico, cultural, económico o político que se lo impidiera. Si en vida de Ignacio de Loyola, Francisco Javier llegó a la India y de ahí hasta China, frente a cuyas costas murió, a comienzos del siglo XVII Antonio de Andrade ya había subido a las elevadas cumbres del Tíbet, el primer occidental en hacerlo, luego de 2 increíbles años de viaje. Mateo Ricci y Diego de Pantoja, llegarán hasta la mismísima Ciudad Prohibida de Pekín por esos mismos años, mientras otros colegas suyos exploraban el mundo perdido del Iguazú.
Indiscutidos campeones de la educación, por lo menos hasta el surgimiento de la "Didáctica Magna" de Komenski, sus colegios y universidades fueron sembrando instituciones de cultura y pensamiento por todos los caminos explorados del imperio español, primero, y luego de todos los demás imperios y reinos, en los 5 continentes.
La Compañía de Jesús, siempre marcada por su empeño en dialogar y aún convertir al mundo entero, será igualmente significada por su audacia a la hora de inculturar la fe, o de facilitarla para sociedades en crisis, como fue el caso francés, durante el siglo XVIII, o los muchos casos en los convulsionados tiempos actuales.
Otro de sus notables éxitos ha sido el cúmulo de enemigos de alto rango que han sabido cosechar a lo largo del tiempo, enemigos tan tenaces y encarnizados que los expulsarán de medio mundo y no descansarán hasta lograr que los extinguieran como congregación religiosa, escabroso asunto que llevó a cabo un Papa al que llamaban "Clemente".
Restituidos por otro pontífice, que sí lo era, aunque se llamaba Pío, pudieron recuperarse gracias a que 2 monarcas, el uno luterano y el otro ortodoxo, habían mantenido a la Compañía de Jesús incólume en sus respectivos territorios. Si para el rey francés, Enrique IV, París bien valía una misa, para estos monarcas, la notable obra educativa de los jesuitas bien valía preservar la Compañía.
Educadores y formadores de la conciencia de las altas clases sociales, igual trabajo desempeñaron, sobre todo, entre las comunidades indígenas de América, pobres y marginadas, ya desde el siglo XVII. No obstante, es a mediados del siglo XX que se volcarán muy decididamente hacia las periferias existenciales de medio mundo, luego de retozar por más de medio siglo en las periferias teológicas, otro de sus específicos gustos que siguen conservando, incluso produciendo en su mismo seno corrientes contrapuestas.
En nuestro país fueron igualmente audaces en la exploración y establecimiento de misiones en el norte, fundaciones que hoy son patrimonio de nuestra historia. Todavía conservan varias de ellas, como fue público y notorio luego de la tragedia lamentable ocurrida en Cerocahui, donde la Compañía realiza labores integrales de pastoral.
Otro de los frutos cosechados, ya desde el mismo siglo XVII, fue su capacidad para inspirar el sentido del humor, lo cual ha originado todo tipo de dichos, anécdotas, e historietas que hablan de los diversos carices de la Compañía, sea para insinuar, remarcar o denigrar tales o cuales aspectos no comprendidos o demasiado entendidos de esta singular congregación.
El pasado 31 de julio se cumplieron 466 años de la muerte de su fundador, en Roma, desde donde ahora un jesuita gobierna a la Iglesia.
Armando Gonzáĺez EscotoMax Weber, en su obra "El espíritu del capitalismo", nos habla de la austeridad, la acumulación y el trabajo consistente de las sociedades capitalistas, pero no advierte que el puritanismo religioso de estas comunidades las llevó a ser más sutiles, por motivos de "conciencia", a la hora de robar al prójimo, y cómo esta sutileza se diluía en la medida que el prójimo les resultaba más lejano y desconocido.
Es este capitalismo puritano el que hizo nacer el neocolonialismo del siglo XIX, a causa del cual, las potencias occidentales y hasta las impotencias, se lanzaron a la explotación abierta y decidida de los pueblos de África, Asia y Oceanía, se dividieron y repartieron territorios que no les pertenecían, y sometieron a sus habitantes a duras condiciones de marginación, discriminación y miseria mucho mayores y peores que las practicadas en el 1er. colonialismo europeo del siglo XVI.
Aunque las consecuencias de aquellos atropellos se mantienen hasta el día de hoy en innumerables países, todo eso es ya parte de la historia en cuanto a métodos, formas, y medios, no en cuanto a la perpetuación de las actitudes y las acciones. ¿Qué pudo hacer la "Sociedad de Naciones" ante la invasión y el genocidio que los japoneses perpetraron en China? ¿Qué ha podido hacer la ONU frente a acciones similares que hemos visto en Asia Menor, en América Latina, o en la misma Europa del Este?
La lucha de las hegemonías mundiales por alcanzar y conservar el poder omnímodo, y en consecuencia el dominio económico, sigue siendo el detonante de la historia, y afecta a todos, pues los coletazos que sus combates producen, barren siempre con los demás, como hemos visto en la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China.
Armando Gonzáĺez EscotoDebido a que los españoles tienen interiorizada y asumida la leyenda negra, nadie creería, por ejemplo, que John Smith, el de Pocahontas, estaba basado en Juan Ortiz (un marino español cautivo por nativos americanos en Florida) , Robinson Crusoe en Pedro Serrano (un capitán español que en 1526 sobrevivió a un naufragio en un banco de arena del Mar Caribe), Mr Livingston supongo... no supongas, lo que descubrió estaba ya descubierto y documentado 2 siglos antes por el misionero español Pedro Páez.
Darwin copió a Felix de Azara, que llevaba ya tiempo gritando lo de la evolución de las especies y la selección natural; de hecho Darwin lo mencionó en su libro, pero lo borró en la versión final. James Cook encontró a los Hawahianos cocinando con cacerolas y chapurreando palabras españolas.
Hawai fue descubierta por el malagueño Ruy López de Villalobos a mediados del XVI, y la Antártida por Gabriel de Castilla en 1601. Pero la medallita se la puso Cook que robó los mapas españoles en Manila en 1768 y siguió el rumbo de estos para salír en los libros de historia.
El salvaje oeste no era salvaje, era español con pueblos y caminos españoles. Hasta el jefe indio Jerónimo hablaba español y estaba bautizado.
En Nueva Zelanda y Australia había descendientes españoles cuando Tasman puso el primer pié en la isla.
Nos hemos criado con películas donde los piratas robaban tesoros de los barcos españoles, pero la realidad es que sólo un 3% de los galeones que llegaban de América fueron robados por piratas, y el mayor botín del mar lo consiguió Luis de Córdova y Córdova, que apresó 55 barcos británicos de una sola tacada cargados de oro.
Blas de Lezo doblegó a una flota británica en 1741 de 180 barcos.
Antes, en 1589, los ingleses perdieron otra de más de 140 galeones al intentar atacar La Coruña. Pero sólo hemos oído hablar de la Armada Invencible y Trafalgar.
Alaska era española y Taiwan también.
Para piratas, Pero Niño, que entró por el Támesis hasta Londres, y no Drake que huyó a nado dejando a su hermano y su flota entera, que fue hundida por los españoles en el caribe.
Y así un largo etc. etc. etc. de cosas que casi ningún español sabe ni le han contado.
La historia de España y del mundo la escriben los anglosajones, pricipalbmente Inglaterra, y antes holanda, ahora EEUU, y aquí la enseñan en el colegio como la escriben ellos...
Epifanio QuirosEn el pasado, hubo ya 2 intentos exitosos de hacer de Europa una verdadera unión: el Imperio Romano y el Imperio Germánico. En ambos casos se tuvo éxito, pero nunca fue total ni tampoco duradero. La actual Unión Europea es el 3er. intento en 23 siglos, y en los pocos años que lleva, ya ha enfrentado más problemas que el Imperio Romano o el Germánico.
Para el Imperio Romano, la amenaza externa permanente fueron los bárbaros; para el Germánico, los otomanos. Desde dentro, la amenaza de Roma vino de sus propios generales; la de Alemania tuvo 2 fuentes: Francia e Inglaterra.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados victoriosos tomaron pronto conciencia de que su triunfo sería muy costoso, pues quedaban enemistados con la Unión Soviética y endeudados con Estados Unidos, y que el peso de las deudas norteamericanas va siempre más allá del dinero, exige también la sumisión política y cultural en todos los aspectos, y siempre es creciente.
De momento, la maquinaria impetuosa del comunismo soviético hacía inevitable la sujeción de la Europa "libre" al monopolio norteamericano, pero a la vez la pervivencia del imperio soviético moderaba el imperialismo yanqui, pues, pese a todo, permanecía como una 2a. opción. Al desplomarse, Europa respiró y no. Respiró porque la amenaza comunista se había desvanecido, y dejó de respirar porque advirtió que ahora solamente le quedaba una opción: Estados Unidos, o la libertad total. ¿Era eso posible?
Como 1a. respuesta en la consecución de este ideal, se fortaleció y ahondó el proyecto de la eurozona, consolidando primeramente su economía. Es entonces que aparece el "euro" como moneda fuerte y única, para apuntalar la posibilidad de una potencia europea con iguales derechos que cualquiera otra, autónoma en sus decisiones y en su capacidad de autodefensa, haciendo incluso que la OTAN pareciera ya un fantasma del ayer que debería desaparecer. Estados Unidos tenía otros planes, y para ello contaba con la tradicional capacidad inglesa de apuñalar a los amigos por la espalda sin averiar el saco, y lo hizo titulando su acción como "brexit". Entretanto, la nueva Rusia se había reconstituido con extraordinarios esfuerzos. Ponerla de nuevo en solfa requería de un hábil manejo de las condiciones geopolíticas periféricas y de un alfil tan idealista como torpe. La nueva jugada se ubicó en Ucrania, y si todavía no hay una verdadera guerra europea, pese a los intentos de Estados Unidos por provocarla, se debe a la capacidad de resistencia de Alemania, que se observa cada vez más débil, sobre todo en el pasado encuentro de su presidente con el de Francia.
América Latina no es ajena a los juegos perversos del imperio, ni lo podría ser, dado que compartimos continente, pero el esfuerzo por la dignidad y la genuina soberanía ha vuelto a la cancha de Brasil, a pesar de la permanente guerra sucia que los agentes norteamericanos les han siempre orquestado, por cierto, con menos éxito que el que han tenido en Argentina, un país donde la política ha sido siempre un tango.
Lo de menos es el sufrimiento de la gente de la edad que sea; por lo mismo, el gran propósito de romper el unilateralismo o la visión unipolar del planeta que defiende a como dé lugar Estados Unidos y sus aliados, sigue siendo el gran reto de los políticos del mundo, en la medida que realmente sean los políticos visionarios que deben ser. ¿Cuál será el papel de México en los próximos años? Pronto lo sabremos.
Armando Gonzáĺez EscotoLa guerra de los Cien Años duró en realidad 116, desde 1337 a 1453, y se combatió principalmente en suelo francés. Imagínate qué pesadilla nacer en un enfrentamiento bélico sin fin, el mismo que sufrieron tu madre y tu abuela y que también sufrirá tu descendencia, porque el conflicto asoló a cuatro generaciones por lo menos (una generación es el tiempo que media entre el nacimiento de alguien y su primer hijo, es decir, unos 20 o 30 años). Sí, qué malísima suerte vivir allí y entonces. La cosa comenzó porque Inglaterra poseía ciertos territorios en Francia, y en 1337 al rey galo se le hincharon las narices y le arrebató la región de Gascuña al enemigo. Entonces los ingleses se lanzaron al combate para recuperarla. Perdieron: Gascuña y el resto de los territorios siguieron siendo franceses. O sea que 116 años de guerra no cambiaron nada, no sirvieron de nada. Murieron entre 2.3 y 3.3 millones de personas, entre ellas la pobre campesina analfabeta Juana de Arco, quemada viva a los 19 años.
Hay otro conflicto bélico más largo e igual de inútil: las Cruzadas. Duró de 1096 a 1291, es decir, la friolera de 195 años, y en ese tiempo hubo 8 o 9 cruzadas oficiales (los académicos disienten) y varias no oficiales. Eran campañas militares lideradas por el Papa de turno (hubo 34 pontífices en los casi 2 siglos) y peleadas por reyes y nobles europeos con el propósito de conquistar para la cristiandad la llamada Tierra Santa, que en lo sustancial coincide con lo que hoy es Israel y Palestina y que llevaba desde el siglo VII en manos del islam. En la primera cruzada, los cristianos se apuntaron un tanto y tomaron el control de Jerusalén en 1099, masacrando a sus habitantes. Sólo pudieron mantener el territorio (el Reino de Jerusalén) durante 88 años, con muchas dificultades y rodeados de musulmanes por todas partes. Solimán recuperó la ciudad en 1187, pero la formidable y angustiosa carnicería continuó durante un siglo más, hasta que el Papa y los reinos cristianos se rindieron en su empeño y abandonaron el loco proyecto de ocupar Tierra Santa. Otros 195 años de matanzas para nada. Se calcula que en las Cruzadas murieron entre 2 y 6 millones de personas tan sólo del lado cristiano (los otros debieron de ser más), una cifra que resulta aún más bárbara si consideramos que la población europea estaba entre 60 y 70 millones. No sé si toda esta tristísima, brutal, patética e inútil historia te recuerda algo. Yo, desde luego, veo paralelismos con el interminable enfrentamiento palestino-israelí y el horror de Gaza.
¿Y qué decir de Afganistán y su larguísima guerra civil? Primero vino el conflicto afgano-soviético, cuando los comunistas dieron un golpe de Estado en 1978 con ayuda de los rusos y tomaron el poder. Las guerrillas de muyahidines contraatacaron y esto hizo que los soviéticos invadieran el país en 1979 para luchar contra ellos. Al final ganaron los muyahidines con ayuda de Occidente. Fue en 1992: de nuevo 14 años de combates que lo dejaron todo igual pero más destruido (un millón de muertos afganos y 5 millones de desplazados). Segundo acto: la guerra que comenzó en 2001 con la invasión de Estados Unidos contra el régimen talibán, y que terminó en 2021 con el triunfo de los talibanes. Otras 2 décadas de carnicería sin resultados y la colosal tragedia de todas esas mujeres privadas de los más mínimos derechos. Hasta el punto de que el pasado mes de agosto los talibanes prohibieron que se pueda escuchar en público la voz femenina. El Asad ha caído en 11 días ante los rebeldes integristas y nos hemos quedado patidifusos. La guerra civil comenzó en Siria en 2011, y a Bachar el Asad, conocido monstruo, le costó larguísimos y duros enfrentamientos tomar las ciudades que ahora se han rendido en un plis plas. Estos 13 años belicosos han originado 12 millones de refugiados y desplazados, una de las mayores crisis humanitarias de la historia. En 2016, Europol admitió que desconocía el paradero de más de 10,000 niños sirios que habían salido huyendo de su país sin compañía. Sin duda muchos de ellos cayeron en manos de las mafias de trata. El drama sirio es un fracaso total de Europa y del mundo occidental. Una tragedia que aún continúa. Maldito El Asad, que provocó este dolor inútil. Las guerras son el cáncer de la humanidad. El infierno en la Tierra. Y todo para nada. Para nada.
Rosa MonteroNingún país ha conocido más los estragos del intervencionismo de Estados Unidos que México. Después de consolidarse como nación independiente de Inglaterra y comenzar su expansión territorial a expensas del despojo y la guerra en contra de los pueblos originarios de esa parte del continente americano, los gobiernos de Estados Unidos enfocaron sus ambiciones imperiales sobre México. En 1835 promovieron la separación de Texas y, mediante la invasión a nuestro país y la guerra de 1846 a 1848, Estados Unidos se alzó con el control de más de la mitad del territorio mexicano. La guerra terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, que cedió los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Wyoming y partes de Colorado a Estados Unidos. Pero no fue la única invasión del país del norte a territorio mexicano. A lo largo del siglo XIX lanzaron cerca de una decena de intervenciones, hasta terminar con la invasión de 1914 con el pretexto de perseguir y detener a Francisco Villa. Gastón García Cantú cuenta todas estas vicisitudes en su libro clásico "Las invasiones norteamericanas en México".
En su ensayo "Intervenciones norteamericanas en América Latina", Paco Peña cita al menos unas 20 intervenciones de Estados Unidos en los países de la región, desde la guerra a España para quedarse con Cuba como protectorado, hasta promover la independencia de Panamá de Colombia y las invasiones a Nicaragua hasta las invasiones más recientes a Granada (1984) y Panamá (1989).
La vocación expansionista e intervencionista de Estados Unidos parece infinita. Un ensayo reciente de 2 profesoras estadounidenses (Sidita Kushiy y Monica Duffy Toft, de la Universidad de Bridgewater, Massachusetts) citan que este país ha lanzado cerca de 400 intervenciones militares entre 1776 y 2019. Las invasiones más recientes son las de Afganistán (2001), Irak (2003) y Siria. La mitad de estas 400 intervenciones militares se llevaron a cabo entre 1950 y 2019, y más del 25% ocurrieron después de la Guerra Fría.
Rubén MartínÉrase una vez una piel de toro con forma de España -llamada Ishapan: tierra de buenos conejos, les juro que la palabra significaba eso-, habitada por un centenar de tribus, cada una de las cuales tenía su lengua e iba a su rollo. Es más: procuraban destriparse a la menor ocasión, y sólo se unían entre sí para reventar al vecino que (a) era más débil, (b) destacaba por tener las mejores cosechas o ganados, o (c) tenía las mujeres más guapas, los hombres más apuestos y las chozas más lujosas. Fueras cántabro, astur, bastetano, mastieno, ilergete o lo que se terciara, que te fueran bien las cosas era suficiente para que se juntaran unas cuantas tribus y te pasaran por la piedra, o por el bronce, o por el hierro, según la época prehistórica que tocara. Envidia y mala leche al 50% (véanse carbono 14 y pruebas genéticas de Adn). El caso es que así, en plan general, toda esa pandilla de hijos de puta, tan prolífica a largo plazo, podía clasificarse en 2 grandes grupos étnicos: iberos y celtas. Los primeros eran bajitos, morenos, y tenían más suerte con el sol, las minas, la agricultura, las playas, el turismo fenicio y griego y otros factores económicos interesantes (véanse folletos de viajes de la época). Los celtas, por su parte, eran rubios, ligeramente más bestias y a menudo más pobres, cosa que resolvían haciendo incursiones en las tierras del sur, más que nada para estrechar lazos con las iberas; que aunque menos exuberantes que las rubias de arriba, tenían su puntito meridional y su morbo cañí (véase Dama de Elche). Los iberos, claro, solían tomarlo a mal, y a menudo devolvían la visita. Así que cuando no estaban descuartizándose en su propia casa, iberos y celtas se la liaban parda unos a otros, sin complejos ni complejas. Facilitaba mucho el método una espada genuinamente aborigen llamada falcata: prodigio de herramienta forjada en hierro (véase Diodoro de Sicilia, que la califica de magnífica), que cortaba como hoja de afeitar y que, cual era de esperar en manos adecuadas, deparó a iberos, celtas y resto de la peña apasionantes terapias de grupo y bonitos experimentos colectivos de cirugía en vivo y en directo. Ayudaba mucho que, como entonces la península estaba tan llena de bosques que una ardilla podía recorrerla saltando de árbol en árbol, todas aquellas ruidosas incursiones, destripamientos con falcata y demás actos sociales podían hacerse a la sombra, y eso facilitaba las cosas. Y las ganas. Animaba mucho, vamos. De cualquier modo, hay que reconocer que en el arte de picar carne propia o ajena, tanto iberos como celtas, y luego esos celtíberos resultado de tantas incursiones románticas piel de toro arriba o piel de toro abajo, eran auténticos virtuosos. Feroces y valientes hasta el disparate (véanse el Noticiario-documentales de entonces y los telediarios de Teleturdetania), la vida propia o ajena les importaba literalmente un carajo; morían matando cuando los derrotaban y cantando cuando los crucificaban, se suicidaban en masa cuando palmaba el jefe de la tribu o perdía su equipo de fútbol, y las señoras eran de armas tomar. O sea. Si eras enemigo y caías vivo en sus manos, más te valía no caer. Y si además aquellas angelicales criaturas de ambos sexos acababan de trasegar unas litronas de caelia -cerveza de la época, como la San Miguel o la Cruzcampo, pero en basto-, ya ni te cuento. Imaginen los botellones que liaban mis primos. Y primas. Que en lo religioso, por cierto, a falta todavía de monseñores que pastoreasen sus almas prohibiéndoles la coyunda, el preservativo y el aborto, y a falta también de los programas de la tele del corazón para babear en grupo, rendían culto a los ríos -de ahí procede, supongo, el refrán celtíbero de perdidos, al río-, las montañas, los bosques, la luna y otros etcéteras. Y éste era, siglo arriba o siglo abajo, el panorama de la tierra de conejos cuando, sobre unos 800 años antes de que el Espíritu Santo en forma de paloma visitara a la Virgen María, unos marinos y mercaderes con cara de pirata, llamados fenicios, llegaron por el Mediterráneo trayendo 2 cosas que en España tendrían desigual prestigio y fortuna: el dinero -la que más- y el alfabeto -la que menos-. También fueron los fenicios quienes inventaron la burbuja inmobiliaria adquiriendo propiedades en la costa, adelantándose a los jubilados anglosajones y a los simpáticos mafiosos rusos que bailan los pajaritos en Benidorm.
Griegos y fenicios se asomaron a las costas de Hispania, echaron un vistazo al personal del interior -si nos vemos ahora, imagínenos entonces en Villailergete del Arévaco, con nuestras boinas, garrotas, falcatas y demás- y dijeron: pues va a ser que no, gracias, nos quedamos aquí en la playa, turisteando con las minas y las factorías comerciales, y lo de dentro que lo colonice mi prima, si tiene huevos. Y los huevos, o parte, los tuvieron unos fulanos que, en efecto, eran primos de los fenicios -"Venid, que lo tenéis fácil", dijeron éstos aguantándose la risa- y se llamaban cartagineses porque vivían a 2 pasos, en Cartago, hoy Túnez o por allí. Y bueno. Llegaron los cartagineses muy sobrados a fundar ciudades: Ibiza, Cartagena y Barcelona -esta última lo fue por Amílcar Barça, creador también del equipo de fútbol que lleva su apellido y de la famosa frase Cartago is not Roma-. Hubo, de entrada, un poquito de bronca con algunos caudillos celtíberos (socios del Madrid según Estrabón, lo que puede explicarlo todo) llamados Istolacio, Indortes y Orisón, entre otros, que fueron debidamente masacrados y crucificados; entre otras cosas, porque allí cada uno iba a su aire, o se aliaba con los cartagineses el tiempo necesario para reventar a la tribu vecina, y luego si te he visto no me acuerdo (me parece que eso es Polibio quien lo dice). Así que los de Cartago destruyeron unas cuantas ciudades: Belchite -que se llamaba Hélice- y Sagunto, que era próspera que te rilas. La pega estuvo en que Sagunto, antigua colonia griega, también era aliada de los romanos: unos pavos que por aquel entonces (siglo III antes de Cristo, echen cuentas) empezaban a montárselo de gallitos en el Mediterráneo. Y claro. Se lió una pajarraca notable, con guerra y tal. Encima, para agravar la cosa, un pariente de Amílcar, que se llamaba Aníbal y era tuerto, no podía ver a Roma ni por el ojo sano, o sea, ni en fotos, porque de pequeño lo habían obligado a zamparse Quo Vadis en la tele cada Semana Santa, y acabó, la criatura, jurando odio eterno a los romanos. Así que tras desparramar Sagunto, reunió un ejército que daba miedo verlo, con númidas, elefantes y crueles catapultas que arrojaban novelas de Margo Glantz. Además, bajo el lema Vente con Aníbal, Pepe, alistó a 30,000 mercenarios celtíberos, cruzó los Alpes -ésa fue la primera mano de obra española cualificada que salió al extranjero- y se paseó por Italia dando estiba a diestro y siniestro. El punto chulo de la cosa es que, gracias al tuerto, nuestros honderos baleares, jinetes y acuchilladores varios, precursores de los tercios de Flandes y de la selección española, participaron en todas las sobas que Aníbal dio a los de Roma en su propia casa, que fueron unas cuantas: Tesino, Trebia, Trasimeno y la final de copa en Cannas, la más vistosa de todas, donde palmaron 50,000 enemigos, romano más, romano menos. La faena fue que luego, en vez de seguir todo derecho hasta Roma por la vía Apia y rematar la faena, Aníbal y sus huestes, hispanos incluidos, se quedaron por allí dedicados al vicio, la molicie, las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas y otras rimas procelosas. Y mientras ellos se tiraban a la bartola, o a la Bartola, según, un general enemigo llamado Escipión desembarcó astutamente en España a la hora de la siesta, pillándolos por la retaguardia. Luego conquistó Cartagena y acabó poniéndole al tuerto los pavos a la sombra; hasta que éste, retirado al norte de África, fue derrotado en la batalla de Zama, donde se suicidó para no caer en manos enemigas, por vergüenza torera, ahorrándose así salir en el telediario con los carpetanos, los cántabros y los mastienos que antes lo aplaudían como locos cuando ganaba batallas, amontonados ahora ante el juzgado -actitudes ambas típicamente celtíberas- llamándolo cobarde y chorizo. El caso es que Cartago quedó hecho una piltrafa, y Roma se calzó Hispania entera. Sin saber, claro, dónde se metía. Porque si la Galia, con toda su vitola irreductible de Astérix, Obélix y demás, Julio César la conquistó en 9 años, para España los romanos necesitaron 200. Calculen la risa. Y el arte. Pero es normal. Aquí nunca hubo patria, sino jefes (lo dice Plutarco en la biografìa de Sertorio). Uno en cada puto pueblo: Indíbil, Mandonio, Viriato. Y claro. A semejante peña había que ir dándole matarile uno por uno. Y eso, incluso para gente organizada como los romanos, lleva su tiempo.
Escipión, vencedor de Cartago, una vez hecha la faena, dice a sus colegas generales "Ahí os dejo el pastel", y se vuelve a la madre patria. Y mientras, Hispania, que aún no puede considerarse España pero promete, se convierte, en palabras de no recuerdo qué historiador, en sepulcro de romanos: 200 años para pacificar el paisaje, porque pueblos tipo Astérix tuvimos a punta de pala. El sistema romano era picar carne de forma sistemática: legiones, matanza, crucifixión, esclavos. Lo típico. Lo gestionaban unos tíos llamados pretores, Galba y otros, que eran cínicos y crueles al estilo de los malos de las películas, en plan sheriff de Nottingham, especialistas en engañar a las tribus con pactos que luego no cumplían ni de lejos. El método funcionó lento pero seguro, con altibajos llamados Indíbil, Mandonio y tal. El más altibajo de todos fue Viriato, que dio una caña horrorosa hasta que Roma sobornó a sus capitanes y éstos le dieron matarile. Su tropa, mosqueada, resistió numantina en una ciudad llamada Numancia, que aguantó 10 años hasta que el nieto de Escipión acabó tomándola, con gran matanza, suicidio general (eso dicen Floro y Orosio, aunque suena a pegote) y demás. Otro que se puso en plan Viriato fue un romano guapo y listo llamado Sertorio, quien tuvo malos rollos en su tierra, vino aquí, se hizo caudillo en el buen sentido de la palabra, y estuvo dando por saco a sus antiguos compatriotas hasta que éstos, recurriendo al método habitual -la lealtad no era la más acrisolada virtud local- consiguieron que un antiguo lugarteniente le diera las del pulpo. Y así, entre sublevaciones, matanzas y nuevas sublevaciones, se fue romanizando el asunto. De vez en cuando surgían otras numancias, que eran pasadas por la piedra de amolar sublevatas. Una de las últimas fue Calahorra, que ofreció heroica resistencia popular -de ahí viene el antiguo refrán "Calahorra, la que no resiste a Roma es zorra"-. Etcétera. La parte buena de todo esto fue que acabó, a la larga, con las pequeñas guerras civiles celtíberas; porque los romanos tenían el buen hábito de engañar, crucificar y esclavizar imparcialmente a unos y a otros, sin casarse ni con su padre. Aun así, cuando se presentaba ocasión, como en la guerra civil que trajeron Julio César y los partidarios de Pompeyo, los hispanos tomaban partido por uno u otro, porque todo pretexto valía para quemar la cosecha o violar a la legítima del vecino, envidiado por tener una cuadriga con mejores caballos, abono en el anfiteatro de Mérida u otros privilegios. El caso es que paz, lo que se dice paz, no la hubo hasta que Octavio Augusto, el primer emperador, vino en persona y le partió el espinazo a los últimos irreductibles cántabros, vascones y astures que resistían en plan hecho diferencial, enrocados en la pelliza de pieles y el queso de cabra -a Octavio iban a irle con reivindicaciones autonómicas, mis primos-. El caso es que a partir de entonces, los romanos llamaron Hispania a Hispania, dividiéndola en 5 provincias. Explotaban el oro, la plata y la famosa triada mediterránea: trigo, vino y aceite. Hubo obras públicas, prosperidad, y empresas comunes que llenaron el vacío que (véase Plutarco, chico listo) la palabra nación había tenido hasta entonces. A la gente empezó a ponerla eso de ser romano: las palabras hispanus sum, soy hispano, cobraron sentido dentro del cives romanus sum general. Las ciudades se convirtieron en focos económicos y culturales, unidos por carreteras tan bien hechas que algunas se conservan hoy. Jóvenes con ganas de ver mundo empezaron a alistarse como soldados de Roma, y legionarios veteranos obtuvieron tierras y se casaron con hispanas que parían hispanorromanitos con otra mentalidad: gente que sabía declinr rosa-rosae y estudiaba para arquitecto de acueductos y cosas así. También por esas fechas llegaron los primeros cristianos; que, como monseñor Rouco aún no había sido ordenado obispo -aunque estaba a punto-, todavía se dedicaban a lo suyo, que era ir a misa, y no daban la brasa con el aborto y esa clase de cosas. Prueba de que esto pintaba bien era la peña que nació aquí por esa época: Trajano, Adriano, Teodosio, Séneca, Quintiliano, Columela, Lucano, Marcial... Tres emperadores, un filósofo, un retórico, un experto en agricultura internacional, un poeta épico y un poeta satírico. Entre otros. En cuanto a la lengua, pues oigan. Que veintitantos siglos después el latín sea una lengua muerta, es inexacto. Quienes hablamos en castellano, gallego o catalán, aunque no nos demos cuenta, seguimos hablando latín.
Pues aquí estábamos, 4 o 5 siglos después de Cristo, en plena burbuja inmobiliaria, viviendo como ciudadanos del imperio romano; que era algo parecido a vivir como obispos pero en laico, con minas, agricultura, calzadas y acueductos, prósperos y tal, con el último modelo de cuadriga aparcado en la puerta, hipotecándonos para ir de vacaciones a las termas o comprar una segunda domus en el litoral de la Bética o la Tarraconense. Viviendo de puta madre. Y con el boom del denario, y la exportación de ánforas de vino, y la agricultura, la ganadería, las minas y el comercio y las bailarinas de Gades todo iba como una traca. Y entonces -en asuntos de historia todo está inventado hace rato- llegó la crisis. La gente dejó el campo para ir a las ciudades, la metrópoli absorbía cada vez más recursos empobreciendo las provincias, los propietarios se tornaron más ambiciosos y rapaces atrincherados en sus latifundios, los pobres fueron más pobres y los ricos más ricos. Y por si éramos pocos, parió la abuela: nos hicimos cristianos para ir al cielo. Ahí echaron sus primeros dientes el fanatismo y la intransigencia religiosa que ya no nos abandonarían nunca, y el alto clero hispano empezó a mojar en todas las salsas, incluida la gran propiedad rural y la política. A todo esto, los antiguos legionarios que habían conquistado el mundo se amariconaron mucho, y en vez de apiolar bárbaros (originalmente, bárbaro no significa salvaje, sino extranjero) como era su obligación, se metieron también en política, poniendo y quitando emperadores. 39 hubo en medio siglo; y muchos, asesinados por sus colegas. Entonces, para guarnecer las fronteras, el limes del Danubio, el muro de Adriano y sitios así le dijeron a los bárbaros de enfrente: "Oye, Olaf, quédate tú aquí de guardia con el casco y la lanza que yo voy a Roma a por tabaco". Y Olaf se instaló a este lado de la frontera con la familia, y cuando se vio solo y con lanza llamó a sus compadres Sigerico y Odilón y les dijo. "Venid pacá, colegas, que estos idiotas nos lo están poniendo a huevo". Y aquí se vinieron todos, con dos cojones. Y fue lo que se llamaron invasiones bárbaras. Y para más Inri (que es una palabra romana) dentro de Roma estaban otros inmigrantes, que eran los teutones, partos, pictos, númidas, garamantes y otros fulanos que habían venido como esclavos, por la cara, o voluntarios para hacer los trabajos que a los romanos, ya muy tiquismiquis, les daba pereza hacer; y ahora con la crisis esos desgraciados no tenían otra que meterse a gladiadores -que no tenían seguridad social- y luego rebelarse como Espartaco, o buscarse la vida aun de peor manera. Y a ésos, por si fueran pocos, se les juntaron los romanos de carnet, o sea, las clases media y baja empobrecidas por la crisis económica, enloquecidas por los impuestos de los Montorus Hijoputus de la época, asfixiadas por los latifundistas y acogotadas por los curas que encima prohibían fornicar, último consuelo de los pobres. Así que entre todos empezaron a hacerle la cama al imperio romano desde fuera y desde dentro, con muchas ganas. Imagínense a la clase política de entonces, más o menos como ahora la clase dirigente española, con el imperio-estado hecho una piltrafa, la corrupción, la mangancia y la vagancia, los senadores Anasagastis, la peña indignada cuando todavía no se habían puesto de moda las maneras políticamente correctas y todo se arreglaba degollando. Añadan el sálvese quien pueda habitual, y será fácil imaginar como aquello crujió por las costuras, acabándose lo de "Para frenar el furor de la guerra, inclinar la cabeza bajo las mismas leyes" (que escribió un tal Prudencio, de nombre adecuado al caso). Las invasiones empezaron en plan serio a principios del siglo V: suevos y vándalos, que eran pueblos germánicos rubios y tal, y alanos, que eran asiáticos, morenos de pelo, y que se habían dado -calculen, desde Ucrania o por allí- un paseo de veinte pares de narices porque habían oído que Hispania era Jauja y había dos tabernas por habitante. El caso es que, uno tras otro, esos animales liaron la pajarraca saqueando ciudades e iglesias, violando a las respetables matronas que aún fueran respetables, y haciendo otras barbaridades, como el sustantivo indica, propias de bárbaros. Con lo que la Hispania civilizada, o lo que quedaba de ella, se fue a tomar por saco. Para frenar a esas tribus, Roma ya no tenía fuerzas propias. Ni ganas. Así que contrató mano de obra temporal para el asunto. Godos, se llamaban. Con nombres raros como Ataúlfo y Turismundo. Y eran otra tribu bárbara, aunque un poquito menos.
Y fue el caso, o sea, que mientras el imperio se iba a tomar por saco entre bárbaros por un lado y decadencia romana por otro, y el mundo civilizado se partía en pedazos, en la Hispania ocupada por los visigodos se discutía sobre el trascendental asunto de la Santísima Trinidad. Y es que de entonces (siglo V más o menos), datan ya nuestros primeros pifostios religiosos, que tanto iban a dar de sí en esta tierra antaño fértil en conejos y siempre fértil en fanáticos y en gilipollas. Porque los visigodos, llamados por los romanos para controlar esto, eran arrianos. O sea, cristianos convertidos por el obispo hereje Arrio, que negaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieran los mismos galones en la bocamanga; mientras que los nativos de origen romano, católicos obedientes a Roma, sostenían lo de un Dios uno, trino y no hay más que hablar porque lo quemo a usted si me discute. Así prosiguió ese tira y afloja de las dos Hispanias, nosotros y ellos, quien no está conmigo está contra mí, tan español como la tortilla de patatas o el paredón al amanecer, con los obispos de unos y otros comiéndole la oreja a los reyes godos, que se llamaban Ataúlfo, Teodoredo y tal. Hasta que en tiempos de Leovigildo, arriano como los anteriores, consiguieron que su hijo Hermenegildo se hiciera católico y liaron nuestra primera guerra civil; porque el niñato, con el fanatismo del converso y la desvergüenza del ambicioso, se sublevó contra su papi. Que en líneas generales estaba resultando ser un rey bastante decente y casi había logrado, con mucho esfuerzo y salivilla, unificar de nuevo esta casa de putas, a excepción de las abruptas tierras vascas; donde, bueno es reconocerlo históricamente, la peña local seguía belicosamente enrocada en sus montañas, bosques, levantamiento de piedras e irreductible analfabetismo prerromano. El caso es que al nene Hermenegildo acabó capturándolo su padre Leovigildo y le dio matarile por la que había liado; pero como el progenitor era listo y conocía el paño, se quedó con la copla. Esto de una élite dominante arriana y una masa popular católica no va a funcionar, pensó. Con estos súbitos que tengo. Así que cuando estaba recibiendo los óleos llamó a su otro hijo Recaredo -la monarquía goda era electiva, pero se las arreglaron para que el hijo sucediera al padre- y le dijo: mira, chaval, éste es un país con un alto porcentaje de hijos de puta por metro cuadrado, y su naturaleza se llama guerra civil. Así que hazte católico, pon a los obispos de tu parte y unifica, que algo queda. Si no, esto se va al carajo. Recaredo, chico listo, abjuró del arrianismo, organizó el tercer concilio de Toledo, dejó que los obispos proclamaran santo y mártir al capullo de su hermano difunto, desaparecieron los libros arrianos -primera quema de libros de nuestra muy inflamable historia- y la Iglesia Católica inició su largo y provechoso, para ella, maridaje con el Estado español, o lo que esto fuera entonces; luna de miel que, con altibajos propios de los tiempos revueltos que trajeron los siglos, se prolongaría hasta hace poco en la práctica (confesores del rey, pactos, concordatos) y hasta hoy mismo (véase la simpática cara de monseñor Rouco) en las consecuencias. De todas formas, justo es reconocer que cuando los clérigos no andaban metidos en política desarrollaban cosas muy decentes. Llenaron el paisaje de monasterios que fueron focos culturales y de ayuda social, y de sus filas salieron fulanos de alta categoría, como el historiador Paulo Orosio o el obispo Isidoro de Sevilla -San Isidoro para los amigos-, que fue la máxima autoridad intelectual de su tiempo, y en su influyente enciclopedia Etimologías, que todavía hoy ofrece una lectura deliciosa, resumió con admirable erudición todo cuanto su gran talento pudo rescatar de las ruinas del imperio devastado; de la noche que las invasiones bárbaras habían extendido sobre Occidente, y que en Hispania fue especialmente oscura. Con la única luz refugiada en los monasterios, y la influyente Iglesia Católica moviendo hilos desde concilios, púlpitos y confesionarios, los reyes posteriores a Recaredo, no precisamente intelectuales, se enzarzaron en una sangrienta lucha por el poder que habría necesitado, para contarla, al Shakespeare que, como tantas otras cosas, en España nunca tuvimos. De los 35 reyes godos, la mitad palmaron asesinados. Y en eso seguían cuando hacia el año 710, al otro lado del Estrecho de Gibraltar, resonó un grito que iba a cambiarlo todo: No hay otro Dios que Alá, y Mahoma es su profeta.
En el año 711, como dicen esos guasones versos que con tanta precisión clavan nuestra historia: "Llegaron los sarracenos/ y nos molieron a palos;/ que Dios ayuda a los malos/ cuando son más que los buenos". Suponiendo que a los hispano-visigodos se los pudiera llamar buenos. Porque a ver. De una parte, dando alaridos en plan guerra santa a los infieles, llegaron por el norte de África las tribus árabes adictas al islam, con su entusiasmo calentito, y los bereberes convertidos y empujados por ellos. Para hacerse idea, sitúen en medio un estrecho de solo 15 kilómetros de anchura, y pongan al otro lado una España, Hispania o como quieran llamarla -los musulmanes la llamaba Ispaniya, o Spania-, al estilo de la de ahora, pero en plan visigodo, o sea, 4 millones de cabrones insolidarios y cainitas, cada uno de su padre y de su madre, enfrentados por rivalidades diversas, regidos por reyes que se asesinaban unos a otros y por obispos entrometidos y atentos a su negocio, con unos impuestos horrorosos y un expolio fiscal que habría hecho feliz a Mariano Rajoy y a sus más infames sicarios. Unos fulanos, en suma, desunidos y bordes, con la mala leche de los viejos hispanorromanos reducidos a clases sociales inferiores, por un lado, y la arrogante barbarie visigoda todavía fresca en su prepotencia de ordeno y mando. Añadan el hambre del pueblo, la hipertrofia funcionarial, las ambiciones personales de los condes locales, y también el hecho de que a algún rey de los últimos le gustaban las señoras más de lo prudente -tampoco en eso hay ahora nada nuevo bajo el sol-, y los padres, y tíos, y hermanos y tal de algunas prójimas le tenían al lujurioso monarca unas ganas horrorosas. O eso dicen. De manera que una familia llamada Witiza, y sus compadres, se compincharon con los musulmanes del otro lado, norte de África, que a esas alturas y por el sitio (Mauretania) se llamaban mauras, o moros: nombre absolutamente respetable que han mantenido hasta hoy, y con el que se les conocería en todas las crónicas de historias escritas sobre el particular -y fueron unas cuantas- durante los siguientes 13 siglos. Y entre los partidarios de Witiza y un conde visigodo que gobernaba Ceuta le hicieron una cama de 4 por 4 al rey de turno, que era un tal Roderico, Rodrigo para los amigos. Y en una circunstancia tan española -para que luego digan que no existimos- que hasta humedece los ojos de emoción reconocernos en eso tantos siglos atrás, prefirieron entregar España al enemigo, y que se fuera todo a tomar por saco, antes que dejar aparte sus odios y rencores personales. Así que, aprovechando -otra coincidencia conmovedora- que el tal Rodrigo estaba ocupado en el norte guerreando contra los vascos, abrieron la puerta de atrás y un jefe musulmán llamado Tariq cruzó el Estrecho (la montaña Yebel-Tariq, Gibraltar, le debe el nombre) y desembarcó con sus guerreros, frotándose las manos porque, gobierno y habitantes aparte, la vieja Ispaniya tenía muy buena prensa entre los turistas muslimes: fértil, rica, clima variado, buena comida, señoras guapas y demás. Y encima, con unas carreteras, las antiguas calzadas romanas, que eran estupendas, recorrían el país y facilitaban las cosas para una invasión, nunca mejor dicho, como Dios manda. De manera que cuando el rey Rodrigo llegó a toda candela con su ejército en plan a ver qué diablos está pasando aquí, oigan, le dieron las suyas y las del pulpo. Ocurrió en un sitio del sur llamado La Janda, y allí se fueron al carajo la España cristianovisigoda, la herencia hispanorromana, la religión católica y la madre que las parió. Porque los cretinos de Witiza, el conde de Ceuta y los otros compinches creían que luego los moros iban a volverse a África; pero Tariq y otro fulano que vino con más guerreros, llamado Muza, dijeron "Nos gusta esto, chavales. Así que nos quedamos, si no tenéis inconveniente". Y la verdad es que inconvenientes hubo pocos. Los españoles de entonces, a impulsos de su natural carácter, adoptaron la actitud que siempre adoptarían en el futuro: no hacer nada por cambiar una situación; pero, cuando alguien la cambia por ellos y la nueva se pone de moda, apuntarse en masa. Lo mismo da que sea el islam, Napoleón, la plaza de Oriente, la democracia, no fumar en los bares, no llamar moros a los moros, o lo que toque. Y siempre, con la estúpida, acrítica, hipócrita, fanática y acomplejada fe del converso. Así que, como era de prever, después de La Janda las conversiones al islam fueran masivas, y en pocos meses España se despertó más musulmana que nadie. Como se veía venir.
Los moros, se habían hecho en solo un par de años con casi toda la España visigoda; y la peña local, acudiendo como suele en socorro del vencedor, se convirtió al Islam en masa, a excepción de una estrecha franja montañosa de la cornisa cantábrica. El resto se adaptó al estilo de vida moruno con facilidad, prueba inequívoca de que los hispanos estaban de la administración visigoda y de la Iglesia Católica hasta el extremo del cimbel. La lengua árabe sustituyó a la latina, las iglesias se convirtieron en mezquitas, en vez de rezar mirando a Roma se miró a La Meca, que tenía más novedad, y la Hispania de romanos y visigodos empezó a llamarse Al Andalus ya en monedas acuñadas en el año 716. Calculen cómo fue de rápido el asunto, considerando que, sólo un siglo después de la conquista, un tal Álvaro de Córdoba se quejaba de que los jóvenes mozárabes -cristianos que aún mantenían su fe en zona musulmana- ya no escribían en latín, y en los botellones de entonces, o lo que fuera, decían "Qué fuerte, tía" en lengua morube. El caso fue que, con pasmosa rapidez, los cristianos fueron cada vez menos y los moros más. Cómo se pondría la cosa que, en Roma, el Papa de turno emitió decretos censurando a los hispanos o españoles cristianos que entregaban a sus hijas en matrimonio a musulmanes. Pero claro: ponerte estrecho es fácil cuando eres Papa, estás en Roma y nombras a tus hijos cardenales y cosas así; pero cuando vives en Córdoba o Toledo y tienes dirigiendo el tráfico y cobrando impuestos a un pavo con turbante y alfanje, las cosas se ven de otra manera. Sobre todo porque ese cuento chino de una Al Andalus tolerante y feliz, llena de poetas y gente culta, donde se bebía vino, había tolerancia religiosa y las señoras eran más libres que en otras partes, no se lo traga ni el idiota que lo inventó. Porque había de todo. Gente normal, claro. Y también intolerantes hijos de la gran puta. Las mujeres iban con velo y estaban casi tan fastidiadas como ahora; y los fanáticos eran, como siguen siendo, igual de fanáticos, lleven crucifijo o media luna. Lo que, naturalmente, tampoco faltó en aquella España musulmana fue la división y el permanente nosotros y ellos. Al poco tiempo, sin duda contagiados por el clima local, los conquistadores de origen árabe y los de origen bereber ya se daban por saco a cuenta de las tierras a repartir, las riquezas, los esclavos y demás parafernalia. Asomaba de nuevo las orejas la guerra civil que en cuanto pisas España se te mete en la sangre -para entonces ya llevábamos unas cuantas-, cuando ocurrió algo especial: como en los cuentos de hadas, llegó de Oriente un príncipe fugitivo joven, listo y guapo. Se llamaba Abderramán, y a su familia le había dado matarile el califa de Damasco. Al llegar aquí, con mucho arte, el chaval se proclamó una especie de rey -emir, era el término técnico- e independizó Al Andalus del lejano califato de Damasco y luego del de Bagdad, que hasta entonces habían manejado los hilos y recaudado tributos desde lejos. El joven emir nos salió inteligente y culto -de vez en cuando, aunque menos, también nos pasa- y dejó la España musulmana como nueva, poderosa, próspera y tal. Organizó la primera maquinaria fiscal eficiente de la época y alentó los llamados viajes del conocimiento, con los que ulemas, alfaquíes, literatos, científicos y otros sabios viajaban a Damasco, El Cairo y demás ciudades de Oriente para traerse lo más culto de su tiempo. Después, los descendientes de Abderramán, Omeyas de apellido, fueron pasando de emires a califas, hasta que uno de sus consejeros, llamado Almanzor, que era listo y valiente que te rilas, se hizo con el poder y estuvo 25 años fastidiando a los reinos cristianos del norte -cómo crecieron éstos desde la franja cantábrica lo contaremos otro día- en campañas militares o incursiones de verano llamadas aceifas, con saqueos, esclavos y tal, una juerga absoluta, hasta que en la batalla de Calatañazor le salió el cochino mal capado, lo derrotaron y palmó. Con él se perdió un tipo estupendo. Idea de su talante lo da un detalle: fue Almanzor quien acabó de construir la mezquita de Córdoba; que no parece española por el hecho insólito de que, durante 200 años, los sucesivos gobernantes la construyeron respetando lo hecho por los anteriores; fieles, siempre, al bellísimo estilo original. Cuando lo normal, tratándose de moros o cristianos, y sobre todo de españoles, habría sido que cada uno destruyera lo hecho por el gobierno anterior y le encargara algo nuevo al arquitecto Calatrava.
Al principio de la España musulmana, los reinos cristianos del norte solo fueron una nota a pie de página de la historia de Al Andalus. Las cosas notables ocurrían en tierra de moros, mientras que la cristiandad bastante tenía con sobrevivir, más mal que bien, en las escarpadas montañas asturianas. Todo ese camelo del espíritu de reconquista, el fuego sagrado de la nación hispana, la herencia visigodo-romana y demás parafernalia vino luego, cuando los reinos norteños crecieron, y sus reyes y pelotillas cortesanos tuvieron que justificar e inventarse una tradición y hasta una ideología. Pero la realidad era más prosaica. Los cristianos que no tragaban con los muslimes, más bien pocos, se echaron al monte y aguantaron como pudieron, a la española, analfabetos y valientes en plan Curro Jiménez de la época, puteando desde los riscos inaccesibles a los moros del llano. Don Pelayo, por ejemplo, fue seguramente uno de esos bandoleros irreductibles, que en un sitio llamado Covadonga pasó a cuchillo a algún destacamento moro despistado que se metió donde no debía, le colocó hábilmente el mérito a la Virgen y eso lo hizo famoso. Así fue creciendo su vitola y su territorio, imitado por otros jefes dispuestos a no confraternizar con la morisma. El mismo Pelayo, que era asturiano, un tal Iñigo Arista, que era navarro, y otros animales por el estilo -los suplementos culturales de los diarios no debían de mirarlos mucho, pero manejaban la espada, la maza y el hacha con una eficacia letal- crearon así el embrión de lo que luego fueron reinos serios con más peso y protocolo, y familias que se convirtieron en monarquías hereditarias. Prueba de que al principio la cosa reconquistadora y las palabras nación y patria no estaban claras todavía, es que durante siglos fueron frecuentes las alianzas y toqueteos entre cristianos y musulmanes, con matrimonios mixtos y enjuagues de conveniencia, hasta el extremo de que muchos reyes y emires de uno y otro bando tuvieron madres musulmanas o cristianas; no esclavas, sino concertadas en matrimonio a cambio de alianzas y ventajas territoriales. Y al final, como entre la raza gitana, muchos de ellos acabaron llamándose primo, con lo que mucha degollina de esa época quedó casi en familia. Esos primeros tiempos de los reinos cristianos del norte, más que una guerra de recuperación de territorio propiamente dicha, fueron de incursiones mutuas en tierra enemiga, cabalgadas y aceifas de verano en busca de botín, ganado y esclavos -una algara de los moros llegó a saquear Pamplona, reventando, supongo, los Sanfermines ese año-. Todo esto fue creando una zona intermedia peligrosa, despoblada, que se extendía hasta el valle del Duero, en la que se produjo un fenómeno curioso, muy parecido a las películas de pioneros norteamericanos en el Oeste: familias de colonos cristianos pobres que, echándole huevos al asunto, se instalaban allí para poblar aquello por su cuenta, defendiéndose de los moros y a veces hasta de los mismos cristianos, y que acababan uniéndose entre sí para protegerse mejor, con sus granjas fortificadas, monasterios y tal; y que, a su heroica, brutal y desesperada manera, empezaron la reconquista sin imaginar que estaban reconquistando nada. En esa frontera dura y peligrosa surgieron también bandas de guerreros cristianos y musulmanes que, entre salteadores y mercenarios, se ponían a sueldo del mejor postor, sin distinción de religión; con lo que se llegó al caso de mesnadas moras que se lo curraban para reyes cristianos y mesnadas cristianas al servicio de moros. Fue una época larga, apasionante, sangrienta y cruel, de la que si fuéramos gringos tendríamos maravillosas películas épicas hechas por John Ford; pero que, siendo españoles como somos, acabó podrida de tópicos baratos y posteriores glorias católico-imperiales. Aunque eso no le quite su interés ni su mérito. También por ese tiempo el emperador Carlomagno, que era francés, quiso quedarse con un trozo suculento de la península; pero guerrilleros navarros -imagínenselos- le dieron las suyas y las de un bombero en Roncesvalles a la retaguardia del ejército gabacho, picándola como una hamburguesa, y Carlomagno tuvo que conformarse con el vasallaje de la actual Cataluña, conocida como Marca Hispánica. También, por aquel entonces, desde La Rioja empezó a extenderse una lengua magnífica que hoy hablan 450 millones de personas en todo el mundo. Y que ese lugar, cuna del castellano, no esté hoy en Castilla, es solo uno de los muchos absurdos disparates que la peculiar historia de España iba a depararnos en el futuro.
Estábamos en que la palabra Reconquista vino luego, a toro pasado, y que los patriohistoriadores dedicados a glorificar el asunto de la empresa común hispánica y tal mintieron como bellacos; así como también mienten, sobre etapas posteriores, ciertos neohistoriadores del ultranacionalismo periférico. En el tiempo que nos ocupa, los enclaves cristianos del norte bastante tenían con arreglárselas para sobrevivir, y no estaban de humor para soñar con recomponer Hispanias perdidas: unos pagaban tributo de vasallaje a los moros de Al Andalus y todos se lo montaban como podían, a menudo haciéndose la puñeta entre ellos, traicionándose y aliándose con el enemigo, hasta el punto de que los emires musulmanes del sur, dándose con el codo, se decían unos a otros: tranqui, colega Mojamé, colega Abdalá, que no hay color, dejemos que esos cantamañanas se desuellen unos a otros -lo que demuestra, por otra parte, que como profetas los emires tampoco tenían ni puta idea-. Cómo estarían las cosas reconquistadoras de poco claras por ese tiempo, que el primer rey cristiano de Pamplona del que se tiene noticia, Íñigo Arista, tenía un hermano carnal llamado Muza que era caudillo moro, y entre los dos le dieron otra soba después de Roncesvalles a Carlomagno; que en sus ambiciones sobre la Península siempre tuvo muy mal fario y se diría que lo hubiese mirado un tuerto. El caso es que así, poco a poco, entre incursiones, guerras y pactos a varias bandas que incluían alianzas y tratados con moros o cristianos, según convenía, poco a poco se fue formando el reino de Navarra, crecido a medida que el califato cordobés y los musulmanes en general pasaban por períodos -españolísimos, también ellos- de flojera y bronca interna, en un período en el que cada perro se lamía su cipote, dicho en plata, y que acabó llamándose reinos de taifas, con reyezuelos que, como su propio nombre indica, iban a su rollo moruno. Y de ese modo, entre colonos que se la jugaban en tierra de nadie y expediciones militares de unos y otros para saqueo, esclavos y demás parafernalia -eso de saquear, violar y esclavizar era práctica común de la época en todos los bandos, aunque ahora suene más bien raro-, la frontera cristiana se fue desplazando alternativamente hacia arriba y hacia abajo, pero sobre todo hacia abajo. Sancho III el Mayor, rey navarro, uno de los que le había puesto a Almanzor los pavos a la sombra, pegó un soberbio braguetazo con la hija del conde de Castilla, que era la soltera más cotizada de entonces, y organizó un reino bastante digno de ese nombre, que al morir dividió entre sus hijos -prueba de que eso de unificar España y echar de aquí a la mahometana morisma todavía no le pasaba a nadie por la cabeza-. Dio Navarra a su hijo García, Castilla a Fernando, Aragón a Ramiro, y a Gonzalo los condados de Sobrarbe y Ribagorza. De esta forma se fue definiendo el asunto: los de Castilla y Aragón tomaron el título de rey, y a partir de entonces pudo hablarse, con más rigor, de reinos cristianos del norte y de Al Andalus islámico al sur. En cuanto a Cataluña, entonces feudataria de los vecinos reyes francos, fue ensanchándose con gobernantes llamados condes de Barcelona. El primero de ellos que se independizó de los gabachos fue Wifredo, por apodo el Pilós o Velloso, que además de peludo debía de ser piadoso que te rilas, pues llenó el condado de magníficos monasterios. Ciertos historiadores de pesebre presentan ahora al buen Wifredo como primer rey de una supuesta monarquía catalana, pero no dejen que les coman el tarro: reyes en Cataluña con ese nombre no hubo nunca. Ni de coña. Los reyes fueron siempre de Aragón, y la cosa se ligó más tarde, como contaremos cuando toque. De momento eran condes catalanes, a mucha honra. Y punto. Por cierto, hablando de monasterios, dos detalles. Uno, que mientras en el sur morube la cultura era urbana y se centraba en las ciudades, en el norte, donde la gente era más bestia, se cultivaba en los monasterios, con sus bibliotecas y todo eso. El otro punto es que por ese tiempo la Iglesia Católica, que iba adquiriendo grandes posesiones rurales de las que sacaba enormes ingresos, inventó un negocio estupendo, que podríamos llamar truco o timo del monje ausente: cuando una aceifa mora asolaba la tierra y saqueaba el correspondiente monasterio, los monjes lo abandonaban una larga temporada para que los colonos que se buscaban la vida en la frontera se instalaran allí y pusieran de nuevo las tierras en valor, cultivándolas. Y cuando la propiedad ya era próspera de nuevo, los monjes reclamaban su derecho y se adueñaban de todo, por la cara.
Mientras Al Andalus se estancaba militarmente, con una sociedad artesana y rural que cada vez era menos inclinada a las trompetas y fanfarrias bélicas, los reinos cristianos del norte, monarquías jóvenes y ambiciosas, se lo montaban más de chulitos y agresivos, ampliando territorios, estableciendo alianzas y jugándose unos a otros la del chino Fumanchú en aquel tira y afloja que ahora llamamos Reconquista, pero que entonces sólo era buscarse la vida sin miras nacionales. Prueba de que aún no había conciencia moderna de España ni sentimiento patriótico general es que, ya metidos en el siglo XII, Alfonso VII repartió el reino de Castilla -unido entonces a León- entre sus dos hijos, Castilla a uno y León a otro, y que Alfonso I dejó Aragón nada menos que a las órdenes militares. Ese partir reinos en trozos, tan diferente al impulso patriótico cristiano que a los de mi quinta nos vendieron en el cole -y que tan actual sigue siendo en la triste España del siglo XXI-, no era ni es nuevo. Se dio con frecuencia, prueba de que los reyes hispanos y sus niños -añadamos una nobleza tan oportunista y desnaturalizada como nuestra actual clase política- iban a lo suyo, y lo de la patria unificada tendría que esperar un rato; hasta el punto de que todavía la seguimos esperando, o más bien ya ni se la espera. El ejemplo más bestia de esa falta de propósito común en la España medieval es Fernando I, rey de Castilla, León, Galicia y Portugal, que en el siglo onceno hizo un esfuerzo notable, pero a su muerte lo echó a perder repartiendo el reino entre sus hijos Sancho, Alfonso, García y Urraca, dando lugar a otra de nuestras tradicionales y entrañables guerras civiles, entre hermanos para variar, que tuvo consecuencias en varios sentidos incluido el épico, pues de ahí surgió la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, cuya vida quedó contada en una buena película -Charlton Heston y Sophia Loren- que, por supuesto, rodaron los norteamericanos. En esto del Cid, de quien hablaremos con detalle en el siguiente capítulo, conviene precisar que por aquel tiempo, con los moros locales bastante amariconados en la cosa bélica, poco amigos del alfanje y tibios en cuanto a rigor islámico, empezaron a producirse las invasiones de tribus fanáticas y belicosas que venían del norte de África para hacerse cargo del asunto en plan Bin Laden. Fueron, por orden, los almorávides, los almohades y los benimerines: gente dura, de armas tomar, que sobre todo al principio no se casaba ni con su padre, y que a menudo dio a los monarcas cristianos cera hasta en el carnet de identidad. El caso es que así, poquito a poco, a trancas y barrancas, con altibajos sangrientos, haciéndose pirulas, casándose, aliándose, construyendo cada cual su catedral, matándose entre sí cuando no escabechaban moros, los reyes de Castilla, León, Navarra, Aragón y los condes de Cataluña, cada uno por su cuenta -Portugal iba aún más a su aire-, fueron ampliando territorios a costa de la morisma hispana; que aunque se defendía como gato panza arriba y traía, como dije, refuerzos norteafricanos para echar una mano -y luego no podía quitárselos de encima-, se replegaba despacio hacia el sur, perdiendo ciudades a chorros. La cosa empezó a estar clara con Fernando III de Castilla y León, pedazo de rey, que tomó a los muslimes Córdoba, Murcia y Jaén, hizo tributario al rey de Granada, y reforzado con tropas de éste conquistó Sevilla, que había sido mora durante 500 años, y luego Cádiz. Su hijo Alfonso X fue uno de esos reyes que por desgracia no frecuentan nuestra historia: culto, ilustrado, pese a que hizo frente a otra guerra civil -la enésima, y las que vendrían- y a la invasión de los benimerines, tuvo tiempo de componer, u ordenar hacerlo, tres obras fundamentales: la Historia General de España -ojo al nombre-, las Cantigas y el Código de las Siete Partidas. Por esa época, en Aragón, un rey llamado Ramiro II el Monje, conocedor de la idiosincrasia hispana, sobre todo la de los nobles -los políticos de entonces-, tuvo un detalle simpático: convocó a la nobleza local, los decapitó a todos y con sus cabezas hizo una bonita exposición -hoy lo llamaríamos arte moderno- conocida como La campana de Huesca. Por esas fechas, un plumilla moro llamado Ibn Said, chico listo y con buen ojo, escribió una frase sobre los bereberes que no me resisto a reproducir, porque define perfectamente a los españoles musulmanes y cristianos de aquellos siglos turbulentos, y también a buena parte de los de ahora mismo: "Son unos pueblos a los que Dios ha distinguido particularmente con la turbulencia y la ignorancia, y a los que en su totalidad ha marcado con la hostilidad y la violencia".
Rodrigo Díaz de Vivar era un vástago de la nobleza media burgalesa que se crió junto al infante don Sancho, hijo del rey Fernando I de Castilla y León.
Está probado que era listo, valiente, diestro en la guerra y peligroso que te rilas, hasta el punto de que en su juventud venció en 2 épicos combates singulares: uno contra un campeón navarro y otro contra un moro de Medinaceli, y a los 2 dio matarile sin despeinarse. En compañía del infante don Sancho participó en la guerra del rey moro de Zaragoza contra el rey cristiano de Aragón -la hueste castellana ayudaba al moro, ojo al dato-; y cuando Fernando I, supongo que bastante chocho en su lecho de muerte, hizo la estupidez de partir el reino entre sus 4 hijos, Rodrigo Díaz participó como alférez abanderado del rey Sancho I en la guerra civil de éste contra sus hermanos.
A Sancho le reventó las asaduras un sicario de su hermana Urraca; y otro hermano, Alfonso, acabó haciéndose con el cotarro como Alfonso VI. A éste, según leyenda que no está históricamente probada, Rodrigo Díaz le habría hecho pasar un mal rato al hacerle jurar en público que no tuvo nada que ver en el escabeche de Sancho. Juró el rey de mala gana; pero, siempre según la leyenda, no le perdonó a Rodrigo el mal trago, y a poco lo mandó al destierro.
La realidad, sin embargo, fue más prosaica. Y más típicamente española. Por una parte, Rodrigo había dado el pelotazo del siglo al casarse con doña Jimena Díaz, hija y hermana de condes asturianos, que además de guapa estaba podrida de dinero. Por otra parte, era joven, apuesto, valiente y con prestigio. Y encima, chulo, con lo que no dejaban de salirle enemigos, más entre los propios cristianos que entre la mahometana morisma. La envidia hispana, ya saben. Nuestra deliciosa naturaleza.
Así que la nobleza próxima al rey, los pelotas y tal, empezaron a hacerle la cama a Rodrigo, aprovechando diversos incidentes bélicos en los que lo acusaban de ir a su rollo y servir sus propios intereses. Al final, Alfonso VI lo desterró; y el Cid -para entonces los moros ya lo llamaban Sidi, que significa señor- se fue a buscarse la vida con una hueste de guerreros fieles, imagínense la catadura de la peña, en plan mercenario. Como para ponerse delante.
No llegó a entenderse con los condes de Barcelona, pero sí con el rey moro de Zaragoza, para el que estuvo currando muchos años con éxito, hasta el punto de que derrotó en su nombre al rey moro de Lérida y a los aliados de éste, que eran los catalanes y los aragoneses. Incluso se dio el gustazo de apresar al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, tras darle una amplia mano de hostias en la batalla de Pinar de Tévar.
Así estuvo la tira de años, luchando contra moros y contra cristianos en guerras sucias donde todos andaban revueltos, acrecentado su fama y ganando pasta con botines, saqueos y tal; pero siempre, como buen y leal vasallo que era, respetando a su señor natural, el rey Alfonso VI. Y al cabo, cuando la invasión almorávide acogotó a Alfonso VI en Sagrajas, haciéndolo comerse una derrota como el sombrero de un picador, el rey se tragó el orgullo y le dijo al Cid: "Oye, Sidi, échame una mano, que la cosa está chunga". Y éste, que en lo tocante a su rey era un pedazo de pan, campeó por Levante -de paso saqueó la Rioja cristiana, ajustando cuentas con su viejo enemigo el conde García Ordóñez-, conquistó Valencia y la defendió a sangre y fuego. Y al fin, en torno a cumplir 50 tacos, 5 días antes de la toma de Jerusalén por los cruzados, temido y respetado por moros y cristianos, murió en Valencia de muerte natural el más formidable guerrero que conoció España. Al que van como un guante otros versos que me gustan porque explican muchas cosas terribles y admirables de nuestra Historia: "Por necesidad batallo/ y una vez puesto en la silla/ se va ensanchando Castilla/ delante de mi caballo".
Para el siglo XIII o por ahí, mientras en el norte se asentaban los reinos de Castilla, León, Navarra, Aragón, Portugal y el condado de Cataluña, los moros de Al Andalus se habían vuelto más bien blanditos, dicho en términos generales: casta funcionarial, recaudadores de impuestos, núcleos urbanos más o menos prósperos, agricultura, ganadería y tal. Gente por lo general pacífica, que ya no pensaba en reunificar los fragmentados reinos islámicos hispanos, y mucho menos en tener problemas con los cada vez más fuertes y arrogantes reinos cristianos. La guerra, para la morisma, era más bien defensiva y si no quedaba más remedio. La clase dirigente se había tirado a la bartola y era incapaz de defender a sus súbditos; pero lo que peor veían los ultrafanáticos religiosos era que los preceptos del Corán se llevaban con bastante relajo: vino, carne de cerdo, poco velo y tal. Todo eso era visto con indignación y cierto cachondeo desde el norte de África, donde alguna gente, menos barnizada por el confort, miraba todavía hacia la península con ganas de buscarse la vida. De qué van estos mierdas, decían. Que los cristianos se los están comiendo sin pelar, no se respeta el Islam y esto es una vergüenza moruna. De manera que, entre los muslimes de aquí, que a veces pedían ayuda para oponerse a los cristianos, y la ambición y el rigor religioso de los del otro lado, se produjeron diversas llegadas a Al Andalus de tropas frescas, nuevas, con ganas, guerreras como las de antes. Peligrosas que te mueres. Una de estas tribus fue la de los almohades, gente dura de narices, que proclamó la Yihad, la guerra santa -igual el término les suena-, invadió el sur de la vieja Ispaniya y le dio al rey Alfonso VIII de Castilla -otra vez se había dividido el reino entre hijos, para no perder la costumbre, separándose León y Castilla-, una paliza de padre y muy señor mío en la batalla de Alarcos, donde al pobre Alfonso lo vistieron de primera comunión. El rey castellano se lo tomó a pecho, y no descansó hasta que pudo montarles la recíproca a los moros en las Navas de Tolosa, que fue un pifostio de mucha trascendencia por varios motivos. En primer lugar, porque allí se frenó aquella oleada de radicalismo guerrero-religioso islámico. En segundo, porque con mucha habilidad el rey castellano logró que el papa lo proclamase cruzada contra los sarracenos, para evitar así que, mientras se enfrentaba a los almohades, los reyes de Navarra y León -que, también para variar, se la tenían jurada al de Castilla, y viceversa- le hicieran la puñeta apuñalándolo por la espalda. En tercer lugar, y lo que es más importante, en las Navas el bando cristiano, aparte de voluntarios franceses y de duros caballeros de las órdenes militares españolas, estaba milagrosamente formado por tropas castellanas, navarras y aragonesas, puestas de acuerdo por una vez en su puta vida. Milagros de la Historia, oigan. Para no creerlo ni con fotos. Y nada menos que con 3 reyes al frente, en un tiempo en el que los reyes se la jugaban en el campo de batalla, y no casándose con lady Di o cayéndose en los escalones del bungalow mientras cazaban elefantes. El caso es que Alfonso VIII se presentó con su tropa de Castilla, Pedro II de Aragón, como buen caballero que era -había heredado de su padre el reino de Aragón, que incluía el condado de Cataluña-, fue a socorrerlo con tropas aragonesas y catalanas, y Sancho VII de Navarra, aunque se llevaba fatal con el castellano, acudió con la flor de su caballería. Faltó a la cita el rey de León, Alfonso IX, que se quedó en casa, aprovechando el barullo para quitarle algunos castillos a su colega castellano. El caso es que se juntaron allí, en las Navas, cerca de Despeñaperros, 27,000 cristianos contra 60,000 moros, y se atizaron de una manera que no está en los mapas. La carnicería fue espantosa. Parafraseando unos versos de Zorrilla -de La leyenda del Cid, muy recomendable- podríamos decir eso de: Costumbres de aquella era/ caballeresca y feroz/ donde acogotando al otro/ se glorificaba a Dios. Ganaron los cristianos, pero en el último asalto. Y hubo un momento magnífico cuando, viéndose al filo de la derrota, el rey castellano, desesperado, dijo "aquí morimos todos", picó espuelas y cargó ciegamente contra el enemigo. Y los reyes de Aragón y de Navarra, por vergüenza torera y no dejarlo solo, hicieron lo mismo. Y allá fueron, 3 reyes de la vieja Hispania y la futura España, o lo que saliera de aquello, cabalgando unidos por el campo de batalla, seguidos por sus alféreces con las banderas, mientras la exhausta y ensangrentada infantería, entusiasmada al verlos llegar juntos, gritaba de entusiasmo mientras abría las filas para dejarles paso.
En los albores del siglo XIII, el reino de Aragón se hacía rico, fuerte y poderoso. Petronila (una huerfanita de culebrón casi televisivo, heredera del reino), se había casado y comido perdices con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV; así que en el reinado del hijo de éstos, Alfonso II (el que se batió como un tigre en Las Navas), quedaron asentados Aragón y Cataluña bajo las cuatro barras de la monarquía aragonesa. Aquella familia tuvo la suerte de parir un chaval fuera de serie: se llamaba Jaime, fue el primer rey de Aragón con ese nombre, y pasó a la Historia con el apodo de El Conquistador no por las señoras entre las que anduvo, que también -era muy aficionado a intercambiar fluidos-, sino porque triplicó la extensión de su reino. Hombre culto, historiador y poeta, Jaime I dio a los moros leña hasta en el turbante, tomándoles Valencia y las Baleares, y poniendo en el Mediterráneo un ojo de águila militar y comercial que aragoneses y catalanes ya no entornarían durante mucho tiempo. Su hijo Pedro III arrebató Sicilia a los franceses en una guerra que salió bordada: el almirante Roger de Lauria los puso mirado a Triana en una batalla naval -hasta Trafalgar nos quedaban aún 600 años de poderío marítimo-, y en el asedio de Gerona los gabachos salieron por pies con epidemia de peste incluida. La expansión mediterránea catalano-aragonesa fue desde entonces imparable, y las barras de Aragón se pasearon de tan triunfal manera por el que pasó a ser Mare Nostrum que hasta el cronista Desclot escribió -en fluida lengua catalana- que incluso "los peces llevan las 4 barras de la casa de Aragón pintadas en la cola". Hubo, eso sí, una ocasión de aún mayor grandeza perdida cuando Sancho el Fuerte de Navarra, al palmar, dejó su reino al rey de Aragón. Esto habría cambiado tal vez el eje del poder en la historia futura de España; pero los súbditos vascongados no tragaron, subió al trono un sobrino del conde de Champaña, y la historia de la Navarra hispana quedó por 3 siglos vinculada a Francia hasta que la conquistó, incorporándola por las bravas a Aragón y Castilla, Fernando el Católico (el guapo que sale en la tele con la serie Isabel). Pero el episodio más admirable de toda esta etapa aragonesa y catalana de nuestra peripecia nacional es el de los almogávares, las llamadas compañías catalanas: gente de la que ahora se habla poco, porque no era, ni mucho menos, políticamente correcta. Y su historia es fascinante. Eran una tropa de mercenarios catalanes, aragoneses, navarros, valencianos y mallorquines en su mayor parte, ferozmente curtidos en la guerra contra los moros y en los combates del sur de Italia. Como soldados resultaban temibles, valerosos hasta la locura y despiadados hasta la crueldad. Siempre, incluso cuando servían a monarcas extranjeros, entraban en combate bajo la enseña cuatribarrada del rey de Aragón; y sus gritos de guerra, que ponían la piel de gallina al enemigo, eran Aragó, Aragó, y Desperta ferro: despierta, hierro. Fueron enviados a Sicilia contra los franceses; y al acabar el desparrame, los mismos que los empleaban les habían cogido tanto miedo que se los traspasaron al emperador de Bizancio, para que lo ayudaran a detener a los turcos que empujaban desde Oriente. Y allá fueron, 6,500 tíos con sus mujeres y sus niños, feroces vagabundos sin tierra y con espada. De no figurar en los libros de Historia, la cosa sería increíble: letales como guadañas, nada más desembarcar libraron 3 sucesivas batallas contra un total de 50,000 turcos, haciéndoles escabechina tras escabechina. Y como buenos paisanos nuestros que eran, en los ratos libres se codiciaban las mujeres y el botín, matándose entre ellos. Al final fue su jefe el emperador bizantino quien, acojonado, no viendo manera de quitarse de encima a fulanos tan peligrosos, asesinó a los jefes durante una cena, el 4 de abril de 1305. Luego mandó un ejército de 26,000 bizantinos a exterminar a los supervivientes. Pero, resueltos a no dar gratis el pellejo, aquellos tipos duros decidieron morir matando: oyeron misa, se santiguaron, gritaron Aragó y Desperta ferro, e hicieron en los bizantinos una matanza tan horrorosa que, según cuenta el cronista Muntaner, que estaba allí, "no se alzaba mano para herir que no diera en carne". Después, ya metidos en faena, los almogávares saquearon Grecia de punta a punta, para vengarse. Y cuando no quedó nada por quemar o matar, fundaron los ducados de Atenas y Neopatria, y se instalaron en ellos durante 3 generaciones, con las bizantinas y tal, haciendo bizantinitos hasta que, ya más blandos con el tiempo, los cubrió la marea turca que culminaría con la caída de Constantinopla.
En la España cristiana de los siglos XIV y XV, como en la mora (ya sólo había 5 reinos peninsulares: Portugal, Castilla, Navarra, Aragón y Granada), la guerra civil empezaba a ser una costumbre local tan típica como la paella, el flamenco y la mala leche -suponiendo que entonces hubieran paella y flamenco, que no creo-. Las ambiciones y arrogancia de la nobleza, la injerencia del clero en la vida política y social, el bandidaje, las banderías y el acuchillarse por la cara, daban el tono; y tanto Castilla como Aragón, con su Cataluña incluida, iban a conocer en ese período unas broncas civiles de toma pan y moja, que ya contaremos cuanto toque; y que, como en episodios anteriores, habrían proporcionado materia extraordinaria para varias tragedias shakesperianas, en el caso de que en España hubiéramos tenido ese Shakespeare que para nuestra desgracia -y vergüenza- nunca tuvimos. Ríanse ustedes de Ricardo III y del resto de la británica tropa. Hay que reconocer, naturalmente, que en todas partes se cocían habas, y que ni italianos ni franceses, por ejemplo, hacían otra cosa. La diferencia era que en la península ibérica, teóricamente, los reinos cristianos tenían un enemigo común, que era el Islam. Y viceversa. Pero ya hemos visto que, en la práctica, el rifirrafe de moros y cristianos fue un proceso complicado, hecho de guerras pero también de alianzas, chanchullos y otros pasteleos, y que lo de Reconquista como idea de una España cristiana en plan Santiago cierra y tal fue cuajando con el tiempo, más como consecuencia que como intención general de unos reyes que, cada uno por su cuenta, iban a lo suyo, en unos territorios donde, invasiones sarracenas aparte, a aquellas alturas tan de aquí era el moro que rezaba hacia la Meca como el cristiano que oraba en latín. Los nobles, los recaudadores de impuestos y los curas, llevaran tonsura o turbante, eran parecidísimos en un lado y en otro; de manera que a los de abajo, se llamaran Manolo o Mojamé, como ahora en el siglo XXI, siempre los fastidiaban los mismos. En cuanto a lo que algunos afirman de que hubo lugares, sobre todo en zona andalusí, donde las tres culturas -musulmana, cristiana y judía- convivían fructíferamente mezcladas entre sí, con los rabinos, ulemas y clérigos besándose en la boca por la calle, hasta con lengua, más bien resulta un cuento chino. Entre otras cosas porque las nociones de buen rollito, igualdad y convivencia nada tenían que ver entonces con lo que por eso entendemos ahora. La idea de tolerancia, más o menos, era: chaval, si permites que te reviente a impuestos y me pillas de buenas, no te quemo la casa, ni te confisco la cosecha, ni violo a tu señora. Por supuesto, como ocurrió en otros lugares de frontera europeos, la proximidad mestizó costumbres, dando frutos interesantes. Pero de ahí a decir (como Américo Castro, que iba a otro rollo tras la Guerra Civil del 36) que en la Península hubo modelos de convivencia, media un abismo. Moros, cristianos y judíos, según donde estuvieran, vivían acojonados por los que mandaban, cuando no eran ellos; y tanto en la zona morube como en la otra hubo estallidos de violento fanatismo contra las minorías religiosas. Sobre todo a partir del siglo XIV, con el creciente radicalismo atizado por la cada vez más arrogante Iglesia Católica, las persecuciones contra moros y judíos menudearon en la zona cristiana (hubo un poco en todas partes, pero los navarros se lo curraron con verdadero entusiasmo en plan Sanfermines, asaltando un par de veces la judería de Pamplona, y luego arrasando la de Estella, calentados por un cura llamado Oillogoyen, que además de estar como una cabra era un hijo de puta con balcones a la calle). En cualquier caso, antisemitismo endémico aparte -también los moros daban leña al judío-, las 3 religiones y sus respectivas manifestaciones sociales coexistieron a menudo en España, pero nunca en pie de igualdad, como afirman ciertos buenistas y muchos cantamañanas. Lo que sí mezcló con la cristiana las otras culturas fueron las conversiones: cuando la cosa era ser bautizado, salir por pies o que te dejaran torrefacto en una hoguera, la peña hacía de tripas corazón y rezaba en latín. De ese modo, familias muy interesantes, tanto hebreas como mahometanas, se pasaron al cristianismo, enriqueciéndolo con el rico bagaje de su cultura original. También intelectuales doctos o apóstoles de la conversión de los infieles estudiaron a fondo el Islam y lo que aportaba. Tal fue el caso del brillantísimo Ramón Llull: un niño pijo mallorquín al que le dio por salvar almas morunas y llegó a escribir, el tío, en árabe mejor que en catalán o en latín. Que ya tiene mérito.
A los incautos que creen que los últimos siglos de la reconquista fueron de esfuerzo común frente al musulmán hay que decirles que verdes las han segado. Se hubiera acabado antes, de unificar objetivos; pero no fue así. Con los reinos cristianos más o menos consolidados y rentables a esas alturas, y la mayor parte de los moros de España convertidos al tocino o confinados en morerías (en juderías, los hebreos), la cosa consistió ya más bien en una carrera de obstáculos de reyes, nobles y obispos para ver quién se quedaba con más parte del pastel. Que iba siendo sabroso. Como consecuencia, las palabras guerra y civil, puestas juntas en los libros de Historia, te saltan a la cara en cada página. Todo cristo tuvo la suya: Castilla, Aragón, Navarra. Pagaron los de siempre: la carne de lanza y horca, los siervos desgraciados utilizados por unos y otros para las batallas o para pagar impuestos, mientras individuos de la puerca catadura moral, por ejemplo, del condestable Álvaro de Luna, conspiraban, manipulaban a reyes y príncipes y se hacían más ricos que el tío Gilito. El tal condestable, que era el retrato vivo del perfecto hijo de puta español con mando en plaza, acabó degollado en el cadalso -a veces uno casi lamenta que se hayan perdido ciertas higiénicas costumbres de antaño-; pero solo era uno más, entre tantos (y ahí siguen). De cualquier modo, puestos a hablar de esos malos de película que aquella época dio a punta de pala, el primer nombre que viene a la memoria es el de Pedro I, conocido por Pedro el Cruel: uno de los más infames -y de ésos hemos tenido unos cuantos- reyes y gobernantes que en España parió madre. Este fulano metió a Castilla en una guerra civil en la que no faltaron ni brigadas internacionales, pues intervinieron tropas inglesas a su favor, nada menos que bajo el mando del legendario Príncipe Negro, mientras que soldados franchutes de la Francia, mandados por el no menos notorio Beltrán Duguesclin, apoyaban a su hermanastro y adversario Enrique de Trastámara. La cosa acabó cuando Enrique le tendió un cuatro (como dicen en México) a Pedro en Montiel, lo cosió personalmente a puñaladas, chas, chas, chas, y a otra cosa, mariposa. Unos años después, y en lo que se refiere a Portugal -del que hablamos poco, pero estaba ahí-, el hijo de ese mismo Enrique II, Juan I de Castilla, casado con una princesa portuguesa heredera del trono, estuvo a punto de dar el campanazo ibérico y unir ambos reinos; pero los portugueses, que iban a su propio rollo, y eran muy dueños de ir, eligieron a otro. Entonces, Juan I, que tenía muy mal perder, los atacó en plan gallito con un ejército invasor; aunque le salió el tiro por la culata, pues los abuelos de Pessoa y Saramago le dieron las suyas y las del pulpo en la batalla de Aljubarrota. Por esas fechas, al otro lado de la península, el reino de Aragón se convertía en un negocio cada vez más próspero y en una potencia llena de futuro: a Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca se fueron uniendo el Rosellón, Sicilia y Nápoles, con una expansión militar y comercial que abarcaba prácticamente todo el Mediterráneo occidental: los peces con las famosas barras de Aragón en la cola. Pero el virus de la guerra civil también pegaba fuerte allí, y durante 10 largos años aragoneses y catalanes se estuvieron acuchillando por lo de siempre: nobles y alta burguesía -dicho de otro modo, la aristocracia política eterna-, diciéndose yo quiero de rey a éste, que me hace ganar más pasta, y tú quieres a ése. Mientras tanto, lo que quedaba del reino de Navarra (que en un tiempo incluyó lo que hoy llamamos País Vasco) también disfrutaba de su propia guerra civil con el asunto del príncipe de Viana y su hermana doña Blanca, que al fin palmaron envenenados, con detalles entrañables que dejan chiquita la serie Juego de tronos. Navarra anduvo entre Pinto y Valdemoro, o sea, entre España y Francia, dinastía por aquí y dinastía por allá, hasta que en 1512 Fernando de Aragón la incorporó por las bravas, militarmente, a la corona española. A diferencia de los portugueses en Aljubarrota, los navarros perdieron la guerra y su independencia, aunque al menos salvaron los fueros -todos los estados europeos y del mundo se formaron con aplicación del mismo artículo 14: si ganas eres independiente; si pierdes, toca joderse-. Eso ocurrió hace 5 siglos justos, y significa por tanto que los navarros (y los vascos mucho antes) son españoles desde hace sólo 20 años menos que, por ejemplo, los granadinos; también, por cierto, incorporados manu militari al reino de España, y que, como veremos, lo son desde 1492.
Eran jóvenes, guapos y listos. Me refiero a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados Reyes Católicos. Los de la serie de la tele. Sobre todo, listos. Ella era de las que muerden con la boquita cerrada. Lo había demostrado en la guerra contra los partidarios de su sobrina Juana la Beltraneja -apoyada por el rey de Portugal-, a la que repetidas veces le jugó la del chino. Él, trayendo en la maleta el fino encaje de bolillos que en el Mediterráneo occidental hacía ya imparable la expansión política, económica y comercial catalano-aragonesa. La alianza de esos 2 jovenzuelos, que nos salieron de armas tomar, tiene, naturalmente, puntitos románticos; pero lo que fue, sobre todo, es un matrimonio de conveniencia: una gigantesca operación política que, aunque no fuera tan ambicioso el propósito final, en pocas décadas iba a acabar situando a España como primera potencia mundial, gracias a diversos factores que coincidieron en el espacio y el tiempo: inteligencia, valor, pragmatismo, tenacidad y mucha suerte; aunque lo de la suerte, con el paso de los años, terminara volviéndose -de tanta como fue- contra el teórico beneficiado. O sea, contra los españoles de a pie; que, a la larga, de beneficio obtuvimos poco y pagamos, como solemos, los gastos de la verbena. Sin embargo, en aquel final del siglo XV todo era posible. Todo estaba aún por estrenar (como la Guardia Civil, por ejemplo, que tiene su origen remoto en las cuadrillas de la Santa Hermandad, creada entonces para combatir el bandolerismo rural; o la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, que fue la primera que se hizo en el mundo sobre una lengua vulgar, de uso popular, y a la que aguardaba un espléndido futuro). El caso, volviendo a nuestros jovencitos monarcas, es que, simplificando un poco, podríamos decir que el de Isabel y Fernando fue un matrimonio con separación de bienes. Tú a Boston y yo a California. Ella seguía siendo dueña de Castilla; y él, de Aragón. Los otros bienes, los gananciales, llegaron a partir de ahí, abundantes y en cascada, con un reinado que iba a acabar la Reconquista mediante la toma de Granada, a ensanchar los horizontes de la Humanidad con el descubrimiento de América, y a asentarnos, consecuencia de todo aquello, como potencia hegemónica indiscutible en los destinos del mundo durante un siglo y medio. Que tiene tela. Con lo cual resultó que España, ya entendida como nación -con sus zurcidos, sus errores y sus goteras que llegan hasta hoy, incluida la apropiación ideológica y fraudulenta de esa interesante etapa por el franquismo-, fue el primer Estado moderno que se creó en Europa, casi un siglo por delante de los otros. Una Europa a la que no tardarían los peligrosos españoles en tener bien agarrada por los huevos (permítanme la delicada perífrasis), y cuyos estados se formaron, en buena parte, para defenderse de ellos. Pero eso vino más tarde. Al principio, Isabel y Fernando se dedicaron a romperle el espinazo a los nobles que iban a su rollo, demoliéndoles castillos y dándoles leña hasta en el deneí. En Castilla la cosa funcionó, y aquellos zampabollos y mangantes mal acostumbrados quedaron obedientes y tranquilos como malvas. En el reino de Aragón la cosa fue distinta, pues los privilegios medievales, fueros y toda esa murga tenían mucho arraigo; aparte que el reino era un complicado tira y afloja entre aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos. Todo eso dejó enquistados insolidaridades y problemas de los que todavía hoy, 500 años después de ser España, pagamos bien caro el pato. En cualquier caso, lo que surgió de aquello no fue todavía un estado centralista en el sentido moderno, sino un equilibrio de poderes territoriales casi federal, mantenido por los Reyes Católicos con mucho sentido común y certeza del mutuo interés en que las cosas funcionaran. Lo del Estado unitario vino después, cuando los Trastámara -la familia de la que procedían Isabel y Fernando, que eran primos- fueron relevados en el trono español por los Habsburgo, y ésos nos metieron en el jardín del centralismo imposible, las guerras europeas, el derroche de la plata americana y el no hay arroz para tanto pollo. En cualquier caso, durante los 125 años que incluirían el fascinante siglo XVI que estaba en puertas, transcurridos desde los Reyes Católicos a Felipe II, iba a cuajar lo que para bien y para mal hoy conocemos como España. De ese período provienen buena parte de nuestras luces y sombras: nuestras glorias y nuestras miserias. Sin conocer lo mucho y decisivo que en esos años cruciales ocurrió, es imposible comprender, y comprendernos.
Los 2 guapitos que a finales del XV reinaban en lo que empezaba a parecer España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lo tenían claro en varios órdenes de cosas. Una era que para financiar aquel tinglado hacía falta una pasta horrorosa. Y como el ministro de Hacienda Luis Montoro no había nacido aún y su sistema de expolio general todavía no estaba operativo, decidieron -lo decidió Isabel, que era un bicho- ingeniar otro sistema para sacar cuartos a la peña por la cara. Y de paso tenerla acojonada, sobre todo allí donde los fueros y otros privilegios locales limitaban el poder real. Ese invento fue el tribunal del Santo Oficio, conocido por el bonito nombre de Inquisición, cuyo primer objetivo fueron los judíos. Éstos tenían dinero porque trabajaban de administradores, recaudaban impuestos, eran médicos prestigiosos, controlaban el comercio caro y prestaban a comisión, como los bancos; o más bien ellos eran los bancos. Así que primero se les sacó tela por las buenas, en plan préstame algo, Ezequiel, que mañana te lo pago; o, para que puedas seguir practicando lo tuyo, Eleazar, págame este impuesto extra y tan amigos. Aparte de ésos estaban los que se habían convertido al cristianismo pero practicaban en familia los ritos de su antigua religión, o los que no. Daba igual. Ser judío o tener antepasados tales te hacía sospechoso. Así que la Inquisición se encargó de aclarar el asunto, primero contra los conversos y luego contra los otros. El truco era simple: judío eliminado o expulsado, bienes confiscados. Calculen cómo rindió el negocio. A eso no fue ajeno el buen pueblo en general; que, alentado por santos clérigos de misa y púlpito, era aficionado a quemar juderías y arrastrar por la calle a los que habían crucificado a Cristo; a quienes, por cierto, todavía uno de mis libros escolares, editado en 1950 (Imprímase. Lino, obispo de Huesca), aseguraba "eran objeto del odio popular por su avaricia y sus crímenes". Total: que, en vista de que ése era un instrumento formidable de poder y daba muchísimo dinero a las arcas reales y a la santa madre Iglesia, la Inquisición, que había tomado carrerilla, siguió campando a sus anchas incluso después de la expulsión oficial de los judíos en 1492, dedicada ahora a otros menesteres propios de su piadoso ministerio: herejes, blasfemos, sodomitas. Gente perniciosa y tal. Incluso falsificadores de moneda, que tiene guasa. En un país que acabaría en manos de funcionarios -el duro trabajo manual era otra cosa- y en tales manos sigue, el Santo Oficio era un medio de vida más: innumerables familias y clérigos vivían del sistema. Lo curioso es que, si te fijas, compruebas que Inquisición hubo en todos los países europeos, y que en muchos superó en infamia y brutalidad a la nuestra. Pero la famosa Leyenda Negra alimentada por los enemigos exteriores de España -que acabaría peleando sola contra casi la totalidad del mundo- nos colocó el sambenito de la exclusiva. Hasta en eso nos crecieron los enanos. Leyenda no sin base real, ojo; porque el Santo Oficio, abolido en todos los países normales en el siglo XVII, existió en España hasta avanzado el XIX, y aún se justificaba en el XX: "Convencidos nuestros Reyes Católicos de que más vale el alma que el cuerpo", decía ese libro de texto al que antes aludí. De todas formas, el daño causado por la Inquisición, los reyes que con ella se lucraron y la Iglesia que la dirigía, utilizaba e impulsaba, fue más hondo que el horror de las persecuciones, tortura y hogueras. Su omnipresencia y poder envenenaron España con una sucia costumbre de sospechas, delaciones y calumnias que ya no nos abandonaría jamás. Todo el que tenía cuentas que ajustar con un vecino procuraba que éste terminara ante el Santo Oficio. Eso acabó viciando al pueblo español, arruinándolo moralmente, instalándolo en el miedo y la denuncia, del mismo modo que luego ocurrió en la Alemania nazi o en la Rusia comunista, por citar 2 ejemplos, y ahora vemos en las sociedades sometidas al Islam radical. O, por venir más cerca, a lo nuestro, en algunos lugares, pueblos y comunidades de la España de hoy. Presión social, miedo al entorno, afán por congraciarse con el que manda, y esa expresión que tan bien define a los españoles cuando nos mostramos exaltados en algo a fin de que nadie sospeche lo contrario: La fe del converso. Añadámosle la envidia, poderoso sentimiento nacional, como aceituna para el cóctel. Porque buena parte de las ejecuciones y paseos dados en los 2 bandos durante la guerra civil del 36 al 39 -o los que ahora darían algunos si pudieran- no fueron sino eso: nuestra vieja afición a seguir manteniendo viva la Inquisición por otros medios.
La verdad es que aquellos dos jovencitos, Isabel de Castilla y su consorte, Fernando de Aragón, dieron mucha tela para cortar, y con ella vino el traje que, para lo bueno y lo malo, vestiríamos en los próximos siglos. Por un lado, un oscuro marino llamado Colón le comió la oreja a la reina; y apoyado por algunos monjes de los que habríamos necesitado tener más, de esos que en vez de quemar judíos y herejes se ocupaban de geografía, astronomía, ciencia y cosas así, consiguió que le pagaran una expedición náutica que acabó descubriendo América para los españoles, de momento, y con el tiempo haría posibles las películas de John Ford, Wall Street, a Borges, el tango y el bolero, a Diego Rivera, a Obama y a los narcos mexicanos. Mientras, a este lado del charco, había 2 negocios pendientes. Uno era Italia. El reino de Aragón, donde estaba incluida Cataluña, ondeaba su senyera de las 4 barras en el Mediterráneo Occidental, con una fuerte presencia militar y comercial que incluía Cerdeña, Sicilia y el sur italiano. Francia, que quería parte del pastel, merodeaba por la zona y quiso dar el campanazo controlando el reino de Nápoles, regido por un Fernando que, además de tocayo, era primo del rey católico. Pero a los gabachos les salió el cochino mal capado, porque nuestro Fernando, el consorte de Isabelita, era un extraordinario político que hilaba fino en lo diplomático. Y además envió a Italia a Gonzalo Fernández de Córdoba, alias Gran Capitán, que hizo polvo a los malos en varias batallas, utilizando la que sería nuestra imbatible herramienta militar durante siglo y medio: la fiel infantería. Formada en nuevas tácticas con la experiencia de 8 siglos contra el moro, de ella saldrían los temibles tercios, basados en una férrea disciplina en el combate, firmes en la defensa, violentos en la acometida y crueles en el degüello; soldados profesionales a quienes analistas militares de todo pelaje siguen considerando la mejor infantería de la Historia. Pero esa tropa no solo peleaba en Italia, porque otro negocio importante para Isabel y Fernando era el extenso reino español de Granada. En ese territorio musulmán, último de la vieja Al Ándalus, se había refugiado buena parte de la inteligencia y el trabajo de todos aquellos lugares conquistados por los reinos cristianos. Era una tierra industriosa, floreciente, rica, que se mantenía a salvo pagando tributos a Castilla con una mano izquierda exquisita para el encaje de bolillos. Las formas y las necesidades inmediatas eran salvadas con campañas de verano, incursiones fronterizas en busca de ganado y esclavos; pero en general se iba manteniendo un provechoso statu quo, y la Reconquista -ya se la llamaba así- parecía dormir la siesta. Hasta que al fin las cosas se torcieron gacho, como dicen en México. Toda aquella riqueza era demasiado tentadora, y los cristianos empezaron a pegarle ávidos mordiscos. Como reacción, en Granada se endureció el fanatismo islámico, con mucho Alá Ajbar y dura intolerancia hacia los cristianos que allí vivían cautivos; y además -madre del cordero- se dejó de pagar tributos. Todo esto dio a Isabel y Fernando el pretexto ideal para rematar la faena, completado con la metida de pata moruna que fue la toma del castillo fronterizo de Zahara. La campaña fue larga, laboriosa; pero los Reyes Católicos la bordaron de cine, uniendo a la presión militar el fomento interno de -otra más, suma y sigue- una bonita guerra civil moruna. Al final quedó la ciudad de Granada cercada por los ejércitos cristianos, y con un rey que era, dicho sea de paso, un mantequitas blandas. Boabdil, que así se llamaba el chaval, capituló el 2 de enero de 1494, fecha que puso fin a 8 siglos de presencia oficial islámica en la Península. Hace 520 años justos. Los granadinos que no quisieron tragar y convertirse fueron a las Alpujarras, donde se les prometió respetar su religión y costumbres; con el valor que, ya mucho antes de que gobernaran Zapatero o Rajoy, las promesas tienen en España. A la media hora, como era de esperar, estaban infestadas las Alpujarras de curas predicando la conversión, y al final hubo orden de cristianar por el artículo catorce, obligar a la peña a comer tocino -por eso hay tan buen jamón y embutido en zonas que fueron moriscas- y convertir las mezquitas en iglesias. Total: 8 años después de la toma de Granada, aquí no quedaba oficialmente un musulmán; y, para garantizar el asunto, se encargó a nuestra vieja amiga la Inquisición que velara por ello. La palabra tolerancia había desaparecido del mapa, e iba a seguir desaparecida mucho tiempo; hasta el extremo de que incluso ahora, en 2014, resulta difícil encontrarla.
Fue a principios del siglo XVI, con España ya unificada territorialmente y con apariencia de Estado más o menos moderno, con América descubierta y una fuerte influencia comercial y militar en Italia, el Mediterráneo y los asuntos de Europa, paradójicamente a punto de ser la potencia mundial más chuleta de Occidente, cuando, pasito a pasito, empezamos a jiñarla. Y en vez de dedicarnos a lo nuestro, a romper el espinazo de nobles -que no pagaban impuestos- y burgueses atrincherados en fueros y privilegios territoriales, y a ligarnos reinas y reyes portugueses para poner la capital en Lisboa, ser potencia marítima y mirar hacia el Atlántico y América, que eran el futuro, nos enfangamos hasta el pescuezo en futuras guerras de familia y religión europeas, donde no se nos había perdido nada y donde íbamos a perderlo todo. Y fue una lástima, porque originalmente la jugada era de campanillas, y además la suerte parecíamos tenerla en el bote. Los Reyes Católicos habían casado a su tercera hija, Juana, nada menos que con Felipe el Hermoso de Austria: un guaperas de poderosa familia que, por desgracia, nos salió un poquito gilipollas. Pero como el príncipe heredero de España, Juan, había palmado joven, y la segunda hija también, resultó que Juana y Felipe consiguieron la corona a la muerte de sus respectivos padres y suegros. Pero lo llevaron mal. Él, como dije, era un cantamañanas que para suerte nuestra murió pronto, con gran alivio de todos menos de su legítima, enamorada hasta las trancas -también estaba como una chota, hasta el punto de que pasó a la Historia como Juana la Loca-. El hijo que tuvieron, sin embargo, salió listo, eficaz y con un par de huevos. Se llamaba Carlos. Era rubio tirando a pelirrojo, bien educado en Flandes, y heredó el trono de España, por una parte, y del Imperio alemán por otra; por lo que fue Carlos I de España y V de Alemania. Aquí empezó con mal pie: vino como heredero sin hablar siquiera el castellano, trayéndose a sus compadres y amigos del cole para darles los cargos importantes; con lo que lió un cabreo nobiliario de veinte pares de narices. Además, pasándose por la regia entrepierna los fueros y demás, empezó gobernando con desprecio a los usos locales, ignorando, por joven y pardillo, con quién se jugaba los cuartos. A fin de cuentas, ustedes llevan 19 capítulos de esta Historia leídos; pero él no la había leído todavía, y creía que los españoles eran como, por ejemplo, los alemanes: ciudadanos ejemplares, dispuestos a pararse en los semáforos en rojo, marcar el paso de la oca y denunciar al vecino o achicharrar al judío cuando lo estipula la legislación vigente; no cuando, como aquí, a uno le sale de los cojones. Así que imaginen la kale borroka que se fue organizando; y más cuando Carlos, que como dije estaba mal acostumbrado y no tenía ni idea de con qué peña lidiaba, exigió a las Cortes una pasta gansa para hacerse coronar emperador. Al fin la consiguió, pero se lió parda. Por un lado fue la sublevación de Castilla, o guerra comunera, donde la gente le echó hígados al asunto hasta que, tras la batalla de Villalar, los jefes fueron decapitados. Por otro, tuvo lugar en el reino de Valencia la insurrección llamada de las germanías: ésa fue más de populacho descontrolado, con excesos anárquicos, saqueos y asesinatos que terminaron, para alivio de los propios valencianos, con la derrota de los rebeldes en Orihuela. De todas formas, Carlos había visto las orejas al lobo, y comprendió que este tinglado había que manejarlo desde dentro y con vaselina, porque el potencial estaba aquí. Así que empezó a españolizarse, a apoyarse en una Castilla que era más dócil y con menos humos forales que otras zonas periféricas, y a cogerle, en fin, el tranquillo a este país de hijos de puta. A esas alturas, contando lo de América, que iba creciendo, y también media Italia -la sujetábamos con mano de hierro, teniendo al papa acojonado-, con el Mediterráneo Occidental y las posesiones del norte de África conquistadas o a punto de conquistarse, el imperio español incluía Alemania, Austria, Suiza, los Países Bajos, y parte de Francia y de Checoslovaquia. Y a eso iban a añadirse en seguida nuevas tierras con las exploraciones del Pacífico. Resumiendo: estaba a punto de nieve lo de no ponerse el sol en el imperio hispano. Parecía habernos tocado el gordo de Navidad, y hasta los vascos y los catalanes, como siempre que hay viruta y negocios de por medio, se mostraban encantados de llamarse españoles, hablar castellano y pillar cacho de presente y de futuro. Pero entonces empezó a sonar el nombre de un oscuro sacerdote alemán llamado Lutero.
Y ahora, ante el episodio más espectacular de nuestra historia, imaginen los motivos. Usted, por ejemplo, es un labriego extremeño, vasco, castellano. De donde sea. Pongamos que se llama Pepe, y que riega con sudor una tierra dura e ingrata de la que saca para malvivir; y eso, además, se lo soplan los Montoros de la época, los nobles convertidos en sanguijuelas y la Iglesia con sus latifundios, diezmos y primicias. Y usted, como sus padres y abuelos, y también como sus hijos y nietos, sabe que no saldrá de eso en la puñetera vida, y que su destino eterno en esta España miserable será agachar la cabeza ante el recaudador, lamer las botas del noble o besar la mano del cura, que encima le dice a su señora, en el confesionario, cómo se te ocurre hacerle eso a tu marido, que te vas a condenar por pecadora. Y nuestro pobre hombre está en ello, cavilando si no será mejor reunir la mala leche propia de su maltratada raza, juntarla con el carácter sobrio, duro y violento que le dejaron ocho siglos de acuchillarse con moros, saquear el palacio del noble, quemar la iglesia con el cura dentro y colgar al recaudador de impuestos de una encina, y luego que salga el sol por Antequera. Y en eso está, afilando la hoz para segar algo más que trigo, dispuesto a llevárselo todo por delante, cuando llega su primo Manolo y dice: chaval, han descubierto un sitio que se llama las Indias, o América, o como te salga de los huevos porque está sin llamarlo todavía, y dicen que está lleno de oro, plata, tierras nuevas e indias que tragan. Sólo hay que ir allí, y jugársela: o revientas o vuelves millonetis. Y lo de reventar ya lo tienes seguro aquí, así que tú mismo. Vente a Alemania, Pepe. De manera que nuestro hombre dice: pues bueno, pues vale. De perdidos, a las Indias. Y allí desembarcan unos cuantos centenares de Manolos, Pacos, Pepes, Ignacios, Jorges, Santiagos y Vicentes dispuestos a eso: a hacerse ricos a sangre y fuego o a dejarse el pellejo en ello, haciendo lo que le canta el gentil mancebo a don Quijote: A la guerra me lleva / mi necesidad. / Si hubiera dineros / no iría, en verdad. Y esos magníficos animales, duros y crueles como la tierra que los parió, incapaces de tener con el mundo la piedad que éste no tuvo con ellos, desembarcan en playas desconocidas, caminan por selvas hostiles comidos de fiebre, vadean ríos llenos de caimanes, marchan bajo aguaceros, sequías y calores terribles con sus armas y corazas, con sus medallas de santos y escapularios al cuello, sus supersticiones, sus brutalidades, miedos y odios. Y así, pelean con indios, matan, violan, saquean, esclavizan, persiguen la quimera del oro de sus sueños, descubren ciudades, destruyen civilizaciones y pagan el precio que estaban dispuestos a pagar: mueren en pantanos y selvas, son devorados por tribus caníbales o sacrificados en altares de ídolos extraños, pelean solos o en grupo gritando su miedo, su desesperación y su coraje; y en los ratos libres, por no perder la costumbre, se matan unos a otros, navarros contra aragoneses, valencianos contra castellanos, andaluces contra gallegos, maricón el último, llevando a donde van las mismas viejas rencillas, los odios, la violencia, la marca de Caín que todo español lleva en su memoria genética. Y así, Hernán Cortés y su gente conquistan México, y Pizarro el Perú, y Núñez de Balboa llega al Pacífico, y otros muchos se pierden en la selva y en el olvido. Y unos pocos vuelven ricos a su pueblo, viejos y llenos de cicatrices; pero la mayor parte se queda allí, en el fondo de los ríos, en templos manchados de sangre, en tumbas olvidadas y cubiertas de maleza. Y los que no palman a manos de sus mismos compañeros, acaban ejecutados por sublevarse contra el virrey, por ir a su aire, por arrogancia, por ambición; o, tras conquistar imperios, terminan mendigando a la puerta de las iglesias, mientras a las tierras que descubrieron con su sangre y peligros llega ahora desde España una nube parásita de funcionarios reales, de recaudadores, de curas, de explotadores de minas y tierras, de buitres dispuestos a hacerse cargo del asunto. Pero aun así, sin pretenderlo, preñando a las indias y casándose con ellas -en lugar de exterminarlas, como en el norte harían los anglosajones-, bautizando a sus hijos y haciéndolos suyos, emparentando con guerreros valientes y fieles que, como los tlaxcaltecas, no los abandonaron en las noches tristes de matanza y derrota, toda esa panda de admirables hijos de puta crea un mundo nuevo por el que se extiende una lengua poderosa y magnífica llamada castellana, allí española, que hoy hablan 500 millones de personas y de la que el mejicano Carlos Fuentes dijo: «Se llevaron el oro, pero nos trajeron el oro».
Fue durante el siglo XVI, con Carlos I de España y V de Alemania, cuando se afirmó la lengua castellana, por ahí afuera llamada española, como lengua chachi del imperio. Y eso ocurrió de una forma que podríamos llamar natural, porque el concepto de lengua-nación, con sus ventajas y puñetas colaterales incluidas, no surgiría hasta siglos más tarde. Ya Antonio de Nebrija, al publicar su Gramática en 1492, había intuido la cosa recordando lo que ocurrió con el latín cuando el Imperio Romano; y así fue: tanto en España como el resto de la Europa que pintaba algo, las más potentes lenguas vernáculas se fueron introduciendo inevitablemente en la literatura, la religión, la administración y la justicia, llevándoselas al huerto no mediante una imposición forzosa -como insisten en afirmar ciertos manipuladores y/o cantamañanas-, sino como consecuencia natural del asunto. Por razones que sólo un idiota no entendería, una lengua de uso general, hablada en todos los territorios de cada país o imperio, facilitaba mucho la vida a los gobernantes y a los gobernados. Esa lengua pudo ser cualquiera de las varias que se hablaban en España, aparte el latín culto -catalán con sus variantes valenciana y balear, galaico-portugués, vascuence y árabe morisco-, pero acabó mojándoles la oreja a todas el castellano: nombre por otra parte injusto, pues margina el mayor derecho que a bautizar esa lengua tenían los muy antiguos reinos de León y Aragón. Sin embargo, este fenómeno, atención al dato, no fue sólo español. Ocurrió en todas partes. En el imperio central europeo, el alemán se calzó al checo. Otra lengua importante, como el neerlandés -culturalmente tan valiosa como el prestigioso y extendido catalán-, acabaría limitada a las futuras provincias independientes que formaron Holanda. Y en Francia e Inglaterra, el inglés y el francés arrinconaron el galés, el irlandés, el bretón, el vasco y el occitano. Todas esas lenguas, como las otras españolas, mantuvieron su uso doméstico, familiar y rural en sus respectivas zonas, mientras que la lengua de uso general, castellana en nuestro caso, se convertía en la de los negocios, el comercio, la administración, la cultura; la que quienes deseaban prosperar, hacer fortuna, instruirse, viajar e intercambiar utilidades, adoptaron poco a poco como propia. Y conviene señalar aquí, para aviso de mareantes y tontos del ciruelo, que esa elección fue por completo voluntaria, en un proceso de absoluta naturalidad histórica; por simples razones de mercado (como dice el historiador andaluz Antonio Miguel Bernal, y como dejó claro en 1572 el catalán Lluis Pons cuando, al publicar en castellano un libro dedicado a su ciudad natal, Tarragona, afirmó hacerlo por ser esta parla la más usada en todos los reinos). Y no está de más recordar que ni siquiera en el siglo XVII, con los intentos de unidad del ministro Olivares, hubo imposición del castellano, ni en Cataluña ni en ninguna otra parte. Curiosamente, fue la Iglesia católica la única institución que aquí, atenta a su negocio, en materia religiosa mantuvo siempre una actitud de intransigencia frente a las lenguas vernáculas -sin distinguir entre castellano, vasco, gallego o catalán-, ordenando quemar cualquier traducción de la Biblia porque le estropeaba el rentable papel de único intermediario, en plan sacerdote egipcio, entre los textos sagrados y el pueblo; que cuanto más analfabeto y acrítico, mejor. Y aquí seguimos. En realidad, la única prohibición de hablar una lengua vernácula española afectó a los moriscos; mientras que, ya en 1531, Inglaterra había prohibido el gaélico en la justicia y otros actos oficiales, y un decreto de 1539 hizo oficial el francés en Francia, marginando lo otro. En España, sin embargo, nada hubo de eso: el latín siguió siendo lengua culta y científica, mientras impresores, funcionarios, diplomáticos, escritores y cuantos querían buscarse la vida en los vastos territorios del imperio optaron por la útil lengua castellana. La Gramática de Nebrija, dando solidez y sistema a una de las lenguas hispanas -quizá el catalán sería hoy la principal, de haber tenido un Antoni Nebrijet que le madrugara al otro-, consiguió lo que en Alemania haría la Biblia traducida por Lutero al alemán, o en Italia el toscano usado por Dante en La Divina Comedia como base del italiano de ahora. Y la hegemonía militar y política que a esas alturas había alcanzado España no hizo sino reforzar el prestigio del castellano: Europa se llenó de libros impresos en español, los ejércitos usaron palabras nuestras como base de su lengua franca, y el salto de toda esa potencia cultural a los territorios recién conquistados en América convirtió al castellano, por simple justicia histórica, en lengua universal. Y las que no, pues oigan. Mala suerte. Pues no.
Pues ahí estábamos, con el mundo por montera o más bien siendo montera del mundo: la España de Carlos V, con dos cojones, un pie en América, otro en el Pacífico, lo de en medio en Europa y allá a su frente Estambul, o sea, el imperio turco, con el que andábamos a bofetadas en el Mediterráneo un día sí y otro también, porque con sus piratas y sus corsarios del norte de África y su expansión por los Balcanes era la única potencia de categoría que nos miraba de cerca, y no compares. Los demás estaban achantados, incluido el papa de Roma, al que le íbamos recortando los poderes temporales en Italia una cosa mala y nos tenía unas ganas tremendas, pero no le quedaba otra que tragar bilis y esperar tiempos mejores. Por aquella época, con eso de la expansión española, el imperio que crecía en América y las nuevas tierras descubiertas por la expedición de Magallanes y Elcano al dar la vuelta al mundo, los españoles teníamos la posibilidad, en vez de malgastar nuestra mala leche congénita en destriparnos entre vecinos, de volcarla por ahí afuera, conquistando cosas, dando por saco y yendo como nos gusta, de nuevos ricos y sobrados por encima de nuestras posibilidades: Yo no sé de dónde saca / p'a tanto como destaca, que luego dijo la zarzuela, o la copla, o lo que fuera. Y claro, la peña nos odiaba como es de imaginar; porque guapos no sé, pero oro y plata de las Indias, chulería y ejércitos imbatidos y temibles -aquellos tercios viejos- teníamos para dar a todos las suyas y las del pulpo; y quien tenía algo que perder buscaba congraciarse con esos animales morenos, bajitos, crueles y arrogantes que tenían al orbe agarrado por la entrepierna, haciendo realidad lo que luego resumió algún poeta de cuyo nombre no me acuerdo: Y simples soldados rasos / en portentosa campaña / llevaron el sol de España / desde el oriente al ocaso. Porque háganse idea: sólo en Europa, teníamos la península ibérica (Portugal estaba a punto de nieve, porque Carlos V, encima, se casó con una princesa de allí que se rompía de lo guapa que era), Cerdeña, Nápoles y Sicilia, por abajo; y por arriba, ojo al dato, el Milanesado, el Francocondado -que era un trozo de la actual Francia-, media Suiza, las actuales Bélgica, Holanda, Alemania y Austria, Polonia casi hasta Cracovia, los Balcanes hasta Croacia y un cacho de Checoslovaquia y Hungría. Así que calculen con qué ojos nos miraba la peña, y qué ganas tenían todos de que nos agacháramos a coger el jabón en la ducha. El que peor nos miraba, turcos aparte -hasta con ellos pactó para hacernos la cama, el muy cabrón-, era el rey de Francia, un chulito guaperas de quiero y no puedo llamado Francisco I, cursi que te mueres, con mucho quesquesevú y mucho quesquesesá. Y François, que así se llamaba el pavo en gabacho, le tenía a nuestro emperata Carlos una envidia horrorosa, comprensible por otra parte, y estuvo dando la brasa con territorios por aquí e Italia por allá, hasta que el ejército español -es un decir, porque allí había de todo- le dio una estiba horrorosa en la batalla de Pavía, con el detalle de que el rey franchute cayó en manos de una compañía de arcabuceros vascos a los que tuvo que rendirse, imaginen el diálogo, errenditú barrabillak (o te rindes o te corto los huevos, en traducción libre: de Hernani era el energúmeno que le puso la espada en el pescuezo), y el monarca parpadeando desconcertado, preguntándose a quién carajo se estaba rindiendo y si se habría equivocado de guerra. Al fin se rindió, qué remedio, y acabó prisionero en Madrid, en la torre de los Lujanes, justo al lado de la casa donde hoy vive Javier Marías. Pero bonito, lo que se dice bonito, y que también pasó en Italia, fue lo del papa: éste se llamaba Clemente VII, y podríamos resumirlo psicológicamente diciendo que era un hijo de puta con balcones a la plaza de San Pedro, traidor y tacaño, dado a compadrear con Francia y a mojar en toda conspiración contra España. Pero le salió el chino mal capado, porque en 1527, por razones que ustedes pueden encontrar detalladas en los libros de Historia -véase Saco de Roma-, el ejército imperial (6,000 españoles que imagínenselos, 10,000 alemanes puestos de cerveza hasta las trancas y marcando el paso de la oca, 2,000 flamencos y otros tantos italianos hablando con su mamma por teléfono) tomó por asalto las murallas de Roma, hizo 40,000 muertos sin despeinarse y saqueó la ciudad durante meses. Y no colgaron al papa de una farola porque el vicario de Cristo, remangándose la sotana, corrió a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Lo que, la verdad, no deja de tener su puntito.
Llegados a este punto de la cosa, con Carlos V como monarca y emperador más poderoso de su tiempo, calculen ustedes las dimensiones del marrón: el mundo dominado por España, cuyo manejo recaía en la habilidad del gobernante, en el oro y la plata que empezaban a llegar de América y en la impresionante máquina militar puesta en pie por 8 siglos de experiencia bélica contra el moro, las guerras contra piratas berberiscos y turcos y las guerras de Italia. Todo eso, más la chulería natural de los españoles que se pavoneaban pisando callos sin pedir perdón, suscitaba mal rollo incluso entre los aliados y parientes del emperador; con el resultado de que los enemigos de España se multiplicaban como tertulianos de radio y televisión. Vino entonces a éstos -a los enemigos, no a los tertulianos-, como caído del cielo, un monje alemán llamado Lutero que había leído mucho a Erasmo de Rotterdam -el intelectual más influyente del siglo XVI- y que empezó a dar por saco publicando 95 tesis que ponían a parir las golferías y venalidades de la Iglesia Católica presidida por el papa de Roma. La cosa prendió, el tal Lutero no se echó atrás aunque se jugaba el pescuezo, se montó el pifostio que hoy conocemos como Reforma Protestante, y un montón de príncipes y gobernantes alemanes, a los que les iban bien ahí arriba los negocios y el comercio, vieron en el asunto luterano una manera estupenda de sacudirse la obediencia a Roma, y sobre todo al emperador Carlos, que a su juicio mandaba demasiado. De paso, además, al crear iglesias nacionales se forraban incautándose de los bienes de la iglesia católica, que no eran granito de anís. Entonces formaron lo que se llamó Liga de Esmalcalda, que lió una pajarraca bélico-revolucionaria de aquí te espero; que al principio ganó Carlos cuando la batalla de Mühlberg, pero luego se le fue complicando, de manera que en otra batalla, la de Insbruck -que ahora es una estación de esquí cojonuda-, tuvo que salir por pies cuando lo traicionó su hasta entonces compadre Mauricio de Sajonia. Y claro. Al fin, 40 agotadores años de guerras contra el protestante y el turco, de sobresaltos y traiciones, de mantener en equilibrio una docena de platillos chinos diferentes, minaron la voluntad del emperador -era demasiado peso, como dijo Porthos en la gruta de Locmaría-. Así que, cediendo el trono de Alemania a su hermano Fernando, y España, Nápoles, los Países Bajos y las posesiones americanas a su hijo Felipe, el fulano más valeroso e interesante que ocupó un trono español se retiraba a bailar los pajaritos a su Benidorm particular, el monasterio extremeño de Yuste, donde murió un par de años después, en 1558. La pega es que nos dejaba metidos en un empeño cuyas consecuencias, a la larga, resultarían gravísimas para España; hasta el punto de que todavía hoy, en el siglo XXI, pagamos las consecuencias. Primero, porque nos distrajo de los asuntos nacionales cuando los reinos hispánicos no habían logrado aún el encaje perfecto del Estado moderno que se veía venir. Por otra parte, las obligaciones imperiales nos metieron en jardines europeos que poco nos importaban, y por ellos quemamos las riquezas americanas, nos endeudamos con los banqueros de toda Europa y malgastamos las fuerzas en batallas lejanas que se llevaron mucha juventud, mucho tesón y mucho talento que habría ido bien aplicar a otras cosas, y que al cabo nos desangraron como a gorrinos. Pero lo más grave fue que la reacción contra el protestantismo, la Contrarreforma impulsada a partir de entonces por el concilio de Trento, aplastó al movimiento erasmista español: a los mejores intelectuales -como los hermanos Valdés, o Luis Vives-, en buena parte eclesiásticos que podríamos llamar progresistas, que fueron abrumados por el sector menos humanista y más reaccionario de la Iglesia triunfante, con la Inquisición como herramienta. Con el resultado de que en Trento los españoles metimos la pata hasta el corvejón. O, mejor dicho, nos equivocamos de Dios: en vez de uno progresista, con visión de futuro, que bendijese la prosperidad, la cultura, el trabajo y el comercio -cosa que hicieron los países del norte, y ahí los tienen hoy-, los españoles optamos por otro Dios con olor a sacristía, fanático, oscuro y reaccionario, al que, en ciertos aspectos, sufrimos todavía. El que, imponiendo sumisión desde púlpitos y confesionarios, nos hundió en el atraso, la barbarie y la pereza. El que para los 4 siglos siguientes concedió pretextos y agua bendita a quienes, a menudo bajo palio, machacaron la inteligencia, cebaron los patíbulos, llenaron de tumbas las cunetas y cementerios, e hicieron imposible la libertad.
Y ya estamos aquí con Felipe II en persona, oigan, heredero del imperio donde no se ponía el sol: monarca siniestro para unos y estupendo para otros, según se mire la cosa; aunque, puestos a ser objetivos, o intentarlo, hay que reconocer que la Leyenda Negra, alimentada por los muchos a quienes la poderosa España daba por saco a diestro y siniestro, se cebó en él como si el resto de gobernantes europeos, desde la zorra pelirroja que gobernaba Inglaterra -Isabel I se llamaba, y nos tenía unas ganas horrorosas- hasta los protestantes, el rey gabacho Enrique II, el papa de Roma y demás elementos de cuidado, fuesen monjas de clausura. Aun así, con sus defectos, que fueron innumerables, y sus virtudes, que no fueron pocas, el pobre Felipe, casero, prudente, más bien tímido, marido y padre con poca suerte, heredero de medio mundo en una época en que no había Internet, ni teléfono, ni siquiera un servicio postal como Dios manda, hizo lo que pudo para gobernar aquel tinglado internacional que, como a cualquiera en su caso, le venía grande. Y la verdad (dicha en descargo del fulano) es que lo de ganarse el jornal de rey se le complicó de un modo horroroso durante sus largos 42 años de reinado. Para ser pacífico, como era de natural, el tío anduvo de bronca en bronca. Guerras a lo bestia, para que se hagan ustedes idea, las tuvo con Francia, con Su Santidad, con los Países Bajos, con los moriscos de las Alpujarras, con los ingleses, con los turcos y con la madre que lo parió. Todo eso, sin contar disgustos familiares, matrimonios pintorescos -se casó 4 veces, incluida una inglesa más rara que un perro verde-, un hijo, el infante don Carlos, que le salió majareta y conspirador, y un secretario golfo llamado Antonio Pérez que le jugó la del chino. Y encima, para un golpe bueno de verdad que tuvo, que fue heredar Portugal entero (su madre, la guapísima Isabel, era princesa de allí) tras hacer picadillo a los discrepantes en la batalla de Alcántara, Felipe II cometió, si me permiten una opinión personal e intransferible, uno de los mayores errores históricos de este putiferio secular donde malvivimos: en vez de llevarse la capital a Lisboa (antigua y señorial) y cantar fados mirando al Atlántico y a las posesiones de América, que eran el espléndido futuro -calculen lo que sumaron el imperio español y el portugués juntos en una misma monarquía-, nuestro timorato monarca se enrocó en el centro de la Península, en su monasterio-residencia de El Escorial, gastándose el dineral que venía de las posesiones ultramarinas hispanolusas, además de los impuestos con los que sangraba a Castilla en las contiendas antes citadas -Aragón, Cataluña y Valencia, enrocados en sus fueros, no soltaban un duro para guerras ni para nada-, y en pasear a sus embajadores vestidos de negro, arrogantes y soberbios, por una Europa a la que con nuestros tercios, nuestros aliados, nuestras estampitas de vírgenes y santos, nuestra chulería y tal, seguíamos teniendo acojonada. Con lo que, para resumir el asunto, Felipe II nos salió buen funcionario, diestro en papeleo, y en lo personal un pavo con no pocas virtudes: meapilas pero culto, sobrio y poco amigo de lujos personales: es instructivo visitar la modesta habitación de El Escorial donde vivía y despachaba personalmente los asuntos de su inmenso imperio. Pero el marrón que le cayó encima superaba sus fuerzas y habilidad, así que demasiado hizo, el chaval, con ir tirando como pudo. De las guerras, que como dije fueron muchas, inútiles, variadas y emocionantes como finales de liga, hablaremos en el siguiente capítulo. Supongo. Del resto, lo más destacable es que si como funcionario Felipe era pasable, como economista y administrador fue para correrlo a gorrazos. Aparte de fundirse la viruta colonial en pólvora y arcabuces, nos endeudó hasta el prepucio con banqueros alemanes y genoveses. Hubo tres bancarrotas que dejaron España a punto de caramelo para el desastre económico y social del siglo siguiente. Y mientras la nobleza y el clero, veteranos surfistas sobre cualquier ola, gozaban de exención fiscal por la cara, la necesidad de dinero era tanta que se empezaron a vender títulos nobiliarios, cargos y toda clase de beneficios a quien podía pagarlos. Con el detalle de que los compradores, a su vez, los parcelaban y revendían para resarcirse. De manera que, poco a poco, entre el rey y la peña que de él medraba fueron montando un sistema nacional de robo y papeleo, o de papeleo para justificar el robo, origen de la infame burocracia que todavía hoy, casi 5 siglos después, nos sigue apretando el cogote.
En este punto conviene recordar la poca vista que los españoles hemos tenido siempre a la hora de buscar enemigos, o encontrarlos; con el resultado de que, habiendo sido todos los pueblos de la Historia exactamente igual de hijos de puta -lo mismo en el siglo XVI como ahora en la Europa comunitaria-, la mayor parte de las leyendas negras nos las comimos y nos las seguimos comiendo nosotros. Felipe II, por ejemplo, que aunque aburrido y meapilas hasta lo patológico era un chico eficaz y un competente funcionario, no mandó al cadalso a más gente de la que despacharon por el artículo catorce los luteranos, o Calvino, o el Gran Turco, o los gabachos la noche de San Bartolomé; o en Inglaterra María Tudor (Bloody Mary, de ahí viene), que se cargó a cuantos protestantes pudo, o Isabel I, que aparte de piratear con muy poca vergüenza y llevarse al catre a conspicuos delincuentes de los mares -hoy héroes nacionales allí- mandó matar de católicos lo que no está escrito. Sin embargo, todos esos bonitos currículums quedaron en 2o. plano; porque cuanto la historia retuvo de ese siglo fue lo malos y chuletas que éramos los españoles, con nuestra Inquisición (como si los demás no la tuvieran), y nuestras colonias americanas (que los otros procuraban arrebatarnos) y nuestros tercios disciplinados, mortíferos y todavía imbatibles (que todos procuraban imitar). Pero eso es lo que pasa cuando, como fue el caso de la siempre torpe España, en vez de procurar hacerte buena propaganda escribiendo libros diciendo lo guapo y estupendo que eres y lo mucho que te quieren todos, eres tan gilipollas que dejas que los libros los escriban e impriman otros; y encima, que ya es el colmo, te enemistas con los 3 o 4 países donde el arte de imprimir está más desarrollado en el mundo, y no tienen a un obispo encima de la chepa diciéndoles lo que pueden y lo que no pueden publicar. El caso es que así fuimos comiéndonos marrón histórico tras marrón, aunque justo es reconocer que mucha fama la ganamos a pulso gracias a esta mezcla de vanidad, incultura, mala leche, violencia y fanatismo que nos meneaba y que aún colea hoy; aunque ahora el fanatismo -lo otro sigue igual- sea más de fútbol, demagogia política y nacionalismo miserable, centralista o autonómico, que de púlpitos y escapularios. Y, en fin, de toda esa leyenda negra en general, buena parte de la que surgió en el XVI se la debemos a Flandes (hoy Bélgica, Holanda y Luxemburgo), donde nuestro muy piadoso rey Felipe metió la pata hasta la ingle: «No quiero ser rey de herejes -dijo, o algo así- aunque pierda todos mis estados». Y claro. Los perdió y de paso nos perdió a todos, porque Flandes fue una sangría de dinero y vidas que nos domiciliaría durante siglo y pico en la calle de la amargura. Los de allí no querían pagar impuestos -«España nos roba», quizás les suene-; y en vez de advertir que el futuro y la modernidad iban por ese lado, el rey prudente, que ahí lo fue poco, puso la oreja más cerca de los confesores que de los economistas. Además, a él que era pacato, soso, más aburrido y sin substancia que una novela de José Luis Corral o los diarios de Andrés Trapiello, los de por allí le caían mal, con sus kermeses, sus risas, sus jarras de cerveza y sus flamencas rubias y tetonas. Así que cuando asaltaron unas iglesias y negaron la virginidad de María, mandó al duque de Alba con los tercios -«Son como máquinas, con el diablo dentro», escribiría Goethe-, y ajustició rebeldes de 500 en 500, incluidos los nobles Egmont y Horn, con la poca mano izquierda de convertirlos en mártires de la causa. Y así, tras una represión brutal de la que en Flandes todavía se acuerdan, hubo una serie de idas y venidas, de manejos que alternaron el palo con la zanahoria y acabaron separando los estados del norte en la nueva Holanda calvinista, por una parte, y en Bélgica por la otra, donde los católicos prefirieron seguir leales al rey de España, y lo fueron durante mucho tiempo. De cualquier modo, nuestro enlutado monarca, encerrado en su pétreo Escorial, nunca entendió a sus súbditos lejanos, ni lo intentó siquiera. Ahí se explican muchos males de la España de entonces y de la futura, cuya clave quizá esté en la muy española carta que el loco y criminal conquistador Lope de Aguirre le dirigió a Felipe II poco antes de morir ejecutado: «Mira que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés destas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en esta tierra han trabajado y sudado sean gratificados».
El burocrático Felipe II, asesorado por su confesor de plantilla, prefirió ser defensor de la verdadera religión, como se decía entonces, que de la España que tenía entre manos; y en vez de ocuparse de lo que debía, que era meter a sus súbditos en el tren de la modernidad que ya pitaba en el horizonte, se dedicó a intentar que descarrilara ese tren, tanto fuera como dentro. Dicho en corto, no comprendió el futuro. Tampoco comprendió que los habitantes de unas islas que estaban en el noroeste de Europa, llamadas británicas, gente hecha a pelear con la arrogancia desesperada que les daba la certeza histórica de su soledad frente a todos los enemigos, formaban parte de ese futuro; y que durante varios siglos iban a convertirse en la pesadilla constante del imperio hispano (la famosa pesadilla que se muerde la cola, que diría Belén Esteban). A diferencia de España, que pese a sus inmensas posesiones ultramarinas nunca se tomó en serio el mar como camino de comercio, guerra y poder, y cuando quiso tomárselo se lo estropeó ella misma con su corrupción, su desidia y su incompetencia, los ingleses -como los holandeses, por su parte- entendieron pronto que una flota adecuada y marinos eficaces eran la herramienta perfecta para extenderse por el mundo. Y como el mundo en ese momento era de los españoles, el choque de intereses estaba asegurado. América fue escenario principal de esa confrontación; y así, con guerras y piraterías, los marinos ingleses se pusieron a la faena depredadora, forrándose a nuestra costa. Esos y otros asuntos decidieron a Felipe II a lanzar una expedición de castigo que se llamó Empresa de Inglaterra y que los ingleses, en plan de cachondeo, apodaron la Invencible: una flota de invasión que debía derrotar a la de allí, desembarcar en sus costas, hacer picadillo a los leales a Isabel I -para entonces los ingleses ya no eran católicos, sino anglicanos- y poner las cosas en su sitio. Prueba de que siempre hemos sido iguales es que, a fin de que los diversos capitanes, que iban cada cual a lo suyo, obedecieran a un mando único, se puso al frente del asunto al duque de Medina Sidonia, que no tenía ni puta idea de tácticas navales pero era duque. Así que imaginen el pastel. Y el resultado. La cosa era, sobre todo, conseguir el abordaje, donde la infantería española, peleando en el cuerpo a cuerpo, era todavía imbatible; pero los ingleses, que maniobraban de maravilla, se mantuvieron lejos, usando la artillería sin permitir que los nuestros se arrimaran. Aparte de eso, los rubios apelaron todo el rato a una palabra (apenas pronunciada en España, donde tiene mala prensa) que se llama patriotismo, y que les sería muy útil en el futuro, tanto contra Napoleón, como contra Hitler, como contra todo cristo; mientras que a los españoles nos sirve poco más que para fusilarnos unos a otros con las habituales ganas. El caso es que los súbditos de Su Graciosa resistieron como gatos panza arriba, y además tuvieron la suerte de que un mal tiempo asqueroso dejara a la flota española hecha una piltrafa. Donde sí hubo más suerte fue en el Mediterráneo, con los turcos. El imperio otomano estaba de un chulo insoportable. Sus piratas y corsarios -ayudados por Francia, a la que inflábamos a hostias un día sí y otro también, y por eso nunca perdía ocasión de hacernos la puñeta- daban la brasa por todas partes, dificultando la navegación y el comercio. Así que se formó una coalición entre España, Venecia y los Estados Pontificios; y la flota resultante, mandada por el hermano del rey Felipe, don Juan de Austria, libró en el golfo de Lepanto, hoy Grecia, la batalla que en nuestra iconografía bélica supone lo que para los ingleses Trafalgar o Waterloo, para los gabachos Austerlitz y para los ruskis Stalingrado. Lo de Lepanto, eso sí, fue a nuestro estilo: la víspera, aparte de rezos y misas para asegurar la protección divina, Felipe II aconsejó a su hermano que, entre los soldados y marineros de su escuadra, «los que sean cogidos por sodomíticos, instantáneamente sean quemados en la primera tierra que se pueda». Pero Juan de Austria, que tenía otras preocupaciones, pasó del asunto. En cualquier caso, Lepanto fue la de Dios. En un choque sangriento, la infantería española, sodomitas incluidos, se batió ese día con su habitual ferocidad, machacando a los turcos en «la más alta ocasión que vieron los siglos». El autor de esa frase fue uno de aquellos duros soldados, que combatió en un puesto de gran peligro y resultó herido grave. Se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra, y años después escribiría la novela más genial e importante del mundo. Sin embargo, hasta el día de su muerte, su mayor orgullo fue haber peleado en Lepanto.
Fue ahí, en el paso del siglo XVI al XVII, cuando España, dueña del mundo pero casi empezando a dejar de serlo, dio lo mejor que ha dado de sí: la cultura. Aquel tiempo asombroso en lo diplomático y lo militar, lo fue todavía mucho más en algo que, a diferencia del oro de América, las posesiones europeas y ultramarinas, la chulería de los viejos tercios, conservamos todavía como un tesoro magnífico, inagotable, a disposición de cualquiera que quiera disfrutarlo. Aquella España que equivalía en cuanto a poder e influencia a lo que hoy son los Estados Unidos, la potencia que dictaba las modas y el tono de la alta cultura en toda Europa, la nación -ya se llamaba así, aunque no con el sentido actual- que saqueaba, compraba o generaba cuanto de bello y eficaz destacaba en ese tiempo, parió o contrató a los mejores pintores, escultores y artistas, y arropó con el aplauso de los monarcas y del público a artistas y literatos españoles cuyos nombres se agolpan hoy, de modo abrumador, en la parte luminosa de nuestra por lo demás poco feliz historia. Aunque es cierto que la sobada expresión siglo de oro resulta inexacta -de oro vimos poco, y de plata la justa- pues todo se iba en guerras exteriores, fasto de reyes y holganza de nobles y clérigos, sería injusto no reconocer que en las artes y las letras -siempre que no topasen con la religión y la Inquisición que las pastoreaba- la España de los Austrias resultó espléndida. En lo tocante a ciencia y pensamiento moderno, sin embargo, las cosas fueron menos simpáticas. El peso de la Iglesia y su resistencia a cuanto vulnerase la ortodoxia cerró infinitas puertas y aplastó -cuando no achicharró- innumerables talentos. Y así, la España que un siglo antes era el más admirable lugar de Europa fue quedando al margen del progreso intelectual y científico. Felipe II -calculen el estrago- prohibió que los estudiantes españoles se formaran en otros países, y el obstat eclesiástico cerró la puerta a libros impresos fuera. Mucho antes, nada menos que en 1523, Luis Vives, que veía venir la tostada, había escrito: «Ya nadie podrá cultivar las buenas letras en España sin que al punto se descubra en él un cúmulo de herejías, errores y taras judaicas. Esto ha impuesto silencio a los doctos». El lastre del fanatismo religioso, la hipocresía social con que los poderes remojados en agua bendita -llámense Islam radical, judaísmo ultra o ultracatolicismo- envenenan cuanto se pone a tiro, se manifestó también con las artes plásticas, pintura y escultura. A diferencia de sus colegas franceses o italianos, los pintores españoles o a sueldo de España se dedicaron a pintar vírgenes, cristos, santos y monjes a lo Zurbarán y Ribera -salvo alguna espléndida transgresión como la Venus de Velázquez o la Dánae de Tiziano-, y sólo el talento de los más astutos hizo posible que, camufladas entre lienzos de simbología católica y Nuevo Testamento, Vírgenes dolorosas, Magdalenas penitentes y demás temas gratos al confesor del rey, despuntaran segundas lecturas para observadores perspicaces; consiguiendo a veces el talento del artista plasmar en vírgenes y santas, con pretexto del éxtasis divino y tal, el momento crucial de un orgasmo femenino de agárrate y no te sueltes -de ésos, el mejor fue el italiano Bernini, con un Éxtasis de Santa Teresa a punto de ser penetrada por la saeta de un guapo ángel, que te pone como una moto-. En todo caso, con santos o sin ellos, la nómina de artistas españoles de talento de la época es extraordinaria; y el sólo nombre de Velázquez -posiblemente el más grande pintor de todos los tiempos- bastaría para justificar el siglo. Pero es que en la parte literaria aún corrimos mejor suerte. Es cierto que también sobre nuestros plumillas y juntaletras planeó la censura eclesiástica como buitre meapilas al acecho; pero era tan copioso el caudal de la tropa, que lo que se hizo fue extraordinario. De eso hablaremos otro día, creo; aunque no podemos liquidar éste sin recordar que aquella España barroca y culta alumbró también la obra del único pensador cuya talla roza, aunque sea de refilón, la del monumental francés Montaigne: Baltasar Gracián, cuyo Oráculo manual y arte de prudencia sigue siendo de una modernidad absoluta, y lectura aconsejable para quien desee tener algo útil en la cabeza: «Vívese lo más de información, es lo menos lo que vemos; vivimos de la fe ajena. Es el oído la puerta segunda de la verdad, y principal de la mentira. La verdad ordinariamente se ve, extravagantemente se oye. Raras veces llega en su elemento puro, y menos cuando viene de lejos; siempre tiene algo de mixta de los afectos por donde pasa». Por ejemplo.
Y allí estábamos, tocotoc, tocotoc, a caballo entre los siglos XVI y XVII, entre Felipe II y su hijo Felipe III, entre la España aún poderosa y temida, que con mérito propio y echándole huevos había llegado a ser dueña del mundo, y la España que, antes incluso de conseguir la plena unidad política como nación o conjunto de naciones -fueros y diversidad causaban desajustes que la monarquía de los Austrias fue incapaz de resolver con inteligencia-, era ya un cadáver desangrado por las guerras exteriores. La paradoja es que, en vez de alentar industria y riqueza, el oro y la plata americanos nos hicieron -a ver si les suena- fanfarrones, perezosos e improductivos; o sea, soldados, frailes y pícaros antes que trabajadores, sin que a cambio creásemos en el Nuevo Mundo, como hicieron los anglosajones en el norte, un sistema social y económico estable, moderno, con vistas al futuro. Aquel chorro de dinero nos lo gastamos, como de costumbre, en coca y putas. O lo que equivalga. La gente joven se alistaba en los tercios a fin de comer y correr mundo, o procuraba irse a América; y quienes se quedaban, trampeaban cuanto podían. Intelectualmente aletargados desde el nefasto concilio de Trento, cerradas las ventanas y ahogados en agua bendita, con las universidades debatiendo sobre la virginidad de María o sobre si el infierno era líquido o sólido en vez de sobre ciencia y progreso, a los españoles de ambas orillas nos estrangulaban la burocracia y el fisco infame que, para alimentar esa máquina insaciable, dejaban libre de impuestos al noble y al eclesiástico pero se cebaban en el campesino humilde, el indio analfabeto, el trabajador modesto, el artesano, el comerciante; en aquellos que creaban prosperidad y riqueza mientras otros se rascaban el cimbel paseando con espada al cinto, dándose aires con el pretexto de que su tatarabuelo había estado en Covadonga, en las Navas de Tolosa o en Otumba. Y así, el trabajo y la honradez adquirieron mala imagen. Cualquier tiñalpa pretendía vivir del cuento porque se decía hidalgo, para todo honor o beneficio había que probar no tener sangre mora o judía ni haber currado nunca, y España entera se alquilaba y vendía en plan furcia, sin más Justicia -a ver si esto les suena también- que la que podías comprar con favores o dinero. De ese modo, al socaire de un sistema corrupto alentado desde el trono mismo, la golfería nacional, el oportunismo, la desvergüenza, se convirtieron en señas de identidad; hasta el punto de que fue el pícaro, y no el hombre valiente, digno u honrado, quien acabó como protagonista de la literatura de entonces, modelo a leer y a imitar, dando nombre al más brillante género literario español de todos los tiempos: la picaresca. Lázaro de Tormes, Celestina, el buscón Pablos, Guzmán de Alfarache, Marcos de Obregón, fueron nuestras principales encarnaduras literarias; y es revelador que el único héroe cuyo noble corazón voló por encima de todos ellos resultara ser un hidalgo apaleado y loco. Sin embargo, precisamente en materia de letras, los españoles dimos entonces nuestros mejores frutos. Nunca hubo otra nación, si exceptuamos la Francia ilustrada del siglo XVIII, con semejante concentración de escritores, prosistas y poetas inmensos. De talento y de gloria. Aquella España contradictoria alumbró obras soberbias en novela, teatro y poesía a ambos lados del Atlántico: Góngora, Sor Juana, Alarcón, Tirso de Molina, Calderón, Lope, Quevedo, Cervantes y el resto de la peña. Contemporáneos todos, o casi. Viviendo a veces en el mismo barrio, cruzándose en los portales, las tiendas y las tabernas. Hola, Lope; adiós, Cervantes; qué tal le va, Quevedo. Imaginen lo que fue aquello. Asombra la cantidad de grandes autores que en ese tiempo vivieron, escribieron, y también -inevitablemente españoles, todos- se envidiaron y odiaron con saña inaudita, dedicándose sátiras vitriólicas o denunciándose a la Inquisición mientras, cada uno a su aire, construían el monumento inmenso de una lengua que ahora hablan 500 millones de personas. Calculen lo que habría ocurrido si esos geniales hijos de puta hubiesen escrito en inglés o en gabacho: serían hoy clásicos universales, y sus huellas se conservarían como monumentos nacionales. Pero ya saben ustedes de qué va esto: cómo somos, cómo nos han hecho y cómo nos gusta ser. Para confirmarlo, basta visitar el barrio de las Letras de Madrid, donde en pocos metros vivieron Lope, Calderón, Quevedo, Góngora y Cervantes, entre otros. Busquen allí monumentos, placas, museos, librerías, bibliotecas. Y lo peor, oigan, es que ni vergüenza nos da.
Pues ahí estábamos, ahora con Felipe III. Y de momento, la inmensa máquina militar y diplomática española seguía teniendo al mundo agarrado por las pelotas, había pocas guerras -se firmó una tregua con las provincias rebeldes de Holanda-, y el dinero fácil de América seguía dándonos cuartelillo. El problema era ese mismo oro: llegaba y se iba con idéntica rapidez, a la española, sin cuajar en riqueza real ni futura. Inventar cosas, crear industrias avanzadas, investigar modernidades, traía problemas con la Inquisición (lo escribió Cervantes: "llevan a los hombres al brasero / y a las mujeres a la casa llana"). Así que, como había viruta fresca, todo se compraba fuera. La monarquía, fiando en las flotas de América, se entrampaba con banqueros genoveses que nos sacaban el tuétano. Ingleses, franceses y holandeses, enemigos como eran, nos vendían todo aquello que éramos incapaces de fabricar aquí, llevándose lo que los indios esclavizados en América sacaban de las minas y nuestros galeones traían esquivando temporales y piratas cabroncetes. Pero ni siquiera eso beneficiaba a todos, pues el comercio americano era monopolizado por Castilla a través de Sevilla, y el resto de España no se comía una paraguaya. Por otra parte, a Felipe III le iban la marcha y el derroche: era muy de fiestas, saraos y regalos espléndidos. Además, la diplomacia española funcionaba a base de sobornar a todo cristo, desde ministros extranjeros hasta el papa de Roma. Eso movía un tinglado enorme de dinero negro, inmenso fondo de reptiles donde los más listos -nada nuevo hay bajo el sol- no vacilaron en forrarse. Uno de ellos fue el duque de Lerma, valido del rey, tan incompetente y trincón que luego, al jubilarse, se hizo cura -cardenal, claro, no cura de infantería- para evitar que lo juzgaran y ahorcaran por sinvergüenza. Ese pavo, con la aprobación del monarca, instauró un sistema de corrupción general que marcó estilo para los siglos siguientes. Baste un ejemplo: la corte de Felipe III se trasladó 2 veces, de Madrid a Valladolid y de vuelta a Madrid, según los sobornos que Lerma recibió de los comerciantes locales, que pretendían dar lustre a sus respectivas ciudades. Para hacernos idea del paisaje vale un detallito económico: en un país lleno de nobles, hidalgos, monjas y frailes improductivos, donde al que de verdad trabajaba -lo mismo esto les suena- lo molían a impuestos, Hacienda ingresaba la ridícula cantidad de 10 millones de ducados anuales; pero la mitad de esa suma era para mantener el ejército de Flandes, mientras la deuda del Estado con banqueros y proveedores guiris alcanzaba la cifra escalofriante de 70 millones de mortadelos. Aquello era inviable, como al cabo lo fue. Pero como en eso de darnos tiros en el propio pie los españoles nunca tenemos bastante, aún faltaba la guinda que rematara el pastel: la expulsión de los moriscos. Después de la caída de Granada, los moros vencidos se habían ido a las Alpujarras, donde se les prometió respetar su religión y costumbres. Pero ya se lo pueden ustedes imaginar: al final se impuso bautizo y tocino por las bravas, bajo supervisión de los párrocos locales. Poco a poco les apretaron las tuercas, y como buena parte conservaba en secreto su antigua fe mahometana, la Inquisición acabó entrando a saco. Desesperados, los moriscos se sublevaron en 1568, en una nueva y cruel guerra civil hispánica donde corrió sangre a chorros, y en la que (pese al apoyo de los turcos, e incluso de Francia) los rebeldes y los que pasaban por allí, como suele ocurrir, se llevaron las del pulpo. Siguió una dispersión de la peña morisca; que, siempre zaherida desde los púlpitos, nunca llegó a integrarse del todo en la sociedad cristiana dominante. Sin embargo, como eran magníficos agricultores, hábiles artesanos, gente laboriosa, imaginativa y frugal, crearon riqueza donde fueron. Eso, claro, los hizo envidiados y odiados por el pueblo bajo. De qué van estos currantes moromierdas, decían. Y al fin, con el pretexto -justificado en zonas costeras- de su connivencia con los piratas berberiscos, Felipe III decretó la expulsión. En 1609, con una orden inscrita por mérito propio en nuestros abultados anales de la infamia, se los embarcó rumbo a África, vejados y saqueados por el camino. Con la pérdida de esa importante fuerza productiva, el desastre económico fue demoledor, sobre todo en Aragón y Levante. El daño duró siglos, y en algunos casos no se reparó jamás. Pero ojo. Gracias a eso, en mi libro escolar de Historia de España (nihil obstat de Vicente Tena, canónigo) pude leer en 1961: "Fue incomparablemente mayor el bien que se proporcionó a la paz y a la religión".
Con Felipe IV, que nos salió singular combinación de putero y meapilas, España vivió una larga temporada de las rentas, o de la inercia de los viejos tiempos afortunados. Y eso, aunque al cabo terminó como el rosario de la aurora, iba a darnos cuartel para casi todo el siglo XVII. El prestigio no llena el estómago -y los españoles cada vez teníamos más necesidad de llenarlo-, pero es cierto que, visto de lejos, todavía parecía temible y era respetado el viejo león hispano, ignorante el mundo de que el maltrecho felino tenía úlcera de estómago y cariadas las muelas. Siguiendo la cómoda costumbre de su padre, Felipe IV (que pasaba el tiempo entre actrices de teatro y misa diaria, alternando el catre con el confesionario) delegó el poder en manos de un valido, el conde duque de Olivares; que esta vez sí era un ministro con ideas e inteligencia, aunque la tarea de gobernar aquel inmenso putiferio le viniese grande, como a cualquiera. Olivares, que aunque cabezota y soberbio era un tío listo y aplicado, currante como se vieron pocos, quiso levantar el negocio, reformar España y convertirla en un Estado moderno a la manera de entonces: lo que se llevaba e iba a llevar durante un par de siglos, y lo que hizo fuertes a las potencias que a continuación rigieron el mundo. O sea, una administración centralizada, poderosa y eficaz, y una implicación -de buen grado o del ronzal- de todos los súbditos en las tareas comunes, que eran unas cuantas. La pega es que, ya desde los fenicios y pasando por los reyes medievales y los moros de la morería, España funcionaba de otra manera. Aquí el café tenía que ser para todos, lógicamente, pero también, al mismo tiempo, solo, cortado, con leche, largo, descafeinado, americano, asiático, con un chorrito de Magno y para mí una menta poleo. Café a la taifa, resumiendo. Hasta el duque de Medina Sidonia, en Andalucía, jugó a conspirar en plan independencia. Y así, claro. Ni Olivares ni Dios bendito. La cosa se puso de manifiesto a cada tecla que tocaba. Por otra parte, conseguir que una sociedad de hidalgos o que pretendía serlo, donde -en palabras de Quevedo o uno de ésos- hasta los zapateros y los sastres presumían de cristianos viejos y paseaban con espada, se pusiera a trabajar en la agricultura, en la ganadería, en el comercio, en las mismas actividades que estaban ya enriqueciendo a los estados más modernos de Europa, era pedir peras al olmo, honradez a un escribano o caridad a un inquisidor. Tampoco tuvo más suerte el amigo Olivares con la reforma financiera. Castilla -sus nobles y clases altas, más bien- era la que se beneficiaba de América, pero también la que pagaba el pato, en hombres y dinero, de todos los impuestos y todas las guerras. El conde duque quiso implicar a otros territorios de la Corona, ofreciéndoles entrar más de lleno en el asunto a cambio de beneficios y chanchullos; pero le dijeron que verdes las habían segado, que los fueros eran intocables, que allí madre patria no había más que una, la de ellos, y que a ti, Olivares, te encontré en la calle. Castilla siguió comiéndose el marrón para lo bueno y lo malo, y los otros siguieron enrocados en lo suyo, incluidas sus sardanas, paellas, joticas aragonesas y tal. Consciente de con quién se jugaba los cuartos y el pescuezo, Olivares no quiso apretar más de lo que era normal en aquellos tiempos, y en vez de partir unos cuantos espinazos y unificar sistemas por las bravas, como hicieron en otros países (la Francia de Richelieu estaba en pleno ascenso, propiciando la de Luis XIV), lo cogió con pinzas. Aun así, como en Europa había estallado la Guerra de los Treinta Años, y España, arrastrada por sus primos del imperio austríaco -que luego nos dejaron tirados-, se había dejado liar en ella, Olivares pretendió que las cortes catalanas, aragonesas y valencianas votaran un subsidio extraordinario para la cosa militar. Los dos últimos se dejaron convencer tras muchos dimes y diretes, pero los catalanes dijeron que res de res, que una cebolla como una olla, y que ni un puto duro daban para guerras ni para paces. Castilla nos roba y tal. Para más Inri, acabada la tregua con los holandeses, había vuelto a reanudarse la guerra en Flandes. Hacían falta tercios y pasta. Así que, al fin, a Olivares se le ocurrió un truco sucio para implicar a Cataluña: atacar a los franceses por los Pirineos catalanes. Pero le salió el cochino mal capado, porque las tropas reales y los payeses se llevaron fatal -a nadie le gusta que le roben el ganado y le soben a la Montse-, y aquello acabó a hostias.
Casi a mitad del siglo XVII y todavía con Felipe IV, empezó la cuesta abajo, como en el tango. Y lo hizo, para variar, con otra guerra civil, la de Cataluña. Y el caso es que todo había empezado bien para España, con la guerra contra Francia yéndonos de maravilla y los tercios del cardenal infante, que atacaban desde Flandes, dándoles a los gabachos la enésima mano de hostias; de manera que las tropas españolas -detalle que ahora se recuerda poco- llegaron casi hasta París, demostrando lo que los alemanes probarían 3 o 4 veces más: que las carreteras francesas están llenas de árboles para que los enemigos puedan invadir Francia a la sombra. El problema es que mientras por arriba eso iba bien, abajo iba fatal. Los excesos de los soldados -en parte, catalanes- al vivir sobre el terreno, la poca gana de contribuir a la cosa bélica, y sobre todo la mucha torpeza con que el ministro Olivares, demasiado moderno para su tiempo -faltaba siglo y medio para esos métodos-, se condujo ante los privilegios y fueros locales, acabaron liándola. Hubo disturbios, insurrecciones y desplantes que España, en plena guerra de los Treinta Años, no se podía permitir. La represión engendró más insurrección; y en 1640, un motín de campesinos prendió la chispa en Barcelona, donde el virrey fue asesinado. Olivares, eligiendo la línea dura, de palo y tentetieso, se lo puso fácil a los caballeros Tamarit, a los canónigos Claris -aquí siempre tenemos un canónigo en todas las salsas- y a los extremistas de corazón o de billetera que ya entonces, con cuentas en Andorra o sin ellas, se envolvían en hechos diferenciales y demás parafernalia. Así que hubo insurrección general, y media Cataluña se perdió para España durante 12 años de guerra cruel: un ejército real exasperado y en retirada, al principio, y un ejército rebelde que masacraba cuanto olía a español, de la otra, mientras pagaban el pato los de en medio, que eran la mayoría, como siempre. Que España estuviera empeñada en la guerra europea dio cuartel a los insurgentes; pero cuando vino el contraataque y los tercios empezaron a repartir estiba en Cataluña, el gobierno rebelde se olvidó de la independencia, o la aplazó un rato largo, y sin ningún complejo se puso bajo protección del rey de Francia, se declaró súbdito suyo (tengo un libro editado en Barcelona y dedicado a Su Cristianísima Majestad el Rey de Francia, que te partes el eje), y al fin, con menos complejos todavía, lo proclamó conde de Barcelona -que era el máximo título posible, porque reyes allí sólo los había habido del reino de Aragón-. Cambiando, con notable ojo clínico, una monarquía española relativamente absoluta por la monarquía de Luis XIV: la más dura y centralista que estaba naciendo en Europa (como prueba del algodón, comparen hoy, 4 siglos después, el grado de autonomía de la Cataluña española con el de la Cataluña francesa). Pero a los nuevos súbditos del rey francés les salió el tiro por la culata, porque el ejército libertador que vino a defender a sus nuevos compatriotas resultó ser todavía más desalmado que los ocupantes españoles. Eso sí, gracias a ese patinazo, Cataluña, y por consecuencia España, perdieron para siempre el Rosellón -que es hoy la Cataluña gabacha-, y el esfuerzo militar español en Europa, en mitad de una guerra contra todos donde se lo jugaba todo, se vio minado desde la retaguardia. Francia, que aspiraba a sucedernos en la hegemonía mundial, se benefició cuanto pudo, pues España tenía que batirse en varios frentes: Portugal se sublevaba, los ingleses seguían acosándonos en América, y el hijo de puta de Cromwell quería convertir México en colonia británica. Por suerte, la paz de Westfalia liquidó la guerra de los Treinta Años, dejando a España y Francia enfrentadas. Así que al fin se pudo concentrar la leña. Resuelto a acabar con la úlcera, Juan José de Austria, hermano de Felipe IV, empezó la reconquista a sangre y fuego a partir del españolismo abrumador -la cita es de un historiador, no mía- de la provincia de Lérida. Las atrocidades y abusos franceses tenían a los catalanes hartos de su nuevo monarca; así que al final resultó que antiespañol, lo que se dice antiespañol, en Cataluña no había nadie; como suele ocurrir. Barcelona capituló, y a las tropas vencedoras las recibieron allí como libertadoras de la opresión francesa, más o menos como en 1939 acogieron (véanse fotos) a las tropas franquistas. Tales son las carcajadas de la Historia. La burguesía local volvió a abrir las tiendas, se mantuvieron los fueros locales, y pelillos a la mar. Cataluña estaba en el redil para otro medio siglo.
Y así, tacita a tacita, fue llegando el día en que el imperio de los Austrias, o más bien la hegemonía española en el mundo, el pisar fuerte y ganar todas las finales de liga, se fueron por la alcantarilla. Siglo y medio, más o menos. Demasiado había durado el asunto, si echamos cuentas, para tanta incompetencia, tanto gobernante mediocre, tanta gente -curas, monjas, frailes, nobles, hidalgos- que no trabajaba, tanta vileza interior y tanta metida de gamba. Lo de "muchos reinos pero una sola ley" era imposible de tragar, a tales alturas, por unos poderes periféricos acostumbrados durante más de un siglo a conservar sus fueros y privilegios intactos (lo mismo les suena a ustedes por familiar la situación). Así que la proyectada conversión de este putiferio marmotil en una nación unificada y solidaria se fue del todo al carajo. Estaba claro que aquella España no tenía arreglo, y que la futura, por ese camino, resultaba imposible. Felipe IV le dijo al conde duque de Olivares que se jubilara y se fuera a hacer rimas a Parla, y el intento de transformarnos en un estado moderno, económica, política y militarmente, fuerte y centralizado -justo lo que estaba haciendo Richelieu en Francia, para convertirla en nuevo árbitro de Europa-, acabó como el rosario de la aurora. En guerra con media Europa y vista con recelo por la otra media, desangrada por la Guerra de los Treinta Años, la guerra con Holanda y la guerra de Cataluña, a España le acabaron saliendo goteras por todas partes: sublevación de Nápoles, conspiraciones separatistas del duque de Medina Sidonia en Andalucía, del duque de Híjar en Aragón y de Miguel Itúrbide en Navarra. Y como mazazo final, la guerra y separación de Portugal, que, alentada por Francia, Inglaterra y Holanda (a ninguno de ellos interesaba que la Península volviera a unificarse), nos abrió otra brecha en la retaguardia. Literalmente hasta el gorro del desastre español, marginados, cosidos a impuestos, desatendidos en sus derechos y pagando también el pato en sus posesiones ultramarinas acosadas por los piratas enemigos de España, con un imperio colonial propio que en teoría les daba recursos para rato, en 1640 los portugueses decidieron recobrar la independencia después de 60 años bajo el trono español. Que os vayan dando, dijeron. Así que proclamaron rey a Juan IV, antes duque de Braganza, y empezó una guerra larga, 28 años nada menos, que acabó de capar al gorrino. Al principio, tras hacer una buena montería general de españoles y españófilos -al secretario de Estado Vasconcelos lo tiraron por una ventana-, la guerra consistió en una larga sucesión de devastaciones locales, escaramuzas e incursiones, aprovechando que España, ocupada en todos los otros frentes, no podía destinar demasiadas tropas a Portugal. Fue una etapa de guerra menor pero cruel, llena de odio como las que se dan entre vecinos, con correrías, robos y asesinatos por todas partes, donde los campesinos, cual suele ocurrir, especialmente en la frontera y en Extremadura, sufrieron lo que no está escrito. Y que, abordada con extrema incompetencia por parte española, acabó con una serie de derrotas para las armas hispanas, que se comieron una sucesiva y espectacular serie de hostias en las batallas de Montijo, Elvas, Évora, Salgadela y Montes Claros. Que se dice pronto. Con lo que en 1668, tras firmar el tratado de Lisboa, Portugal volvió a ser independiente, ganándoselo a pulso. De todo su imperio sólo nos quedó Ceuta, que ahí sigue. Mientras tanto, a las armas españolas las cosas les habían seguido yendo fatal en la guerra europea; que al final, transacciones, claudicaciones y pérdidas aparte, quedó en lucha a cara de perro con la pujante Francia del jovencito Luis XIV. La ruta militar, el famoso Camino Español que por Génova, Milán y Suiza permitía enviar tropas a Flandes, se había mantenido con mucho sacrificio, y los tercios de infantería española, apoyados por soldados italianos y flamencos católicos, combatían a la desesperada en varios frentes distintos, yéndosenos ahí todo el dinero y la sangre. Al fin se dio una batalla, ganada por Francia, que aunque no tuvo la trascendencia que se dijo -después hubo otras victorias y derrotas-, quedaría como símbolo del ocaso español. Fue la batalla de Rocroi, donde nuestros veteranos tercios viejos, que durante siglo y medio habían hecho temblar a Europa, se dejaron destrozar silenciosos e impávidos en sus formaciones, en el campo de batalla. Fieles a su leyenda. Y fue de ese modo cuando, tras haber sido dueños de medio mundo -aún retuvimos un buen trozo durante 2 siglos y pico más-, en Flandes se nos puso el sol.
Y llegó Carlos II. Dicho en corto, España por el puto suelo. Nunca, hasta su tatarabuelo Carlos V, país ninguno -quizá a excepción de Roma- había llegado tan alto, ni nunca, hasta el mísero Carlitos, tan bajo. La monarquía de 2 hemisferios, en vez de un conjunto de reinos hispanos armónico, próspero y bien gobernado, era la descojonación de Espronceda: una Castilla agotada, una periferia que se apañaba a su aire y unas posesiones ultramarinas que a todos aquí importaban un pito excepto para la llegada periódica del oro y la plata con la que iba tirando quien podía tirar. Aun así, la crisis económica hizo que se construyeran menos barcos, el poderío naval se redujo mucho, y las comunicaciones americanas estaban machacadas por los piratas ingleses, franceses y holandeses. Ahora España ya no declaraba guerras, sino que se las declaraban a ella. En tierra, fuera de lo ultramarino, la península Ibérica -ya sin Portugal, por supuesto-, las posesiones de Italia, la actual Bélgica y algún detallito más, lo habíamos perdido casi todo. Tampoco es que España desapareciera del concierto internacional, claro; pero ante unas potencias europeas que habían alcanzado su pleno desarrollo, o estaban en ello, con gobiernos centralizados y fuertes, el viejo y cansado imperio hispánico se convirtió en potencia de 2a. y hasta de 3a. categoría. Pero es que tampoco había con qué: 3 epidemias en un siglo, las guerras y el hambre habían reducido la población en millón y medio de almas, los daños causados por la expulsión de 300,000 moriscos se notaban más que nunca, y media España procuraba hacerse fraile o monja para no dar golpe y comer caliente. Porque la Iglesia Católica era la única fuerza que no había mermado aquí, sino al contrario. Su peso en la vida diaria era enorme, todavía churruscaba herejes de vez en cuando, el rey Carlitos dormía con un confesor y 2 curas en la alcoba para que lo protegieran del diablo, y el amago de auge intelectual que se registró más o menos hacia 1680 fue asfixiado por las mismas manos que cada noche rociaban de agua bendita y latines el lecho del monarca, a ver si por fin se animaba a procurarse descendencia. Porque el gran asunto que ocupó a los españoles de finales del XVII no fue que todo se fuera al carajo, como se iba, sino si la reina -las reinas, pues con Carlos II hubo 2- paría o no paría. El rey era enclenque, enfermizo y estaba medio majara, lo que no es de extrañar si consideramos que era hijo de tío y sobrina, y que 5 de sus 8 bisabuelos procedían por línea directa de Juana la Loca. Así que imagínense el cuadro clínico. Además, era feo que te rilas. Aun así, como era rey y era todo lo que teníamos, le buscaron legítima. La 1a. fue la gabacha María Luisa de Orleáns, que murió joven y sin parir, posiblemente de asco y aburrimiento al 50%. La 2a. fue la alemana Mariana de Neoburgo, reclutada en una familia de mujeres fértiles como conejas, a la que mi compadre Juan Eslava Galán, con su habitual finura psicológica, definió magistralmente como: "Ambiciosa, calculadora, altanera, desabrida e insatisfecha sexual, que hoy hubiera sido la gobernanta ideal de un local sado-maso". Nada queda por añadir a tan perfecta definición, excepto que la tudesca, pese a sus esfuerzos -espanto da imaginárselos- tampoco se quedó preñada, pese a tener a un jesuita por favorito y consejero, y Carlos II se fue muriendo sin vástago. España, como dijimos, era ya potencia secundaria, pero aún tenía peso, y lo de América prometía futuro si caía en buenas manos, como demostraban los ingleses en las colonias del norte, a la anglosajona, no dejando indio vivo y montando tinglados muy productivos. Así que los últimos años del piltrafilla Carlos se vieron amenizados por intrigas y conspiraciones de todas clases, protagonizadas por la reina y sus acólitos, por la Iglesia -siempre dispuesta a mojar bizcocho en el chocolate-, por los embajadores francés y austríaco, que aspiraban a suministrar nuevo monarca, y por la corrupta clase dirigente hispana, que se pasó el reinado de Carlos II trincando cuanto podía y dejándose sobornar, encantada de la vida, por unos y otros. Y así, en noviembre de 1700, último año de un siglo que los españoles habíamos empezado como amos del universo, como si aquello fuera una copla de Jorge Manrique -aquel famoso cantante de Operación Triunfo-, el último de los Austrias bajó a la tumba fría, el trono quedó vacante y España se vio de nuevo, para no perder la costumbre, en vísperas de otra bonita guerra civil. Que ya nos la estaba pidiendo el cuerpo.
Murió Carlos II en 1700, como contábamos, y se lió otra. Antes de palmar sin hijos, con todo cristo comiéndole la oreja sobre a quién dejar el trono, si a los borbones de Francia o a los Austrias del otro sitio, firmó que se lo dejaba a los borbones y estiró la pata. El agraciado al que le tocó el trono de España -es una forma de decirlo, porque menudo regalo tuvo la criatura- fue un chico llamado Felipe V, nieto de Luis XIV, que vino de mala gana porque se olía el marrón que le iban a colocar. Por su parte, el candidato rechazado, que era el archiduque Carlos, se lo tomó fatal; y aun peor su familia, los reyes de Austria. Inglaterra no había entrado en el sorteo; pero, fiel a su eterna política de no consentir una potencia poderosa ni un buen gobierno en Europa -para eso se metieron luego en la UE, para reventarla desde dentro-, se alió con Austria para impedir que Francia, con España y la América hispana como pariente y aliada, se volviera demasiado fuerte. Así empezó la Guerra de Sucesión, que duró 12 años y al final fue una guerra europea de órdago, pues la peña tomó partido por unos o por otros; y aunque todos mojaron en la salsa, al final, como de costumbre, la factura la pagamos nosotros: austríacos, ingleses y holandeses se lanzaron como buitres a ver qué podían rapiñar, invadieron nuestras posesiones en Italia, saquearon las costas andaluzas, atacaron las flotas de América y desembarcaron en Lisboa para conquistar la Península y poner en el trono al chaval austríaco. La escabechina fue larga, costosa y cruel, pues en gran parte se libró en suelo español, y además la gente se dividió aquí en cuanto a lealtades, como suele ocurrir, según el lado en el que tenían o creían tener la billetera. Castilla, Navarra y el País Vasco se apuntaron al bando francés de Felipe V, mientras que Valencia y el reino de Aragón, que incluía a Cataluña, se pronunciaron por el archiduque austríaco. Las tropas austracistas llegaron a ocupar Barcelona y Madrid, y hubo unas cuantas batallas como las de Almansa, Brihuega y Villaviciosa. Al final, la España borbónica y su aliada Francia ganaron la guerra; pero éramos ya tal piltrafa militar y diplomática que hasta los vencidos ganaron más que nosotros, y la victoria de Felipe V nos costó un huevo de la cara. Con la paz de Utrech, todos se beneficiaron menos el interesado. Francia mantuvo su influencia mundial, pero España perdió todas las posesiones europeas que le quedaban: Bélgica, Luxemburgo, Cerdeña, Nápoles y Milán; y de postre, Gibraltar y Menorca, retenidas por los ingleses como bases navales para su escuadra del Mediterráneo. Y además nos quedaron graves flecos internos, resumibles en la cuestión catalana. Durante la guerra, los de allí se habían declarado a favor del archiduque Carlos, entre otras cosas porque la invasión francesa de medio siglo atrás, cuando la guerra de Cataluña bajo Felipe IV, había hecho aborrecibles a los libertadores gabachos, y ya se sabía de sobra por dónde se pasaba Luis XIV los fueros catalanes y los otros. Y ahora, encima, decidido a convertir esta ancestral casa de putas en una monarquía moderna y centralizada, Felipe V había decretado eso de: "He juzgado conveniente (por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla), abolir y derogar enteramente todos los fueros". Así que lo que al principio fue una toma de postura catalana entre rey Borbón o rey austríaco, apostando -que ya es mala suerte- por el perdedor, acabó siendo una guerra civil local, otra para nuestro nutrido archivo de imbecilidades domésticas, cuando Aragón volvió a la obediencia nacional y toda España reconoció a Felipe V, excepto Cataluña y Baleares. Confiando en una ayuda inglesa que no llegó -al contrario, sus antiguos aliados contribuían ahora al bloqueo por mar de la ciudad- Barcelona, abandonada por todos, bombardeada, se enrocó en una defensa heroica y sentimental. Perdió, claro. Ahora hace justo 300 de aquello. Y cuando uno pierde, toca fastidiarse: Felipe V, como castigo, quitó a los catalanes todos los fueros y privilegios -los conservaron, por su lealtad al borbón, vascos y navarros-, que no se recobrarían hasta la Segunda República. Sin embargo, envidiablemente fieles a sí mismos, al día siguiente de la derrota los vencidos ya estaban trabajando de nuevo, iniciándose (gracias al decreto que anulaba los fueros pero proveía otras ventajas, como la de comerciar con América), 3 siglos de pujanza económica, en los que se afirmó la Cataluña laboriosa y próspera que hoy conocemos.
Con Felipe V, el primer Borbón, tampoco es que nos tocara una joya. Acabó medio majareta, abdicó en su hijo Luis I, que nos salió golfo y putero pero por suerte murió pronto, a los 18 años, y Felipe V volvió a reinar de modo más bien nominal, pues la que se hizo cargo del cotarro fue su esposa, la reina Isabel de Farnesio, que gobernó a su aire, apoyada en 2 favoritos que fueron, sucesivamente, el cardenal Alberoni y el barón de Riperdá. Todo podía haberse ido otra vez con mucha facilidad al carajo, pero esta vez hubo suerte porque los tiempos habían cambiado. Europa se movía despacio hacia la razón y el futuro, y la puerta que la nueva dinastía había abierto con Francia dejó entrar cosas interesantes. Como decía mi libro de texto de segundo de Bachillerato (1950, nihil obstat del censor, canónigo don Vicente Tena), "el extranjerismo y las malsanas doctrinas se infiltraron en nuestra patria". Lo cierto es que no se infiltraron todo lo que debían, que ojalá hubiera sido más; pero algo hubo, y no fue poco. La resistencia de los sectores más cerriles de la Iglesia y la aristocracia española no podía poner diques eternos al curso de la Historia. Había nuevas ideas galopando por Europa, así como hombres ilustrados, perspicaces e inteligentes, más interesados en estudiar los Principia Matematica de Newton que en discutir si el Purgatorio era sólido, líquido o gaseoso: gente que pretendía utilizar las ciencias y el progreso para modernizar, al fin, este oscuro patio de Monipodio situado al sur de los Pirineos. Poco a poco, eso fue creando el ambiente adecuado para un cierto progreso, que a medida que avanzó el siglo se hizo patente. Durante los 2 reinados de Felipe V, vinculado a Francia por los pactos de familia, España se vio envuelta en varios conflictos europeos de los que no sacó, como era de esperar, sino los pies fríos y la cabeza caliente; pero en el interior las cosas acabaron mejorando mucho, o empezaron a hacerlo, en aquella primera mitad del siglo XVIII donde por primera vez en España se separaron religión y justicia, y se diferenció entre pecado y delito. O al menos, se intentó. Fue llegando así al poder una interesante sucesión de funcionarios, ministros y hasta militares ilustrados, que leían libros, que estudiaban ciencias, que escuchaban más a los hombres sabios y a los filósofos que a los confesores, y se preocupaban más por la salvación del hombre en este mundo que en el otro. Y aquel país reducido a 6 millones de habitantes, con una quinta parte de mendigos y otra de frailes, monjas, hidalgos, rentistas y holgazanes, la hacienda en bancarrota y el prestigio internacional por los suelos, empezó despacio a levantar la cabeza. La cosa se afianzó más a partir de 1746 con el nuevo rey, Fernando VI, hijo de Felipe, que dijo nones a las guerras y siguió con la costumbre de nombrar ministros competentes, gente capaz, ilustrada, con ganas de trabajar y visión de futuro, que pese a las contradicciones y vaivenes del poder y la política hizo de nuestro siglo XVIII, posiblemente, el más esperanzador de la dolorosa historia de España. En aquella primera media centuria se favorecieron las ciencias y las artes, se creó una marina moderna y competente, y bajo protección real y estatal -tome nota, mísero señor Rajoy- se fundaron las academias de la Lengua, de la Historia, de Medicina y la Biblioteca Nacional. Por ahí nos fueron llegando funcionarios eficaces y ministros brillantes como Patiño o el marqués de la Ensenada. Este último, por cierto, resultó un fuera de serie: fulano culto, competente, activo, prototipo del ministro ilustrado, que mantuvo contacto con los más destacados científicos y filósofos europeos, fomentó la agricultura nacional, abrió canales de riego, perfeccionó los transportes y comunicaciones, restauró la Real Armada y protegió cuanto tenía que ver con las artes y las ciencias: uno de esos grandes hombres, resumiendo, con los que España y los españoles tenemos una deuda inmensa y del que, por supuesto, para no faltar a la costumbre, ningún escolar español conoce hoy el nombre. Pero todos esos avances y modernidades, por supuesto, no se llevaron a cabo sin resistencia. Dos elementos, uno interior y otro exterior, se opusieron encarnizadamente a que la España del progreso y el futuro levantara la cabeza. Uno, exterior, fue Inglaterra: el peor y más vil enemigo que tuvimos durante todo el siglo XVIII. El otro, interior y no menos activo en vileza y maneras, fue el sector más extremo y reaccionario de la Iglesia católica, que veía la Ilustración como feudo de Satanás.
Estábamos allí, en pleno siglo XVIII, con Fernando VI y de camino a Carlos III, en un contexto europeo de ilustración y modernidad, mientras España sacaba poco a poco la cabeza del agujero, se creaban sociedades económicas de amigos del país y la ciencia, la cultura y el progreso se ponían de moda. Esto del progreso, sin embargo, tropezaba con los sectores ultraconservadores de la iglesia católica, que no estaba dispuesta a soltar el mango de la sartén con la que nos había rehogado en agua bendita durante siglos. Así que, desde púlpitos y confesonarios, los sectores radicales de la institución procuraban desacreditar la impía modernidad reservándole todas las penas del infierno. Por suerte, entre la propia clase eclesiástica había gente docta y leída, con ideas avanzadas, novatores que compensaban el asunto. Y esto cambiaba poco a poco. El problema era que la ciencia, el nuevo Dios del siglo, le desmontaba a la religión no pocos palos del sombrajo, y teólogos e inquisidores, reacios a perder su influencia, seguían defendiéndose como gatos panza arriba. Así, mientras en otros países como Inglaterra y Francia los hombres de ciencia gozaban de atención y respeto, aquí no se atrevían a levantar la voz ni meterse en honduras, pues la Inquisición podía caerles encima si pretendían basarse en la experiencia científica antes que en los dogmas de fe. Esto acabó imponiendo a los doctos un silencio prudente, en plan mejor no complicarse la vida, colega, dándose incluso la aberración de que, por ejemplo, Jorge Juan y Ulloa, los 2 marinos científicos más brillantes de su tiempo, a la vuelta de medir el grado del meridiano en América tuvieron que autocensurarse en algunas conclusiones para no contradecir a los teólogos. Y así llegó a darse la circunstancia siniestra de que en algunos libros de ciencia figurase la pintoresca advertencia: "Pese a que esto parece demostrado, no debe creerse por oponerse a la doctrina católica". Ésa, entre otras, fue la razón por la que, mientras otros países tuvieron a Locke, Newton, Leibnitz, Voltaire, Rousseau o d´Alembert, y en Francia tuvieron la Encyclopédie, aquí lo más que tuvimos fue el Diccionario crítico universal del padre Feijoo, y gracias, o poco más, porque todo cristo andaba acojonado por si lo señalaban con el dedo los pensadores, teólogos y moralistas aferrados al rancio aristotelismo y escolasticismo que dominaba las universidades y los púlpitos -aterra considerar la de talento, ilusiones y futuro sofocados en esa trampa infame, de la que no había forma de salir-. Y de ese modo, como escribiría Jovellanos, mientras en el extranjero progresaban la física, la anatomía, la botánica, la geografía y la historia natural, "nosotros nos quebramos la cabeza y hundimos con gritos las aulas sobre si el Ente es unívoco o análogo". Este marear la perdiz nos apartó del progreso práctico y dificultó mucho los pasos que, pese a todo, hombres doctos y a menudo valientes -es justo reconocer que algunos fueron dignos eclesiásticos- dieron en la correcta dirección pese a las trabas y peligros; como cuando el Gobierno decidió implantar la física newtoniana en las universidades y la mayor parte de los rectores y catedráticos se opusieron a esa iniciativa, o cuando el Consejo de Castilla encargó al capuchino Villalpando que incorporase las novedades científicas a la Universidad, y los nuevos textos fueron rechazados por los docentes. Así, ese camino inevitable hacia el progreso y la modernidad lo fue recorriendo España más despacio que otros, renqueante, maltratada y a menudo de mala gana. Casi todos los textos capitales de ese tiempo figuraban en el Índice de libros prohibidos, y sólo había 2 caminos para los que pretendían sacarnos del pozo y mirar de frente el futuro. Uno era participar en la red de correspondencia y libros que circulaban entre las élites cultas europeas, y cuando era posible traer a España a obreros especializados, inventores, ingenieros, profesores y sabios de reconocido prestigio. La otra era irse a estudiar o de viaje al extranjero, recorrer las principales capitales de Europa donde cuajaban las ciencias y el progreso, y regresar con ideas frescas y ganas de aplicarlas. Pero eso se hallaba al alcance de pocos. La gran masa de españoles, el pueblo llano, seguía siendo inculta, apática, cerril, ajena a las 2 élites, o ideologías, que en ese siglo XVIII empezaban a perfilarse, y que pronto marcarían para siempre el futuro de nuestra desgarrada historia: la España conservadora, castiza, apegada de modo radical a la tradición del trono, el altar y las esencias patrias, y la otra: la ilustrada que pretendía abrir las puertas a la razón, la cultura y el progreso.
El peor enemigo exterior que España tuvo en el siglo XVIII -y hubo unos cuantos- fue Inglaterra. Al afán británico porque nunca hubiese buenos gobiernos en Europa hubo que añadir su rivalidad con el imperio español, que tuvo por principal escenario el mar. Las posesiones españolas en América eran pastel codiciado, y el flujo de riquezas a través del Atlántico resultaba demasiado tentador como para no darle mordiscos. Pese a muchas señales de recuperación, España no tenía industria, apenas fabricaba nada propio y vivía de comprarlo todo con el oro y la plata que, desde las minas donde trabajaban los indios esclavizados, seguían llegando a espuertas. Y ahí estaba el punto. Muchas fortunas en la City de Londres se hicieron con lo que se le quitaba a España y sus colonias: acabamos convirtiéndonos en la bisectriz de la Bernarda, porque todos se acercaban a rapiñar. El monopolio comercial español con sus posesiones americanas era mal visto por las compañías mercantiles inglesas, que nos echaron encima a sus corsarios (ladrones autorizados por la corona), sus piratas (ladrones por cuenta propia) y sus contrabandistas. Había bofetadas para ponerse a la cola depredadora, en plan aquí quién roba el último, hasta el punto de que faltó arroz para tanto pollo. Eso, claro, engordaba a las colonias británicas en Norteamérica, cuya próspera burguesía, forrándose con lo suyo y con lo nuestro entre exterminio y exterminio de indios, empezaba a pensar ya en separarse de Inglaterra. España, aunque con los Borbones se había recuperado mucho -obras públicas, avances científicos, correos, comunicaciones- del desastre con el que se despidieron los Austrias, seguía sin levantar cabeza, pese a los intentos ilustrados por conducirla al futuro. Y ahí tuvieron su papel ministros y hombres interesantes como el marqués de la Ensenada, que, dispuesto a plantar cara a Inglaterra en el mar, reformó la Real Armada, dotándola de buenos barcos y excelentes oficiales. Aunque era tarde para devolver a España al rango de 1a. potencia mundial, esa política permitió que siguiéramos siendo respetables en materia naval durante lo que quedaba de siglo. Prueba de lo bien encaminado que iba Ensenada es que los ingleses no pararon de ponerle zancadillas, conspirando y sobornando hasta que lograron que el rey se lo fumigara (esto seguía siendo España, a fin de cuentas, y en Londres nos conocían hasta de lejos); y nada dice tanto a favor de ese ministro, ni es tan vergonzoso para nosotros, como la carta enviada por el embajador inglés a Londres, celebrando su caída: "Los grandes proyectos para el fomento de la Real Armada han quedado suspendidos. Ya no se construirán más buques en España". De cualquier manera, con Ensenada o sin él, nuestro XVIII fue el siglo por excelencia de la Marina española, y lo seguiría siendo hasta que todo se fue a tomar por saco en Trafalgar. El problema era que teníamos unos barcos potentes, bien construidos, y unos oficiales de élite con excelente formación científica y marina, pero escaseaban las buenas tripulaciones. El sistema de reclutamiento era infame, las pagas eran pésimas, y a los que volvían enfermos o mutilados se les condenaba a la miseria (lo mismo eso les suena). A diferencia de los marinos ingleses, que tenían primas por botines y otros beneficios, las tripulaciones españolas no veían un puto duro, y todo marinero con experiencia procuraba evitar los barcos de la Real Armada, prefiriendo la marina mercante, la pesca e incluso (igual también les suena esto) las marinas extranjeras. Lo que pasa es que, como ocurre siempre, en todo momento hubo gente con patriotismo y con agallas; y, pese a que la Administración era desastrosa y corrupta hasta echar la pota, algunos marinos notables y algunas heroicas tripulaciones protagonizaron hechos magníficos en el mar y en la tierra, sobándoles el morro a los ingleses en muchas ocasiones. Lo que, considerando el paisanaje, la bandera bajo la que servían y el poco agradecimiento de sus compatriotas, tiene doble mérito. El férreo Blas de Lezo le dio por saco al comodoro Vernon en Cartagena, Velasco se batió como un tigre en la Habana, Gálvez -héroe en Estados Unidos, desconocido en España- se inmortalizó en la toma de Pensacola, y navíos como el Glorioso supieron hacérselo pagar muy caro a los ingleses antes de arriar bandera. Hasta el gran Horacio Nelson (detalle que los historiadores británicos callan pudorosamente), se quedó manco cuando quiso tomar Tenerife por la cara, y los de allí, que aún no estaban acostumbrados al turismo, le dieron las suyas y las del pulpo.
Además de convertir Madrid y otros lugares en sitios bastante bonitos, dentro de lo que cabe, Carlos III fue un rey simpático. No en lo personal -contando chistes, aquel Borbón no era nada del otro mundo- sino de intenciones y maneras. Venía de Nápoles, de donde por esos chanchullos dinásticos de entonces había sido rey, y traía de allí aficiones, ideas y maneras que lo acercaban mucho a la modernidad. En España, claro, aquello chocaba con la oscuridad tradicional de los rectores más reaccionarios, que seguían tirando para el otro lado. Pero aun así, en 29 años de reinado, ese monarca de buenas intenciones hizo lo que pudo. Fue un rey ilustrado que procuró rodearse de gente competente. Si en una hemeroteca consultamos la Gazeta de Madrid correspondiente a su reinado, nos quedaremos de pasta de boniato, admirados de la cantidad de leyes justas y oportunas con la que aquel muy decente Borbón intentó abrir las ventanas y airear el olor a cerrado y sacristía que enrarecía este putiferio. Hubo apoyo a la investigación y la ciencia, repoblación con inmigrantes de regiones abandonadas, y leyes eficaces que hacían justicia a los desfavorecidos, rompían el inmovilismo de gremios y corporaciones de talante medieval, permitían ejercer oficios honorables a los hijos ilegítimos y abrían a las mujeres la posibilidad de ejercer oficios que hasta entonces les estaban vedados. Parecía, resumiendo la cosa, que otra España era posible; y lo cierto es que esa otra España se asentó bastante, apuntando esperanzas que ya no iban a perderse nunca. Pero no todo fueron alegrías. La cosa bélica, por ejemplo, ruló bastante mal. Los pactos de familia con Francia y el apoyo a las colonias rebeldes de Norteamérica en su guerra de independencia (como unos linces, apoyamos a quienes luego nos despojarían de todo) nos zambulleron en un par de guerras con Inglaterra de las que, como siempre, pagamos los platos rotos y el total de la factura, perdiendo unas posesiones y recuperando otras, pero sin conseguir nunca echarle el guante a Gibraltar. Por la parte eclesiástica, los reformadores e ilustrados cercanos a Carlos III seguían empeñados en recortar las alas de la Iglesia Católica, que seguía siendo el gallo del corral, y educar al pueblo para apartarlo de supersticiones y barroquismos inmovilistas. En ese momento, la poderosa Compañía de Jesús representaba cuanto aquellos ilustrados detestaban: potencia intelectual, apoyo del papa, vasta red de colegios donde se educaban los nobles y los millonetis, influencia como confesores de reyes y reinas, y otros etcéteras. Así que, con el pretexto de un motín popular contra el ministro reformista Squillace (un italiano que no sabía en qué país se jugaba los cuartos y el pescuezo), motín al que los jesuitas no fueron del todo ajenos, Carlos III decretó su expulsión de España. Sin embargo, la Iglesia Católica -las otras órdenes religiosas, españolas al fin, estaban encantadas con que se cepillaran a los competidores ignacianos- siguió atrincherada en sus privilegios, púlpitos y confesonarios, y la Inquisición se apuntó un tanto demoledor con la detención y proceso del ministro Olavide, empapelado por progresista y por ejecutar reformas que el rey le había encargado, y al que luego, cuando los cuervos negros le cayeron encima, dejaron todos, rey incluido -en eso cae algo menos simpático Carlos III-, tirado como una puta colilla. El escarmiento de Olavide acojonó bastante a la peña, y los reformistas, aunque sin renunciar a lo suyo, se anduvieron en adelante con más cuidado. Por eso buena parte de las reformas se quedaron en parches o arreglos parciales, cuando no bajadas de calzón en toda regla. Hubo ahí un intento interesante, que fue convertir el teatro, que era la diversión popular más estimada -lo que hoy es la tele-, en vehículo de educación, reforma de costumbres y ejemplo de patriotismo laborioso y bien entendido, mostrando modelos de buenos ciudadanos, de jueces incorruptibles, de burgueses trabajadores, de artesanos honrados, de prudentes padres de familia. Pero, como era de esperar -España eterna, igual que la de ahora-, eso fue valorado sólo por algunos. Los grandes éxitos seguían siendo sainetes bajunos, episodios chocarreros que encajaban más con el gusto, no sólo del pueblo resignado e inculto, sino también de una nobleza frívola y a veces analfabeta: aquella aristocracia castiza de misa y trono, que prefería las modas y maneras del populacho de Lavapiés o la gitanería del Sacromonte a las luces de la razón, el progreso y el buen gusto que ya estaban iluminando Europa.
A finales del siglo XVIII, con la desaparición de Carlos III y sus ministros ilustrados, se fastidió de nuevo la esperanza de que esto se convirtiera en un lugar decente. Habían sido casi 3 décadas de progreso, de iniciativas sociales y científicas, de eficiente centralismo acorde con lo que en ese momento practicaban en Europa las naciones modernas. Aquella indolente España de misa, rosario, toros y sainetes de Ramón de la Cruz aún seguía lastrada por su propia pereza, incapaz de sacar provecho del vasto imperio colonial, frenada por una aristocracia ociosa y por una Iglesia Católica que defendía sus privilegios como gato panza arriba; pero lo cierto es que, impulsada por hombres inteligentes y lúcidos que combatían todo eso, empezaba a levantar poco a poco la cabeza. Nunca había sido España tan unitaria ni tan diversa al mismo tiempo. Teníamos monarquía absoluta y ministros todopoderosos, pero por primera vez no era en beneficio exclusivo de una casa real o de 4 golfos con título nobiliario, sino de toda la nación. Los catalanes, que ya podían negociar con América e iban con sus negocios para arriba, estaban encantados, en plan quítame fueros pero dame pesetas. Los vascos, integrados en los mecanismos del Estado, en la administración, el comercio y las fuerzas armadas -en todas las hazañas bélicas de la época figuran apellidos de allí-, no discutían su españolidad ni hartos de vino. Y los demás, tres cuartos de lo mismo. España, despacio pero notándose, empezaba a respetarse a sí misma, y aunque tanto aquí como en la América hispana quedaba tela de cosas por resolver, el futuro pintaba prometedor. Y entonces, por esa extraña maldición casi bíblica, o sin casi, que pesa sobre esta desgraciada tierra, donde tan aficionados somos a cargarnos cuanto conseguimos edificar, a Carlos III le sucedió el imbécil de su hijo Carlos IV, en Francia estalló una sangrienta revolución que iba a cambiar Europa, y todo, una vez más, se nos fue al carajo. Al cuarto Carlos, bondadoso, apático y mierdecilla como él sólo, la España recibida en herencia le venía grande. Para más inri, lo casaron con su prima María Luisa de Parma, que aparte de ser la princesa más fea de Europa, era más puta que María Martillo. Aquello no podía acabar bien, y para adobar el mondongo entró en escena Manuel Godoy, que era un guardia de palacio alto, simpático, apuesto y guaperas: una especie de Bertín Osborne que además de calzarse a la reina le caía bien al rey, que lo hizo superministro de todo. Así que España quedó en manos de aquel nefasto ménage à trois, precisamente -que ya es mala suerte, rediós- en un momento en el que habría necesitado buena cabeza y mejor pulso al timón de la nave. Porque en la vecina Francia, por esas fechas, había estallado una revolución de 20 pares de cojones: la guillotina no daba abasto, despachando primero aristócratas y luego a todo cristo, y al rey Luis XVI -otro mantequitas blandas estilo Carlos IV- y a su consorte María Antonieta los habían afeitado en seco. Eso produjo en toda Europa una reacción primero horrorizada y luego belicosa, y todas las monarquías, puestas de acuerdo, declararon la guerra a la Francia regicida. España también, qué remedio; y hay que reconocer, en honor de los revolucionarios gabachos, que cantando su Marsellesa y tal nos dieron una enorme mano de hostias en los Pirineos, pues llegaron a ocupar Bilbao, San Sebastián y Figueras. La reacción española, temiendo que el virus revolucionario contagiase a la peña de aquí, fue cerrar a cal y canto la frontera y machacar a todos cuantos hablaban de ilustración, modernidad y progreso. La Iglesia Católica y los sectores más carcamales se frotaron las manos, y España, una vez más y para su desdicha, se convirtió de nuevo en defensora a ultranza del trono y de la fe. Había reformas que ya eran imparables, y hay que decir en favor de Godoy que éste, a quien el cargo venía grande pero no era en absoluto gilipollas, dio cuartelillo a científicos, literatos y gente ilustrada. Aun así, el frenazo en materia de libertades y modernidad fue general. Todos los que hasta entonces defendían reformas políticas fueron considerados sospechosos; y conociendo el percal hispano, procuraron ocultar la cabeza bajo el ala, por si asaban carne. Encima, nuestros nuevos aliados ingleses -encantados, como siempre, de que Europa estuviera revuelta y en guerra-, después de habernos hecho la puñeta todo el siglo, aprovecharon el barullo para seguir dándonos por saco en América, en el mar y donde pudieron. Y entonces, señoras y señores, para dar la puntilla a aquella España que pudo ser y no fue, en Francia apareció un fulano llamado Napoleón.
Godoy no era exactamente gilipollas. Nos salió listo y con afición, pero el asunto que se ganó a pulso arrugando sábanas del lecho real, gobernar aquella España, era tela marinera. Echen cuentas ustedes mismos: una reina propensa a abrir 180º las piernas varias veces al día, un rey bondadoso y estúpido, una iglesia católica irreductible, una aristocracia inculta e impresentable, una progresía acojonada por los excesos guillotineros de la Revolución Francesa, y un pueblo analfabeto, indolente, más inclinado a los toros y a los sainetes de majos y copla en plan Sálvame -y ahí seguimos todos- que al estudio y al trabajo del que pocos solían dar ejemplo. Aquéllos, desde luego, no eran mimbres para hacer cestos. A eso hay que añadir la mala fe tradicional de Gran Bretaña, sus negociantes y tenderos, siempre con un ávido ojo puesto en lo nuestro de América y en el Mediterráneo, que con el habitual cinismo inglés procuraban engorrinar el paisaje cuanto podían. Lo que en plena crisis revolucionaria europea, con aquella España indecisa y mal gobernada, estaba chupado. El caso es que Godoy, pese a sus buenas intenciones -era un chaval moderno, protector de ilustrados como el dramaturgo Moratín-, se vio todo el rato entre Pinto y Valdemoro, o sea, entre los ingleses, que daban por saco lo que no está escrito, y los franceses, a los que ya se les imponía Napoleón e iban de macarras insoportables. Alianzas y contraalianzas diversas, en fin, nos llevaron de aquí para allá, de luchar contra Francia a ser sus aliados para enfrentarnos a Inglaterra, pagando nosotros la factura, como de costumbre. Hubo una guerrita cómoda y facilona contra Portugal -la guerra de las Naranjas-, un intento de toma de Tenerife por Nelson donde los canarios le hicieron perder un brazo y le dieron, a ese chulo de mierda, las suyas y las del pulpo, y una batalla de Trafalgar, ya en 1805, donde la poca talla política de Godoy nos puso bajo el incompetente mando del almirante gabacho Villeneuve, y donde Nelson, aunque palmó en el combate, se cobró lo del brazo tinerfeño haciéndonos comernos una derrota como el sombrero de un picador. Lo de Trafalgar fue grave por muchos motivos: aparte de quedarnos sin barcos para proteger las comunicaciones con América, convirtió a los ingleses en dueños del mar para casi un siglo y medio, y a nosotros nos hizo polvo porque allí quedó destrozada la marina española, que por tales fechas estaba mandada por oficiales de élite como Churruca, Gravina y Alcalá Galiano, marinos y científicos ilustrados, prestigiosos herederos de Jorge Juan, que leían libros, sabían quién era Newton y eran respetados hasta por sus enemigos. Trafalgar acabó con todo eso, barcos, hombres y futuro, y nos dejó a punto de caramelo para los desastres que iban a llegar con el nuevo siglo, mientras las 2 Españas que habían ido apuntando como resultado de las ideas modernas y el enciclopedismo, o sea y resumiendo fácil, la partidaria del trono y del altar y la inclinada a ponerlos patas arriba, se iban definiendo con más nitidez. España había registrado muchos cambios positivos, e incluso en los sectores reaccionarios había una tendencia inevitable a la modernidad que se sentía también en las colonias americanas, que todavía no cuestionaban su españolidad. Todo podía haberse logrado, progreso e independencias americanas, de manera natural, amistosa, a su propio ritmo histórico. Pero la incompetencia política de Godoy y la arrogante personalidad de Napoleón fabricaron una trampa mortal. Con el pretexto de conquistar Portugal, el ya emperador de los franceses introdujo sus ejércitos en España, anuló a la familia real, que dio el mayor ejemplo de bajeza, servilismo y abyección de nuestra historia, y después de que el motín de Aranjuez (organizado por el príncipe heredero Fernando, que odiaba a Godoy) derribase al favorito, se llevó a Bayona, en Francia, invitados en lo formal pero prisioneros en la práctica, a los reyes viejos y al principito, que dieron allí un espectáculo de ruindad y rencillas familiares que todavía hoy avergüenza recordar. Bajo tutela napoleónica, Carlos IV acabó abdicando en Fernando VII, pero aquello era un paripé. La península estaba ocupada por ejércitos franceses, y el emperador, ignorando con qué súbditos se jugaba los cuartos, había decidido apartar a los Borbones del trono español, nombrando a un rey de su familia. "Un pueblo gobernado por curas -comentó, convencido- es incapaz de luchar". Y luego se fumó un puro. Y es que como militar y emperador Napoleón era un filigranas; pero como psicólogo no tenía ni puta idea.
Y ahora, la tragedia. Porque para algunos aquello debió de ser desgarrador y terrible. Pónganse ustedes en los zapatos de un español con inteligencia y cultura. Imaginen a alguien que leyera libros, que mirase el mundo con espíritu crítico, convencido de que las luces, la ilustración y el progreso que recorrían Europa iban a sacar a España del pozo siniestro donde reyes incapaces, curas fanáticos y gentuza ladrona y oportunista nos habían tenido durante siglos. Y consideren que ese español de buena voluntad, mirando más allá de los Pirineos, llegase a la conclusión de que la Francia napoleónica, hija de la Revolución pero ya templada por el sentido común de sus ciudadanos y el genio de Bonaparte, era el foco de luz adecuado; el faro que podía animar a los españoles de buen criterio a sacudirse el polvo miserable en el que vivían rebozados y hacer de éste un país moderno y con futuro: libros, ciencia, deberes ciudadanos, responsabilidad intelectual, espíritu crítico, libre debate de ideas y otros etcéteras. Imaginen, por tanto, que ese español, hombre bueno, recibe con alborozo la noticia de que España y Francia son aliadas y que en adelante van a caminar de la mano, y comprende que ahí se abre una puerta estupenda por la que su patria, convertida en nación solidaria, va a respirar un aire diferente al de las sacristías y calabozos. Imaginen a ese español, con todas sus ilusiones, viendo que los ejércitos franceses, nuestros aliados, entran en España con la chulería de quienes son los amos de Europa. Y que a Carlos IV, su legítima, el miserable de su hijo Fernando y el guaperas Godoy, o sea, la familia Telerín, se los llevan a Francia medio invitados medio prisioneros, mientras Napoleón decide poner en España, de rey, a un hermano suyo. Un tal Pepe. Y que eso la gente no lo traga, y empieza el cabreo, primero por lo bajini y luego en voz alta, cuando los militares gabachos empiezan a pavonearse y arrastrar el sable por los teatros, los toros y los cafés, y a tocarles el culo a las bailaoras de flamenco. Y entonces, por tan poco tacto, pasa lo que en este país de bronca y navaja tiene que pasar sin remedio, y es que la chusma más analfabeta, bestia y cimarrona, la que nada tiene que perder, la de siete muelles, clac, clac, clac, y navajazo en la ingle, monta una pajarraca de veinte pares de cojones en Madrid, el 2 de mayo de 1808, y aunque al principio sólo salen a la calle a escabechar franchutes los muertos de hambre, los chulos de los barrios bajos y las manolas de Lavapiés, mientras toda la gente llamada de orden se queda en sus casas a verlas venir y las autoridades les succionan el ciruelo a los franceses, la cosa se va calentando, Murat (que es el jefe de los malos) ordena fusilar a mansalva, los imperiales se crecen, la gente pacífica empieza a cabrearse también, los curas toman partido contra los franceses que traen ideas liberales, se corre la insurrección como un reguero de pólvora, y toda España se alza en armas, eso sí, a nuestra manera, cada uno por su cuenta y maricón el último, y esto se vuelve un desparrame peninsular del copón de Bullas. Y ahí es cuando llega el drama para los lúcidos y cultos; para quienes saben que España se levanta contra el enemigo equivocado, porque esos invasores a los que degollamos son el futuro, mientras que las fuerzas que defienden el trono y el altar son, en su mayor parte, la incultura más bestia y el más rancio pasado. Así que calculen la tragedia de los inteligentes: saber que quien trae la modernidad se ha convertido en tu enemigo, y que tus compatriotas combaten por una causa equivocada. Ahí viene el dilema, y el desgarro: elegir entre ser patriota o ser afrancesado. Apoyar a quienes te han invadido, arriesgándote a que te degüellen tus paisanos, o salir a pelear junto a éstos, porque más vale no ir contra corriente o porque, por muy ilustrado que seas, cuando un invasor te mata al vecino y te viola a la cuñada no puedes quedarte en casa leyendo libros. De ese modo, muchos de los que saben que, pese a todo, los franceses son la esperanza y son el futuro, se ven al cabo, por simple dignidad o a la fuerza, con un fusil en la mano, peleando contra sus propias ideas en ejércitos a lo Pancho Villa, en partidas de guerrilleros con cruces y escapularios al cuello, predicados por frailes que afirman que los franceses son la encarnación del demonio. Y así, en esa guerra mal llamada de la Independencia (aquí nunca logramos independizarnos de nosotros mismos), toda España se vuelve una trampa inmensa, tanto para los franceses como para quienes -y esto es lo más triste de todo-, creyeron que con ellos llegaban, por fin, la libertad y las luces.
La escabechina de la Independencia, que en Cataluña llamaron del Francés, fue una carnicería, atroz, larga y densa, españolísima de maneras, con sus puntitos de guerra civil sobre todo al principio, cuando los bandos no estaban del todo claros. Luego ya se fue definiendo, masa de patriotas por una parte y, por la otra, españoles afrancesados con tropas -de grado o a la fuerza- leales al rey francés Pepe Botella, que eran menos pero estaban con los gabachos, que eran los más fuertes. En cuanto al estilo, que como digo fue muy nuestro, el mejor corresponsal de guerra que hubo nunca, Francisco de Goya, dejó fiel constancia de todo aquel desparrame en su estremecedora serie de grabados Los desastres de la guerra; así que, si les echan ustedes un vistazo -están en internet-, me ahorran a mí muchas explicaciones sobre cómo actuaron ambas partes. Napoleón, que había puesto a toda Europa de rodillas, creía que esto iba a solventarlo con 4 cañonazos; pero estaba lejos de conocer el percal. En los primeros momentos, con toda España sublevada, los franceses las pasaron canutas y se comieron en Bailén una derrota como el sombrero de Jorge Negrete, dejando allí 20,000 prisioneros. Tomar Zaragoza y Gerona, que se defendieron a sangre y fuego cual gatos panza arriba, también les costó sangrientos y largos asedios. Tan chunga se puso la cosa que el propio Napoleón tuvo que venir a España a dirigir las operaciones, tomar Somosierra y entrar en Madrid, de donde su hermano Pepe, ante la proximidad de las tropas patriotas españolas, había tenido que salir ciscando leches. Al fin los ejércitos imperiales se fueron haciendo dueños del paisaje, aunque hubo ciudades donde no pudieron entrar o estuvieron ocupándolas muy poco tiempo. La que nunca llegaron a pisar fue Cádiz, allí en la otra punta, que atrincherada en lo suyo resistió durante toda la guerra, y donde fueron a refugiarse el gobierno patriota y los restos de los destrozados ejércitos españoles. Sin embargo, aunque España, más o menos, estaba oficialmente bajo dominio francés, lo cierto es que buena parte nunca lo estuvo del todo, pues surgió una modalidad de combate tan española, tan nuestra, que hoy los diccionarios extranjeros se refieren a ella con la palabra española: guerrilla. Los guerrilleros eran gente dura y bronca: bandoleros, campesinos, contrabandistas y gente así, lo mejor de cada casa, sobre todo al principio. Fulanos desesperados que no tragaban a los gabachos o tenían cuentas pendientes porque les habían quemado la casa, violado a la mujer y atrocidades de esa clase. Luego ya se fue sumando más gente, incluidos muchos desertores de los ejércitos regulares que los franceses solían derrotar casi siempre cuando había batallas en campo abierto, porque lo nuestro era un descojono de disciplina y organización; pero que luego, después de cada derrota, de correr por los campos o refugiarse en la sierra, volvían a reunirse y peleaban de nuevo, incansables, supliendo la falta de medios y de encuadramiento militar con esa mala leche, ese valor suicida y ese odio contumaz que tienen los españoles cuando algo o alguien se les atraviesa en el gaznate. Así, la guerra de la Independencia fue, sobre todo, una sucesión de derrotas militares que a los españoles parecían importarles un huevo, pues siempre estaban dispuestos para la siguiente. Y de ese modo, entre ejércitos regulares desorganizados y con poco éxito, pero tenaces hasta el disparate, y guerrilleros feroces que infestaban los campos y caminos, sacándole literalmente las tripas al franchute que pillaban aparte, los invasores dormían con un ojo abierto y vivían en angustia permanente, en plan americanos en Iraq, con pequeñas guarniciones atrincheradas en ciudades y fortines de los que no salían más que en mogollón y sin fiarse ni de su padre. Aquello era una pesadilla con música de Paco de Lucía. Imaginen, por ejemplo, el estado de ánimo de ese correo francés a caballo, Dupont o como se llamara el desgraciado, galopando solo por Despeñaperros, tocotoc, tocotoc, mirando acojonado hacia arriba, a las alturas del desfiladero, cayéndole el sudor por el cogote, loco por llegar a Madrid, entregar el despacho, tomarse una tila y luego relajarse en un puticlub, cuando de pronto ve que le sale al camino una partida de fulanos morenos y bajitos cubiertos de medallas religiosas y escapularios, con patillas, trabucos, navajas y una sonrisa a lo Curro Jiménez que le dicen: "Oye, criatura, báhate der cabayo que vamo a converzá un rato". Ahí, en el mejor de los casos, el gabacho se moría de infarto, él solo, ahorrándose lo que venía luego. A algunos se les oía gritar durante días.
Y así andábamos, en plena guerra contra los franceses, con toda España arruinada y hecha un descalzaperros, los campos llenos de cadáveres y la sombra negra de la miseria y el hambre en todas partes, los ejércitos nacionales cada uno por su cuenta, odiándose los generales entre ellos -las faenas que se hacían unos a otros eran enormes; imaginen a los políticos de ahora con mando de tropas- y comiéndose, jefes y carne de cañón, derrota tras derrota pero sin aflojar nunca, con ese tesón entre homicida y suicida tan propio de nosotros, que lo mismo se aplica contra el enemigo que contra el vecino del quinto. Gran Bretaña, enemiga acérrima de la Francia napoleónica, había enviado fuerzas a la Península que permitían dar a este desparrame una cierta coherencia militar, con el duque de Wellington como jefe supremo de las fuerzas aliadas. Hubo batallas sangrientas grandes y pequeñas, la Albuera y Chiclana por ejemplo, donde los ingleses, siempre fieles a sí mismos en lo del coraje y la eficacia, se portaron de maravilla; y donde, justo es reconocerlo, las tropas españolas estuvieron espléndidas, pues cuando se veían bien mandadas y organizadas -aunque eso no fuera lo más frecuente- combatían siempre con una tenacidad y un valor ejemplares. Los ingleses, por su parte, que eran todo lo valientes que ustedes quieran, pero tan altaneros y crueles como de costumbre, despreciaban a los españoles, iban a su rollo y más de una vez, al tomar ciudades a los franceses, como Badajoz y San Sebastián, cometieron más excesos, saqueos y violaciones que los imperiales, portándose como en terreno enemigo. Y, bueno. Así, poco a poco, con mucha pólvora y salivilla, sangre aparte, los franceses fueron perdiendo la guerra y retrocediendo hacia los Pirineos, y con ellos se fueron muchos de aquellos españoles, los llamados afrancesados, que por ideas honradas o por oportunismo habían sido partidarios del rey Pepe Botella y el gobierno francés. Se largaban sobre todo porque las tropas vencedoras, por no decir los guerrilleros, los despellejaban alegremente en cuanto les ponían la zarpa encima, y de todas partes surgían en socorro del vencedor, como de costumbre, patriotas de última hora dispuestos a denunciar al vecino al que envidiaban, rapar a la guapa que no les hizo caso, encarcelar al que les caía gordo o fusilar al que les prestó dinero. Y de esa manera, gente muy valiosa, científicos, artistas e intelectuales, emprendió el camino de un exilio que los españoles iban a transitar mucho en el futuro; una tragedia que puede resumirse con las tristes palabras de una carta que Moratín escribió a un amigo desde Burdeos: "Ayer llegó Goya, viejo, enfermo y sin hablar una palabra de francés". De todas formas, y por fortuna, no todos los ilustrados eran pro-franceses. Gracias a la ayuda de la escuadra británica y a la inteligencia y valor de sus defensores, Cádiz había logrado resistir los asaltos gabachos. En ella se había refugiado el gobierno patriota, y allí, en ausencia del rey Fernando VII preso en Francia (de ese hijo de la grandísima puta hablaremos en otros capítulos), entre cañas de manzanilla y tapitas de lomo, políticos conservadores y políticos progresistas, según podemos entender eso en aquella época, se pusieron de acuerdo, cosa insólita entre españoles, para redactar una Constitución que regulase el futuro de la monarquía y la soberanía nacional. Se hizo pública con gran solemnidad en pleno asedio francés el 19 de marzo de 1812 -por eso se la bautizó como La Pepa- y en ella participaron no sólo diputados españoles de aquí, sino también de las colonias americanas, que ya empezaban a removerse pero aún no cuestionaban en serio su españolidad. Conviene señalar que esa Constitución -tan bonita e ideal que resultaba difícil de aplicar en la España de entonces- limitaba los poderes del rey, y que por eso los más conservadores la firmaron a regañadientes; entre otras cosas porque los liberales, o progresistas, amenazaban con echarles el pueblo encima. Así que los carcas hicieron de tripas corazón, aunque dispuestos a que en la primera oportunidad la Pepa se fuera al carajo y los diputados progres pagaran con sangre la humillación que les habían hecho pasar. Arrieritos somos, dijeron. Todo se cocía despacio, en fin, para que las 2 Españas se descuartizaran una a otra durante los siguientes 200 años. Así que en cuanto los franceses se fueron del todo, acabó la guerra y Napoleón nos hizo el regalo envenenado de devolvernos al rey más infame del que España tiene memoria, para los fieles partidarios del trono y el altar llegó la ocasión de ajustar cuentas. La dulce hora de la venganza.
"En marzo de 1812 se aprobó, tras acaloradas discusiones, la desdichada Constitución por la que España debería regirse..." Esa cita, que procede de un libro de texto escolar editado -ojo al dato- siglo y medio más tarde, refleja la postura del sector conservador de las Cortes de Cádiz y la larga proyección que las ideas reaccionarias tendrían en el futuro. Con sus consecuencias, claro. Traducidas, fieles a nuestro estilo histórico de cadalso y navaja, en odios y en sangre. Porque al acabar la guerra contra los franceses, las dos Españas eran ya un hecho inevitable. De una parte estaban los llamados liberales, alma de la Constitución, partidarios de las ideas progresistas de entonces: limitar el poder de la Iglesia y la nobleza, con una monarquía controlada por un parlamento. De la otra, los llamados absolutistas o serviles, partidarios del trono y del altar a la manera de siempre. Y, bueno. Cada uno mojaba en su propia salsa. A la chulería y arrogancia idealista de los liberales, que iban de chicos estupendos, con unas prisas poco compatibles con el país donde se jugaban los cuartos y el pescuezo, se oponía el rencor de los sectores monárquicos y meapilas más ultramontanos, que confiaban en la llegada del joven Fernando VII, recién liberado por Napoleón, para que las cosas volvieran a ser como antes. Y en medio de unos y otros, como de costumbre, se hallaba un pueblo inculto y a menudo analfabeto, religioso hasta la superstición, recién salido de la guerra y sus estragos, cuyas pasiones y entusiasmos eran fáciles de excitar lo mismo desde arengas liberales que desde púlpitos serviles; y que lo mismo jaleaba la Constitución que, al día siguiente, según lo meneaban, colgaba de una farola al liberal al que pillaba cerca. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Fernando VII de Borbón, el mayor hijo de puta que ciñó corona en España, volvió de Francia (donde le había estado succionando el ciruelo a Napoleón durante toda la guerra, mientras sus súbditos, los muy capullos, peleaban en su nombre) y fue acogido con entusiasmo por las masas, debidamente acondicionadas desde los púlpitos, al significativo grito de "¡Vivan las caenas!" (hasta el punto de que, cuando entró en Madrid, el pueblo ocurrente y dicharachero tiró del carruaje en sustitución de las mulas, evidenciando la vocación hispana del momento). En éstas, los liberales más perspicaces, viendo venir la tostada, empezaron a poner pies en polvorosa rumbo a Francia o Inglaterra. Los otros, los pardillos que creían que Fernando iba a tragarse una Pepa que le limitaba poderes y le apartaba a los obispos y canónigos de la oreja -su nefasto consejero principal era precisamente un canónigo llamado Escóiquiz-, se presentaron ante el rey con toda ingenuidad, los muy pringados, y éste los fulminó en un abrir y cerrar de ojos: anuló la Constitución, disolvió las Cortes, cerró las universidades y metió en la cárcel a cuantos pudo, lo mismo a los partidarios de un régimen constitucional que a los que se habían afrancesado con Pepe Botella. Hasta Goya tuvo que huir a Francia. Por supuesto, en seguida vino el ajuste de cuentas a la española: todo cristo se apresuró a proclamarse monárquico servil y a delatar al vecino. La represión fue bestial, y así volvió a brillar el sol de las tardes de toros, mantilla y abanico, con todo el país devuelto a los sainetes de Ramón de la Cruz, la inteligencia ejecutada, exiliada o en presidio, el monarca bien rociado de agua bendita y la bajuna España de toda la vida de nuevo católica, apostólica y romana. Manolo Escobar no cantaba Mi carro y El porrompompero porque el gran Manolo no había nacido todavía, pero por ahí andaba la cosa en nuestra patria cañí. Aunque, por supuesto, no faltaron hombres buenos: gente con ideas y con agallas que se rebeló contra el absolutismo y la desvergüenza monárquica en conspiraciones liberales que, en el estado policial en que se había convertido esto, acabaron todas fatal. Muchos eran veteranos de la guerra de la Independencia, como el ex guerrillero Espoz y Mina, y le echaron huevos diciendo que no habían luchado 6 años para que España acabara así de infame. Pero cada intento fue ahogado en sangre, con extrema crueldad. Y nuestra muy hispana vileza tuvo otro ejemplo repugnante: el Empecinado, uno de los más populares guerrilleros contra los franceses, ahora general y héroe nacional, envuelto en una sublevación liberal, fue ejecutado con un ensañamiento estremecedor, humillado ante el pueblo que antes lo aclamaba y que ahora lo estuvo insultando cuando iba, montado en un burro al que cortaron las orejas para infamarlo, camino del cadalso.
Además de feo -lo llamaban Narizotas- con una expresión torva y fofa, Fernando VII era un malo absoluto, tan perfecto como si lo hubieran fabricado en un laboratorio. Si aquí hubiéramos tenido un Shakespeare de su tiempo nos habría hecho un retrato del personaje que dejaría a Ricardo III, por ejemplo, como un traviesillo cualquiera, un perillán de quiero y no puedo. Porque además de mal encarado -que de eso nadie tiene la culpa-, nuestro Fernando VII era cobarde, vil, cínico, hipócrita, rijoso, bajuno, abyecto, desleal, embustero, rencoroso y vengativo. Resumiendo, era un hijo de puta con ático, piscina y garaje. Y fue él, con su cerril absolutismo, con su perversa traición a quienes en su nombre -estúpidos y heroicos pardillos- lucharon contra los franceses creyendo hacerlo por la libertad, con su carnicera persecución de cuanto olía a Constitución, quien clavó a martillazos el ataúd donde España se metió a sí misma durante los 2 siglos siguientes, y que todavía sigue ahí como siniestra advertencia de que, en esta tierra maldita en la que Caín nos hizo el Deneí, la infamia nunca muere. Por supuesto, como aquí suele pasar con la mala gente, Narizotas murió en la cama. Pero antes reinó durante 20 desastrosos años en los que nos puso a punto de caramelo para futuros desastres y guerras civiles que, durante aquel siglo y el siguiente, serían nuestra marca de fábrica. Nuestra marca España. Sostenido por la Iglesia y los más cerriles conservadores, apoyado en una camarilla de consejeros analfabetos y oportunistas, aquel Borbón instauró un estado policial con el objeto exclusivo de reinar y sobrevivir a cualquier precio. Naturalmente, los liberales habían ido demasiado lejos en sus ideas y hechos como para resignarse al silencio o el exilio, así que conspiraron, y mucho. España vivió tiempos que habrían hecho la fortuna de un novelista a lo Dumas -Galdós era otra cosa-, si hubiéramos tenido de esa talla: conspiraciones, desembarcos nocturnos, sublevaciones, señoras guapas y valientes bordando banderas constitucionales... No faltó de nada. Durante 2 décadas, esto fue un trágico folletín protagonizado por el clásico triángulo español: un malo de película, unos buenos heroicos y torpes, y un pueblo embrutecido, inculto y gandumbas que se movía según le comían la oreja, y al que bastaba, para ponerlo de tu parte, un poquito de música de verbena, una corrida de toros, un sermón de misa dominical o una arenga en la plaza del pueblo a condición de que el tabaco se repartiera gratis. Las rebeliones liberales contra el absolutismo regio se fueron sucediendo con mala fortuna y reprimidas a lo bestia, hasta que, en 1820, la tropa que debía embarcarse para combatir la rebelión de las colonias americanas (de eso hablaremos en otro capítulo) pensó que mejor verse liberal aquí que escabechado en Ayacucho, y echó un órdago con lo que se llamó sublevación de Riego, por el general que los mandaba. Eso le puso la cosa chunga al rey, porque el movimiento se propagó hasta el punto de que Narizotas se vio obligado, tragando quina Catalina, a jurar la Constitución que había abolido 6 años antes y a decir aquello que ha quedado como frase hecha de la doblez y de la infamia: "Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional". Se abrió entonces el llamado Trienio Liberal: 3 años de gobierno de izquierda, por decirlo en moderno, que fueron una chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio; aunque, siendo justos, hay que señalar que al desastre contribuyeron tanto la mala voluntad del rey, que siguió dando por saco bajo cuerda, como la estupidez de los liberales, que favorecieron la reacción con su demagogia y sus excesos. Los tiempos no estaban todavía para perseguir a los curas y acorralar al rey, como pretendían los extremistas. Y así, las voces sensatas, los liberales moderados que veían claro el futuro, fueron desbordados y atacados por lo que podríamos llamar extrema derecha y extrema izquierda. Bastaron 3 años para que esa primavera de libertad se fuera al carajo: los excesos revolucionarios ofendieron a todos, gobernar se convirtió en un despropósito, y muchos de los que habían apoyado de buena fe la revolución respiraron con alivio cuando las potencias europeas enviaron un ejército francés -los 100,000 Hijos de San Luis- para devolver los poderes absolutos al rey. España, por supuesto, volvió a retratarse: los mismos que habían combatido a los gabachos con crueldad durante 7 años los aclamaron ahora entusiasmados. Y claro. El rey, que estaba prisionero en Cádiz, fue liberado. Y España se sumió de nuevo, para variar, en su eterna noche oscura.
Y en ésas estábamos, con el infame Fernando VII y la madre que lo parió, cuando perdimos casi toda América. Entre nuestra guerra de la Independencia y 1836, España se quedó sin la mayor parte de su imperio colonial americano, a excepción de Cuba y Puerto Rico. La cosa había empezado mucho antes, con las torpezas coloniales y la falta de visión ante el mundo moderno que se avecinaba; y aunque en las Cortes de Cádiz y la Pepa de 1812 participaron diputados americanos, el divorcio era inevitable. La ocasión para los patriotas de allí (léase oligarquía criolla partidaria, con razón, de buscarse ella la vida y que los impuestos a España los pagara Rita la Cantaora) vino con el desmadre que supuso la guerra en la Península, que animó a muchos americanos a organizarse por su cuenta, y también por la torpeza criminal con que el rey Narizotas, a su regreso de Francia, reprimió toda clase de libertades, incluidas las que allí habían empezado a tomarse. Antes de eso hubo un bonito episodio, que fueron las invasiones británicas del Río de la Plata. Los ingleses, siempre dispuestos a trincar cacho y establecerse en la América hispana, atacaron 2 veces Buenos Aires, en 1806 y 1807; pero allí, entre españoles de España y argentinos locales, les dieron de hostias hasta en el cielo de la boca: una de esas somantas gloriosas -como la que se llevó Nelson en Tenerife poco antes- que los británicos, siempre hipócritas cuando les sale el cochino mal capado, procuran escamotear de los libros de Historia. Sin embargo, esa golondrina solidaria no hizo verano. En los años siguientes, aprovechando el caos español, ingleses y norteamericanos removieron la América hispana, mandando soldados mercenarios, alentando insurrecciones y sacando tajada comercial. El desastre que era España en ese momento -desde Trafalgar, ni barcos suficientes teníamos- lo puso a huevo. Aun así, la resistencia realista frente a los que luchaban por la independencia fue dura, tenaz y cruel. Y con caracteres de guerra civil, además; ya que, 3 siglos y pico después de Colón, buena parte de los de uno y otro bando habían nacido en América (en Ayacucho, por ejemplo, no llegaban a 900 los soldados realistas nacidos en España). El caso es que a partir de la sublevación de Riego de 1820 en Cádiz ya no se mandaron más ejércitos españoles al otro lado del Atlántico -los soldados se negaban a embarcar-, y los virreyes de allí tuvieron que apañarse con lo que tenían. Aun así, hasta las batallas de Ayacucho (Perú, 1824) y Tampico (México, 1829) y la renuncia española de 1836 (a los 3 años de palmar, por fin, Fernando VIII), la guerra prosiguió con extrema bestialidad a base de batallas, ejecuciones de prisioneros y represalias de ambos bandos. No fue, desde luego, una guerra simpática. Ni fácil. Hubo altibajos, derrotas y victorias para unos y otros. Hasta los realistas, muy a la española, llegaron alguna vez a matarse entre ellos. Hubo inmenso valor y hubo cobardías y traiciones. Las juntas que al principio se habían creado para llenar el vacío de poder en España durante la guerra contra Napoleón se fueron convirtiendo en gobiernos nacionales, pues de aquel largo combate, aquel ansia de libertad y aquella sangre empezaron a surgir las nuevas naciones hispanoamericanas. Fulanos ilustres como el general San Martín, que había luchado contra los franceses en España, o el gran Simón Bolívar, realizaron proezas bélicas y asestaron golpes mortales al aparato militar español. El primero cruzó los Andes y fue decisivo para las independencias de Argentina, Chile y Perú, y luego cedió sus tropas a Bolívar, que acabó la tarea del Perú, liberó Venezuela y Nueva Granada, fundó las repúblicas de Bolivia y Colombia, y con el zambombazo de Ayacucho, que ganó su mariscal Sucre, le dio la puntilla a los realistas. Bolívar también intentó crear una federación hispanoamericana como Dios manda, en plan Estados Unidos; pero eso era complicado en una tierra como aquélla, donde la insolidaridad, la envidia y la mala leche naturales de la madre patria habían hecho larga escuela. Como dicen los clásicos, cada perro prefería lamerse su propio cipote. No hubo unidad, por tanto; pero sí nuevos países en los que, como suele ocurrir, el pueblo llano, los indios y la gente desfavorecida se limitaron a cambiar unos amos por otros; con el resultado de que, en realidad, siguieron puteados por los de siempre. Y salvo raras excepciones, así continúan: como un hermoso sueño de libertad y justicia nunca culminado. Con el detalle de que ya no pueden echar la culpa a los españoles, porque llevan 200 años gobernándose ellos solos.
Para vergüenza de los españoles de su tiempo y del de ahora -porque no sólo se hereda el dinero, sino también la ignominia-, Fernando VII murió en la cama, tan campante. Por delante nos dejaba 2 tercios de siglo XIX que iban a ser de indiscutible progreso industrial, económico y político (tendencia natural en todos los países más o menos avanzados de la Europa de entonces), pero desastrosos en los hechos y la estabilidad de España, con guerras internas y desastre colonial como postre. Un siglo, aquél, cuyas consecuencias se prolongarían hasta muy avanzado el XX, y del que la guerra civil del 36 y la dictadura franquista fueron lamentables consecuencias. Todo empezó con el gobierno de la viuda de Fernando, María Cristina; que, siendo la heredera Isabelita menor de edad -tenía 3 años la criatura-, se hizo cargo del asunto. Con eso empezó la bronca, porque el hermano del rey difunto, don Carlos (que sale de jovencito en el retrato de familia de Goya), reclamaba el trono para él. Esa tensión dinástica acabó aglutinando en torno a la reina regente y al pretendiente despechado las ambiciones de unos y las esperanzas de buen gobierno o de cambio político y social de otros. La cosa terminó siendo, como todo en España, asunto habitual de bandos y odios africanos, de nosotros y ellos, de conmigo o contra mí. Se formaron así los bandos carlista y cristino, luego isabelino. Dicho a lo clásico, conservadores y liberales; aunque esas palabras, pronunciadas a la española, estuvieran llenas de matices. El bando liberal, sostenido por la burguesía moderna y por quienes sabían que en la apertura se jugaban el futuro, estaba lejos de verse unido: eso habría sido romper añejas y entrañables tradiciones hispanas. Había progres de andar por casa, de objetivos suaves, más bien de boquilla, próximos al trono de María Cristina y su niña, que acabaron llamándose moderados; y también los había más serios, incluso revolucionarios tranquilos o radicales, dispuestos a dejar a España que en pocos años no la conociera ni la madre que la parió. Éstos últimos eran llamados progresistas. En el bando opuesto, como es natural, militaba la carcundia con solera: la España de trono y altar de toda la vida. Ahí, en torno a los carlistas, cuyo lema Dios, Patria, Rey -con Dios, ojo al dato, siempre por delante- acabaría resumiéndolo todo, se alinearon los elementos más reaccionarios. Por supuesto, a este bando carca se apuntaron la Iglesia (o buena parte de ella, para la que todo liberalismo y constitucionalismo seguía oliendo a azufre) y quienes, sobre todo en Navarra, País Vasco, Cataluña y Aragón, igual les suena a ustedes la cosa, pretendían mantener a toda costa sus fueros, privilegios locales de origen medieval, y llevaban 2 siglos oponiéndose como gatos panza arriba a toda modernización unitaria del Estado, pese a que eso era lo que entonces se estilaba en Europa. Esto acabó alumbrando las guerras carlistas y una sucesión de golpes de mano, algaradas y revoluciones que tuvieron a España en ascuas durante la minoría de edad de la futura Isabel II, y luego durante su reinado, que también fue pare echarle de comer aparte. Una de las razones de este desorden fue que su madre, María Cristina, enfrentada a la amenaza carlista, tuvo que apoyarse en los políticos liberales. Y lo hizo al principio en los más moderados, con lo que los radicales, que mojaban poco, montaron el cirio pascual. Hubo regateos políticos y gravísimos disturbios sociales con quema de iglesias y degüello de sacerdotes, y se acabó pariendo en 1837 una nueva Constitución que, respecto a la Pepa del año 12, venía sin cafeína y no satisfizo a nadie. De todas formas, uno de los puntazos que se marcó el bando progresista fue la Desamortización de Mendizábal: un jefe de gobierno que, echándole pelotas, hizo que el Estado se incautara de las propiedades eclesiásticas que no generaban riqueza para nadie -la Iglesia poseía una tercera parte de las tierras de España-, las sacara a subasta pública, y la burguesía trabajadora y emprendedora, que decimos ahora, pudiera adquirirlas para ponerlas en valor y crear riqueza pública. Al menos, en teoría. Esto, claro, sentó a los obispos como una patada bajo la sotana y reforzó la fobia antiliberal de los más reaccionarios. Ése, más o menos, era el paisaje mientras los españoles nos metíamos de nuevo, con el habitual entusiasmo, en otra infame, larga y múltiple guerra civil de la que, tacita a tacita, fueron emergiendo las figuras que habrían de tener mayor peso político en España en el siglo y medio siguiente: los espadones. O sea, el ejército y sus generales.
Las guerras carlistas fueron 3, a lo largo del siglo XIX, y dejaron a España a punto de caramelo para una especie de 4a. guerra carlista, llevada luego más al extremo y a lo bestia, que sería la de 1936 (y también para el sucio intento de una 5a., el terrorismo de ETA del siglo XX, en el que para cierta estúpida clase de vascos y vascas, clero incluido, Santi Potros, Pakito, Josu Ternera y demás chusma asesina serían generales carlistas reencarnados). De todo eso iremos hablando cuando toque, porque de momento estamos en 1833, empezando la cosa, cuando en torno al pretendiente don Carlos se agruparon los partidarios del trono y el altar, los contrarios a la separación Iglesia-Estado, los que estaban hasta el cimbel de que los crujieran a impuestos y los que, sobre todo en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, querían recobrar los privilegios forales suprimidos por Felipe V: el norte de España más o menos hasta Valencia, aunque las ciudades siguieron siendo liberales. El movimiento insurreccional arraigó sobre todo en el medio rural, entre pequeños propietarios arruinados y campesinos analfabetos, fáciles de llevar al huerto con el concurso del clero local, los curas de pueblo que cada domingo subían al púlpito para poner a parir a los progres de Madrid: "Hablad en vasco -decían, y no recuerdo ahora si el testimonio es de Baroja o de Unamuno-, que el castellano es la lengua de los liberales y del demonio". Con lo que pueden imaginarse la peña y el panorama. La finura ideológica. En el otro bando, cerca de la regente Cristina y de su niña Isabelita, que tantas horas de gloria privada y pública iba a darnos pronto, se situaban, en general, los políticos progresistas y liberales, los altos mandos militares, la burguesía urbana y los partidarios de la industrialización, el progreso social y la modernidad. O sea, el comercio, los sables y el dinero. Y también -nunca hay que poner todos los huevos en el mismo cesto- algunas altas jerarquías de la Iglesia Católica situadas cerca de los núcleos de poder del Estado; que aunque de corazón estaban más con los de Dios, Patria y Rey, tampoco veían con buenos ojos a aquellos humildes párrocos broncos y sin afeitar: esos curas trabucaires que, sin el menor complejo, se echaban al monte con boina roja, animaban a fusilar liberales y se pasaban por el prepucio las mansas exhortaciones pastorales de sus obispos -lo que igual a ustedes les suena a reciente-. El caso es que la sublevación carlista, léase (simplificando la cosa, claro, esto no es más que un artículo de folio y medio) campo contra ciudad, fueros contra centralismo, tradición frente a modernidad, meapilas contra liberales y otros etcéteras, acabaría siendo un desparrame sanguinario a nuestro clásico estilo, donde las 2 Españas, unidas en la vieja España de toda la vida, la de la violencia, la delación, el odio y la represalia infame, estallaron y ajustaron cuentas sin distinción de bandos en lo que a vileza e hijoputez se refiere, fusilándose incluso a madres, esposas e hijos de los militares enemigos; mientras que por arriba, como ocurre siempre, alrededor de don Carlos, de la regente y la futura Isabel II, unos y otros, generales y políticos con boina o sin ella, disfrazaban el mismo objetivo: hacerse con el poder y establecer un despotismo hipócrita que sometiera a los españoles a los mismos caciques de toda la vida. A los trincones y mangantes enquistados en nuestro tuétano desde que el cabo de la Nao era soldado raso. Lo expresaba muy bien Galdós en uno de sus Episodios Nacionales: "La pobre y asendereada España continuaría su desabrida historia dedicándose a cambiar de pescuezo, en los diferentes perros, los mismos dorados collares". En fin. Como lo de los carlistas fue muy importante en nuestra historia, el desarrollo de la cosa militar, Zumalacárregui, Cabrera, Espartero y compañía, lo dejaremos para otro capítulo. De momento recurramos a un escritor que también trató el asunto, Pío Baroja, que era vasco y cuya simpatía por los carlistas puede resumirse en 2 citas: "El carlista es un animal de cresta colorada que habita el monte y que de vez en cuando baja al llano al grito de ¡rediós!, atacando al hombre". Y la otra: "El carlismo se cura leyendo, y el nacionalismo, viajando". Un 3er. aserto vale para ambos bandos: "Europa acaba en los Pirineos". Con tales antecedentes, se comprende que en el 36 Baroja tuviera que refugiarse en Francia, huyendo de los carlistas que querían agradecerle las citas; aunque, de haber estado en zona republicana, el tiro se lo habrían pegado los otros. Detalle también muy español: como criticaba por igual a unos y a otros, era intensamente odiado por unos y por otros.
Pues ahí estábamos, dándonos otra vez palos entre nosotros para no faltar a la costumbre, en plena 1a. guerra carlista. En la que, para rizar nuestro propio rizo histórico de disparates, se daba una curiosa paradoja: el pretendiente don Carlos, que era muy de misa de 8 y pretendía imponer en España un régimen absolutista y centralista, era apoyado sobre todo por navarros, vascos y catalanes, allí donde el celo por los privilegios forales y la autonomía política y económica, diciéndolo en moderno, era más fuerte. O sea, que la mayor parte de las tropas carlistas, con tal de reventar al gobierno liberal de Madrid, luchaba apoyando a un rey que, cuando reinara, si era fiel a sí mismo, les iba a meter los fueros por el ojete. Pero la lógica, la coherencia y otras cosas relacionadas con la palabra pensar, como vimos en los capítulos anteriores de esta bonita y edificante historia, siempre fueron inusuales aquí. Lo importante era ajustar cuentas; que sigue siendo, con guerras civiles o sin ellas, con escopeta o con pase usted primero, nuestro deporte nacional. Y a ello se dedicaron unos y otros, carlistas y liberales, con el entusiasmo que para esas cosas, fútbol aparte, solemos desplegar los españoles. Todo empezó como sublevación y guerrillas -había mucha práctica desde la guerra contra Napoleón-, y luego se formaron ejércitos organizando las partidas dispersas, con los generales carlistas Zumalacárregui en el norte y Cabrera en Aragón y Cataluña. El campo solía ser de ellos; pero las ciudades, donde estaba la burguesía con pasta y la gente más abierta de mollera, permanecieron fieles a la jovencita Isabel II y al liberalismo. Al futuro, dentro de lo que cabe, o lo que parecía iba a serlo. Don Carlos, que necesitaba una ciudad para capital de lo suyo, estaba obsesionado con tomar Bilbao; pero la ciudad resistió y Zumalacárregui murió durante el asedio, convirtiéndose en héroe difunto por excelencia. En cuanto al otro héroe, Cabrera, lo apodaban el tigre del Maestrazgo, con lo que está dicho todo: era una verdadera mala bestia. Y cuando los gubernamentales -porque escabechando gente eran tan malas bestias unos como otros- fusilaron a su madre, él puso en el paredón a las mujeres de varios oficiales enemigos, y luego se fumó un puro. La criatura. Ése era el tono general del asunto, vamos, el estilo de la cosa, represalia sobre represalia, tan español todo que hasta lo hace a uno sonreír de ternura patria (a quien le apetezca ver imágenes de esa guerra, que teclee en Internet y busque los cuadros de Ferrer-Dalmau, que tiene un montón de ellos sobre episodios bélicos carlistas). No podían faltar, por otra parte, las potencias extranjeras mojando pan en la salsa y fumándose nuestro tabaco: al pretendiente don Carlos, como es lógico, lo apoyaron los países más carcas y autoritarios de Europa, que eran Rusia, Prusia y Austria; y al gobierno liberal cristino, que luego fue de Isabel II, lo respaldaron, incluso con tropas, Portugal, Inglaterra y Francia. Como detalle folklórico bonito podemos señalar que cada vez que los carlistas trincaban vivo a un extranjero que luchaba junto a los liberales, o viceversa los del otro bando, lo ponían mirando a Triana. Eso suscitó protestas diplomáticas, sobre todo de los ingleses, siempre tan susceptibles cuando los matan a ellos; aunque ya pueden imaginar por dónde se pasaban aquí las protestas, en un país del que Richard Ford, hablando precisamente de la guerra carlista, había escrito: "Los españoles han sido siempre muy crueles. Marcial los llamaba salvajes. Aníbal, que no era tan benigno, ferocísimos"; añadiendo, para dejar más nítida la cosa: "Cada vez que parece que pudiera ocurrir algo inusual, los españoles matan a sus prisioneros. A eso lo llaman asegurar los prisioneros". Y, bueno. Fue en ese delicioso ambiente como transcurrieron, no una, sino 3 guerras carlistas que marcarían, y no para bien, la vida política española del resto de ese siglo y parte del siguiente. La 1a. acabó después de que el general liberal Espartero venciera en la batalla de Luchana, a lo que siguió el llamado abrazo de Vergara, cuando él y el carlista Maroto se besaron con lengua y pelillos a la mar, compadre, vamos a llevarnos bien y qué hay de lo mío. La 2a., más suave, vino luego, cuando fracasó el intento de casar a Isabelita II con su primo el hijo de don Carlos. Y la 3a., gorda otra vez, estalló más tarde, en 1872, cuando la caída de Isabel II, la revolución y tal. Pero antes ocurrieron cosas que contaremos en el siguiente capítulo. Entre ellas, una fundamental: las guerras carlistas llevaron a los militares que las habían peleado a intervenir mucho en política. Y como escribió Larra, que tenía buen ojo, "Dios nos libre de caer en manos de héroes".
Para hacerse idea de lo que fue nuestro siglo XIX y lo poco que los españoles nos aburrimos en él, basta mirar las cronologías. Si en el siglo anterior sufrimos a 5 reyes con una forma de gobierno que, mala o buena, fue una sola, en este otro, sumando reyes, regentes, reinas, novios de la reina, novios del rey, presidentes de república y generales que pasaban por allí, incluidas guerras carlistas y coloniales, tuvimos 18 formas de gobierno diferentes, solapadas, mixtas, opuestas combinadas o mediopensionistas. Ese siglo fue la más desvergonzada cacería por el poder que, aun conociendo muchas, conoce nuestra historia. Las famosas desamortizaciones, que en el papel sonaban estupendas, sólo habían servido para que tierras y otros bienes pasaran de manos eclesiásticas a manos particulares, reforzando el poder económico de la oligarquía que cortaba el bacalao. Pero los campesinos vivían en una pobreza mayor, y la industrialización que llegaba a los grandes núcleos urbanos empezaba a crear masas proletarias, obreros mal pagados y hambrientos que rumiaban un justificado rencor. Mientras, en Madrid, no tan infame como su padre Fernando VII -eso era imposible, incluso en España-, pero heredera de la duplicidad y la lujuria de aquel enorme hijo de puta, la reina Isabel II, Isabelita para los amigos y los amantes militares o civiles que desfilaban por la alcoba real, seguía cubriéndonos de gloria. La cosa había empezado mal en el matrimonio con su primo Francisco de Asís de Borbón; que no es ya que fuera homosexual normal, de infantería, sino que era maricón de concurso, con garaje y piscina, hasta el punto de que la noche de bodas llevaba más encajes y puntillas que la propia reina. Eso no habría importado en otra coyuntura, pues cada cual es dueño de llevar las puntillas que le salgan del cimbel; pero en caso de un matrimonio regio, y en aquella España desventurada e incierta, el asunto trajo mucha cola (no sé si captan ustedes el chiste malo). De una parte, porque el rey Paquito tenía su camarilla, sus amigos, sus enchufados y sus conspiraciones, y eso desprestigiaba más a la monarquía. De la otra, porque los matrimonios reales están, sobre todo, para asegurar herederos que justifiquen la continuidad del tinglado, el palacio, el sueldo regio y tal. Y de postre, porque Isabelita -que no era una lánguida Sissí emperatriz, sino todo lo contrario- nos salió muy aficionada a los intercambios carnales, y acabó, o más bien empezó pronto, buscándose la vida con mozos de buena planta; hasta el punto de que de los 11 hijos que parió -y le vivieron 6- casi nunca tuvo 2 seguidos del mismo padre. Que ya es currárselo. Lo que, detalle simpático, valió a nuestra reina esta elegante definición del papa Pio Nono: "Es puta, pero piadosa". Entre esos padres diversos se contaron, así por encima, gente de palacio, varios militares -a la reina la ponían mucho los generales-, y un secretario particular. Por cierto, y como detalle técnico de importancia decisiva más adelante, apuntaremos que el futuro Alfonso XII (el de dónde vas triste de ti y el resto de la copla) era hijo de un guapísimo ingeniero militar llamado Enrique Puig Moltó. En lo político, mientras tanto, los reyes de aquellos tiempos no eran como los de ahora: mojaban en todas las salsas, poniendo y quitando gobiernos. En eso Isabel II se enfangó hasta el real pescuezo, unas veces por necesidades de la coyuntura política y otras por caprichos personales, pues la chica era de aquella manera. Y para complicar el descojono estaban los militares salidos de las guerras carlistas -los héroes de los que Larra aconsejaba desconfiar-, que durante todo el período isabelino se hicieron sitio con pronunciamientos, insubordinaciones y chulería. La 1a. guerra carlista, por cierto, había acabado de manera insólita en España: fue la única de nuestras contiendas civiles en la que oficialmente no hubo vencedores ni vencidos, pues tras el Abrazo de Vergara los oficiales carlistas se integraron en las fuerzas armadas nacionales conservando sueldos y empleos, en un acto de respeto entre antiguos enemigos y de reconciliación inteligente y ejemplar que, por desgracia, no repetiríamos hasta 1976 (y que en 2015 parecemos obstinados en reventar de nuevo). De todas formas, el virus del ruido de sables ya estaba allí. Los generales protagonistas empezaron a participar activamente en política, y entre ellos destacaron tres, Espartero, O'Donnell y Narváez -todos con nombres de calles de Madrid-, de los que hablaremos en el siguiente capítulo de nuestra siempre apasionante y lamentable historia.
El reinado de Isabel II fue un continuo sobresalto: un putiferio de dinero sucio y ruido de sables. Un disparate llevado a medias entre una reina casi analfabeta, caprichosa y aficionada a los sementales de palacio, unos generales ambiciosos y levantiscos, y unos políticos corruptos que, aunque a menudo se odiaban entre sí, generales incluidos, podían ponerse de acuerdo durante opíparas comidas en Lhardy para repartirse el negocio. Entre bomberos, decían, no vamos a pisarnos la manguera. Eso fue lo que más o menos ocurrió con un invento que aquellos pájaros se montaron, tras mucha ida y venida, pronunciamientos militares y revolucioncitas parciales (ninguna de verdad, con guillotina o Ekaterinburgo para los golfos, como Dios manda), dos espadones llamados Narváez y O'Donnell, con el acuerdo de un tercero llamado Espartero, para inventarse 2 partidos, liberal y moderado, que se fueran alternando en el poder; y así todos disfrutaron, por turnos, más a gusto que un arbusto. Llegaba uno, despedía a los funcionarios que había puesto el otro -cesantes, era la palabra- y ponía a sus parientes, amigos y compadres. Al siguiente turno llegaba el otro, despedía a los de antes y volvían los suyos. Etcétera. Así, tan ricamente, con vaselina, aquella pandilla de sinvergüenzas se fue repartiendo España durante cierto tiempo, incluidos jefes de gobierno sobornados por banqueros extranjeros, y farsas electorales con votos comprados y garrotazo al que no. De vez en cuando, los que no mojaban suficiente, e incluso gente honrada, que -aunque menos- siempre hubo, cantaban espadas o bastos con revueltas, pronunciamientos y cosas así, que se zanjaban con represión, destierros al norte de África, Canarias o Filipinas -todavía quedaban colonias-, cuerdas de presos y otros bonitos sucesos (todo eso lo contaron muy bien Galdós, en sus Episodios Nacionales, y Valle Inclán, en su serie El ruedo ibérico; así que si los leen me ahorran entrar en detalles). Mientras tanto, con aquello de que Europa iba hacia el progreso y España, pintoresco apéndice de esa Europa, no podía quedarse atrás, lo cierto es que la economía en general, por lo menos la de quienes mandaban y trincaban, fue muy a mejor por esos años. La oligarquía catalana se forró el riñón de oro con la industria textil; y en cuanto a sublevaciones e incidentes, cuando había agitación social en Barcelona la bombardeaban un poco y hasta luego, Lucas, para gran alivio de la alta burguesía local -en ese momento, ser español era buen negocio-, que todavía no tenía cuentas en Andorra y Liechtenstein y, claro, se ponía nerviosa con los sudorosos obreros (Espartero disparó sobre la ciudad 1,000 bombas; pero Prim, que era catalán, 5,000). Por su parte, los vascos -entonces se llamaba aquello Provincias Vascongadas-, salvo los conatos carlistas, estaban tranquilos; y como aún no deliraba el imbécil de Sabino Arana con su murga de vascos buenos y españoles malvados, y la industrialización, sobre todo metalúrgica, daba trabajo y riqueza, a nadie se le ocurría hablar de independencia ni pegarles tiros en la nuca a españolistas, guardias civiles y demás txakurras. Quiero decir, resumiendo, que la burguesía y la oligarquía vasca y catalana, igual que las de Murcia o de Cuenca, estaban integradas en la parte rentable de aquella España que, aunque renqueante, iba hacia la modernidad. Surgían ferrocarriles, minas y bancos, la clase alta terrateniente, financiera y especuladora cortaba el bacalao, la burguesía creciente daba el punto a las clases medias, y por debajo de todo -ése era el punto negro de la cosa-, las masas obreras y campesinas analfabetas, explotadas y manipuladas por los patronos y los caciques locales, iban quedándose fuera de toda aquella desigual fiesta nacional, descolgadas del futuro, entregando para guerras coloniales a los hijos que necesitaban para arar el campo o llevar un pobre sueldo a casa. Eso generaba una intensa mala leche que, frenada por la represión policial y los jueces corruptos, era aprovechada por los políticos para hacer demagogia y jugar sus cochinas cartas sin importarles que se acumularan asuntos no resueltos, injusticias y negros nubarrones. Como ejemplo de elocuencia frívola y casi criminal, valga esta cita de aquel periodista y ministro de Gobernación que se llamó Luis González Brabo, notorio chaquetero político, represor de libertades, enterrador de la monarquía y carlista in artículo mortis: "La lucha pequeña y de policía me fastidia. Venga algo gordo que haga latir la bilis. Entonces tiraremos resueltamente del puñal y nos agarraremos de cerca y a muerte". Eso lo dijo en un discurso, sin despeinarse. Tal cual. El muy cabrón irresponsable.
En los últimos años del reinado de Isabel II, la degradación de la vida política y moral de España convirtió la monarquía constitucional en una ficción grotesca. El poder financiero acumulaba impunemente especulación, quiebras y estafas. Los ayuntamientos seguían en manos de jefes políticos corruptos y la libertad de prensa era imposible. Los gobiernos se pasaban por la bisectriz las garantías constitucionales, y la peña era traicionada a cada paso, "pueblo halagado cuando se le incita a la pelea y olvidado después de la victoria", como dijo, ampuloso e hipócrita, uno de aquellos mismos políticos que traicionaban al pueblo y hasta a la madre que los parió. La gentuza instalada en las Cortes, fajada en luchas feroces por el poder, se había convertido en forajidos políticos. Entre 1836 y 1868 se prolongó la farsa colectiva, aquel engaño electoral basado en unas masas míseras, de una parte, y de la otra unos espadones conchabados con políticos y banqueros, vanidosos como pavos reales, que falseaban la palabra democracia y que, instalados en las provincias como capitanes generales, respaldaban con las bayonetas el poder establecido, o se sublevaban contra él según su gusto, talante y ambiciones. Nadie escuchaba la voz creciente del pueblo, y a éste sólo se le daba palos y demagogia, cuerdas de presos y fusilamientos. Los hijos de los desgraciados iban a la guerra, cuando había una, pero los ricos podían ahorrarle el servicio a sus criaturas pagando para que fuera un pobre. Y las absurdas campañas exteriores en que anduvo España en aquel período (invasión de Marruecos, guerra del Pacífico, intervención en México, Conchinchina e Italia para ayudar al papa) eran, en su mayor parte, más para llevar el botijo a las grandes potencias que por interés propio. Desde la pérdida de casi toda América, España era un segundón en la mesa de los fuertes. Los éxitos del prestigioso general Prim -catalán que llevó consigo tropas catalanas- en el norte de África y el inútil heroísmo de nuestra escuadra del Pacífico fueron jaleados como hazañas bélico-patrióticas, glosadas hasta hacerle a uno echar la pota por la prensa sobornada por quienes mandaban, confirmando que el patriotismo radical es el refugio de los sinvergüenzas. Pero por debajo de toda aquella basura monárquica, política, financiera y castrense, algo estaba cambiando. Convencidos de que las urnas electorales no sirven de nada a un pueblo analfabeto, y de que el acceso de las masas a la cultura es el único camino para el cambio -ya se hablaba de república como alternativa a la monarquía-, algunos heroicos hombres y mujeres se empeñaron en crear mecanismos de educación popular. Escritura, lectura, ciencias aplicadas a las artes y la industria, emancipación de la mujer, empezaron a ser enseñados a obreros y campesinos en centros casi clandestinos. Ayudaron a eso el teatro, muy importante cuando aún no existían la radio ni la tele, y la gran difusión que la letra impresa, el libro, alcanzó por esa época, con novelas y publicaciones de todas clases, que a veces lograban torear a la censura. Se pusieron de moda los folletines por entregas publicados en periódicos, y la burguesía y el pueblo bajo que accedía a la lectura los acogieron con entusiasmo. De ese modo fue asentándose lo que el historiador Josep Fontana describe como "una cultura basada en la crítica de la sociedad existente, con una fuerte carga de antimilitarismo y anticlericalismo". Y así, junto a los pronunciamientos militares hubo también estallidos revolucionarios serios, como el de 1854, resuelto con metralla, el de San Gil, zanjado con fusilamientos -el pueblo se quedó solo luchando, como solía-, y creciente conflictividad obrera, como la primera huelga general de nuestra historia, que se extendió por Cataluña ondeando banderas rojas con el lema Pan y trabajo, en anuncio de la que iba a caer. Las represiones en el campo y la ciudad fueron brutales; y eso, unido a la injusticia secular que España arrastraba, echó al monte a muchos infelices que se convirtieron en bandoleros a lo Curro Jiménez, pero menos guapos y sin música. Toda aquella agitación preocupaba al poder establecido, y dio lugar a la creación de la Guardia Civil: policía militar nacida para cuidar de la seguridad en el medio rural, pero que muchas veces fue utilizada como fuerza represiva. La monarquía se estaba cayendo en pedazos; y las fuerzas políticas, conscientes de que sólo un cambio evitaría que se les fuera el negocio al carajo, empezaron a aliarse para modificar la fachada, a fin de que detrás nada cambiase. Isabel II sobraba, y la palabra revolución empezó a pronunciarse en serio. Que ya era hora.
Con el reinado de Isabel II pendiente de un hilo y una España que políticamente era la descojonación de Espronceda, el nuestro seguía siendo el único país europeo de relevancia que no había tenido una revolución para cargarse a un rey, con lo que esa imagen del español insumiso y machote, tan querida de los viajeros románticos, era más de coplas que de veras. En Gran Bretaña habían decapitado a Carlos I y los franceses habían afeitado en seco a Luis XVI: más revolución, imposible. Por otra parte, Alemania e incluso la católica Italia tenían en su haber interesantes experiencias republicanas. Sin embargo, en esta España de incultura, sumisión y misa diaria, los reyes, tanto los malvados como los incompetentes -de los normales apenas hubo-, morían en la cama. Tal fue el caso de Fernando VII, el más nefasto de todos; pero, y esta vez sería la excepción, no iba a ser así con Isabel II, su hija. Los caprichos y torpezas de ésta, la chulería de los militares, la desvergüenza de los políticos aliados con banqueros o sobornados por ellos, la crisis financiera, llegaban al límite. Toda España estaba hasta la línea de Plimsoll, y aquello no se sostenía ni con novenas a la Virgen. La torpe reina, acostumbrada a colocar en el gobierno a sus amantes, tenía en contra a todo el mundo. Así que al final los espadones, dirigidos por el prestigioso general Prim, montaron el pifostio, secundados por juntas revolucionarias de paisanos apoyadas por campesinos arruinados o jornaleros en paro. Las fuerzas leales a la reina se retiraron después de una indecisa batalla en el puente de Alcolea; e Isabelita, que estaba de vacaciones en el Norte con Marfori -su último chuloputas-, hizo los baúles rumbo a Francia. Por supuesto, en cuanto triunfó la revolución, y las masas (creyendo que el cambio iba en serio, los pardillos) se desahogaron ajustando cuentas en un par de sitios, lo primero que hicieron los generales fue desarmar a las juntas revolucionarias y decirles: claro que sí, compadre, lo que tú digas, viva la revolución y todo eso, naturalmente; pero ahora te vas a tu casa y te estás allí tranquilo, y el domingo a los toros, que todo queda en buenas manos. O sea, en las nuestras. Y no se nos olvida eso de la república, en serio; lo que pasa es que esas cosas hay que meditarlas despacio, chaval. ¿Capisci? Así que ya iremos viendo. Mientras, provisionalmente, vamos a buscar otro rey. Etcétera. Y a eso se pusieron. A buscar para España otro rey al que endilgarle esta vez una monarquía más constitucional, con toques progresistas y tal. Lo mismo de antes, en realidad, pero con aire más moderno -la mujer, por supuesto, no votaba- y con ellos, los mílites gloriosos y sus compadres de la pasta, cortando como siempre el bacalao. Don Juan Prim, que era general y era catalán, dirigía el asunto, y así empezó la búsqueda patética de un rey que llevarnos al trono. Y digo patética porque, mientras a finales del siglo XVII había literalmente hostias para ser rey de España, y por eso hubo la Guerra de Sucesión, esta vez el trono de Madrid no lo quería nadie ni regalado. Amos, anda, tía Fernanda, decían las cortes europeas. Que ese marrón se lo coma Rita la Cantaora. Al fin, Prim logró engañar al hijo del rey de Italia, Amadeo de Saboya, que -pasado de copas, imagino- le compró la moto. Y se vino. Y lo putearon entre todos de una manera que no está en los mapas: los partidarios de Isabel II y de su hijo Alfonsito, llamándolo usurpador; los carlistas, llamándolo lo mismo; los republicanos, porque veían que les habían jugado la del chino; los católicos, porque Amadeo era hijo del rey que, para unificar Italia, le había dado leña al papa; y la gente en general, porque les caía gordo. En realidad Amadeo era un chico bondadoso, liberal, con intenciones parecidas a las de aquel José Bonaparte de la Guerra de la Independencia. Pero claro. En la España de navaja, violencia, envidia y mala leche de toda la vida, eso no podía funcionar nunca. La aristocracia se lo tomaba a cachondeo, las duquesas se negaban a ser damas de palacio y se ponían mantilla para demostrar lo castizas que eran, y la peña se choteaba del acento italiano del rey y de sus modales democráticos. Y encima, a Prim, que lo trajo, se lo habían cargado de un trabucazo antes de que el Saboya -imaginen las rimas con el apellido- tomara posesión. Así que, hasta las pelotas de nosotros, Amadeo hizo las maletas y nos mandó a tomar por saco. Dejando, en su abdicación, un exacto diagnóstico del paisaje: "Si al menos fueran extranjeros los enemigos de España, todavía. Pero no. Todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles".
Con Isabel II en el exilio gabacho, llegó nuestra primera república. Llegó, y ahí radica la evolución posterior del asunto, en un país donde 6 de cada 10 fulanos eran analfabetos (en Francia lo eran 3 de cada 10), y donde 13,405 concejales de ayuntamiento y 467 alcaldes no sabían leer ni escribir. En aquella pobre España sometida a generales, obispos y especuladores financieros, la política estaba en manos de jefes de partidos sin militancia ni programa, y las elecciones eran una farsa. La educación pública había fracasado de modo estrepitoso ante la indiferencia criminal de la clase política: la Iglesia seguía pesando muchísimo en la enseñanza, 6,000 pueblos carecían de escuela, y de los 12,000 maestros censados, la mitad se clasificaba oficialmente como de escasa instrucción. Tela. En nombre de las falsas conquistas liberales, la oligarquía político financiera, nueva dueña de las propiedades rurales -que tanto criticó hasta que fueron suyas-, arruinaba a los campesinos, empeorando, lo que ya era el colmo, la mala situación que éstos habían tenido bajo la Iglesia y la aristocracia. En cuanto a la industrialización que otros países europeos encaraban con eficacia y entusiasmo, en España se limitaba a Cataluña, el País Vasco y zonas periféricas como Málaga, Alcoy y Sevilla, por iniciativa privada de empresarios que, como señala el historiador Josep Fontana, «no tenían capacidad de influir en la actuación de unos dirigentes que no sólo no prestaban apoyo a la industrialización, sino que la veían con desconfianza». Ese recelo estaba motivado, precisamente, por el miedo a la revolución. Talleres y fábricas, a juicio de la clase dirigente española, eran peligroso territorio obrero; y éste, cada vez más sembrado por las ideas sociales que recorrían Europa, empezaba a dar canguelo a los oligarcas, sobre todo tras lo ocurrido con la Comuna de París, que había acabado en un desparrame sangriento. De ahí que el atraso industrial y la sujeción del pueblo al medio agrícola y su miseria (controlable con una fácil represión confiada a caciques locales, partidas de la porra y guardia civil), no sólo fueran consecuencia de la dejadez nacional, sino también objetivo buscado deliberadamente por buena parte de la clase política, según la idea expresada unos años atrás por Martínez de la Rosa; para quien, gracias a la ausencia de fábricas y talleres, «las malas doctrinas que sublevan las clases inferiores no están difundidas, por fortuna, como en otras naciones». Y fue en ese escenario tan poco prometedor, háganse ustedes idea, donde se proclamó, por 258 votos a favor y 38 en contra (curiosamente, sólo había 77 diputados republicanos, así que calculen el número de oportunistas que se subieron al tren), aquella I República a la que, desde el 1er. momento, todas las fuerzas políticas, militares, religiosas, financieras y populares españolas se dedicaron a demoler sistemáticamente. 11 meses, iba a durar la desgraciada. Vista y no vista. Unos la querían unitaria y otros federal; pero, antes de aclarar las cosas, la peña empezó a proclamarse por su cuenta en plan federal, sin ni siquiera haber aprobado una nueva constitución, ni organizar nada, ni detallar bien en qué consistía aquello; pues para unos la federación era un pacto nacional, para otros la autonomía regional, para otros una descentralización absoluta donde cada perro se lamiera su órgano, y para otros una revolución social general que, por otra parte, nadie indicaba en qué debía consistir ni a quién había que ahorcar primero. Las Cortes eran una casa de putas y las masas se impacientaban viendo el pasteleo de los políticos. En Alcoy hubo una verdadera sublevación obrera con tiros y todo. Y encima, para rematar el pastel, en Cuba había estallado la insurrección independentista, y aquí los carlistas, siempre dispuestos a dar por saco en momentos delicados, viendo amenazados los valores cristianos, la cosa foral y toda la parafernalia, volvían a echarse al monte, empezando su 3a. guerra -que iba a ser bronca y larga- en plan Dios, patria, fueros y rey. El ejército era un descojone de ambición y banderías donde los soldados no obedecían a sus jefes; hasta el punto de que sólo había un general (Turón, se llamaba) que tenía en la hoja de servicios no haberse sublevado nunca, y al que, por supuesto, los compañeros espadones tachaban de timorato y maricón. Así que no es de extrañar que un montón de lugares empezaran a proclamarse federales e incluso independientes por su cuenta. Fue lo que se llamó insurrección cantonal.
La Primera República española, y en eso están de acuerdo tanto los historiadores de derechas como los de izquierdas, fue una casa de putas con balcones a la calle. Duró 11 meses, durante los que se sucedieron 4 presidentes de gobierno distintos, con los conservadores conspirando y los republicanos tirándose los trastos a la cabeza. En el extranjero nos tomaban tan a cachondeo que sólo reconocieron a la flamante república los Estados Unidos -que todavía casi no eran nadie- y Suiza, mientras aquí se complicaban la nueva guerra carlista y la de Cuba, y se redactaba una Constitución -que nunca entró en vigor- en la que se proclamaba una España federal de "diecisiete estados y cinco territorios"; pero que en realidad eran más, porque una treintena de provincias y ciudades se proclamaron independientes unas de otras, llegaron a enfrentarse entre sí y hasta a hacer su propia política internacional, como Granada, que abrió hostilidades contra Jaén, o Cartagena, que declaró la guerra a Madrid y a Prusia, con 2 cojones. Aquel desparrame fue lo que se llamó insurrección cantonal: un aquelarre colectivo donde se mezclaban federalismo, cantonalismo, socialismo, anarquismo, anticapitalismo y democracia, en un ambiente tan violento, caótico y peligroso que hasta los presidentes de gobierno se largaban al extranjero y enviaban desde allí su dimisión por telegrama. Todo eran palabras huecas, quimeras y proyectos irrealizables; haciendo real, otra vez, aquello de que en España nunca se dice lo que pasa, pero desgraciadamente siempre acaba pasando lo que se dice. Los diputados ni supieron entender las aspiraciones populares ni satisfacerlas, porque a la mayor parte le importaban un carajo, y eso acabó cabreando al pueblo llano, inculto y maltratado, al que otra vez le escamoteaban la libertad seria y la decencia. Las actas de sesiones de las Cortes de ese período son una escalofriante relación de demagogia, sinrazón e irresponsabilidad política en las que mojaban tanto los izquierdistas radicales como los arzobispos más carcas, pues de todo había en los escaños; y como luego iba a señalar en España inteligible el filósofo Julián Marías, "allí podía decirse cualquier cosa, con tal de que no tuviera sentido ni contacto con la realidad". La parte buena fue que se confirmó la libertad de cultos (lo que puso a la Iglesia católica hecha una fiera), se empezó a legalizar el divorcio y se suprimió la pena de muerte, aunque fuera sólo por un rato. Por lo demás, en aquella España fragmentada e imposible todo eran fronteras interiores, milicias populares, banderas, demagogia y disparate, sin que nadie aportase cordura ni, por otra parte, los gobiernos se atreviesen al principio a usar la fuerza para reprimir nada; porque los espadones militares -con toda la razón del mundo, vistos sus pésimos antecedentes- estaban mal vistos y además no los obedecía nadie. Gaspar Núñez de Arce, que era un poeta retórico y cursi de narices, retrató bien el paisaje en estos relamidos versos: "La honrada libertad se prostituye / y óyense los aullidos de la hiena / en Alcoy, en Montilla, en Cartagena". El de Cartagena, precisamente, fue el cantón insurrecto más activo y belicoso de todos, situado muy a la izquierda de la izquierda, hasta el punto de que cuando al fin se decidió meter en cintura aquel desparrame de taifas, los cartageneros se defendieron como gatos panza arriba, entre otras cosas porque la suya era una ciudad fortificada y tenía el auxilio de la escuadra, que se había puesto de su parte. La guerra cantonal se prolongó allí y en Andalucía durante cierto tiempo, hasta que el gobierno de turno dijo ya os vale, tíos, y envió a los generales Martínez Campos y Pavía para liquidar el asunto por las bravas, cosa que hicieron a cañonazo limpio. Mientras tanto, como las Cortes no servían para una puñetera mierda, a los diputados -que ya ni iban a las sesiones- les dieron vacaciones desde septiembre de 1873 a enero de 1874. Y en esa fecha, cuando se reunieron de nuevo, el general Pavía ("Hombre ligero de cascos y de pocas luces"), respaldado por la derecha conservadora, sus tropas y la Guardia Civil, rodeó el edificio como un siglo más tarde, el 23-F, lo haría el coronel Tejero -que de luces tampoco estaba más dotado que Pavía-. Ante semejante atropello, los diputados republicanos juraron morir heroicamente antes que traicionar a la patria; pero tan ejemplar resolución duró hasta que oyeron el 1er. tiro al aire. Entonces todos salieron corriendo, incluso arrojándose por las ventanas. Y de esa forma infame y grotesca fue como acabó, apenas nacida, nuestra desgraciada Primera República.
La primera república española, aquel ensayo de libertad convertido en disparate en manos de políticos desvergonzados y pueblo inculto e irresponsable, se había ido al carajo en 1874. La decepción de las capas populares al ver sus esperanzas frustradas, el extremismo de unos dirigentes y el miedo a la revolución de otros, el desorden social que puso a toda España patas arriba y alarmó a la gente de poder y dinero, liquidó de modo grotesco el breve experimento. Todo eso puso al país a punto de caramelo para una etapa de letargo social, en la que la peña no quería sino calma y pocos sobresaltos, sopitas y buen caldo, sin importar el precio en libertades que hubiera que pagar por ello. Se renunció así a muchas cosas importantes, y España (de momento con una dictadura post revolucionaria encomendada al siempre oportunista general Serrano) se instaló en una especie de limbo idiota, aplazando reformas y ambiciones necesarias. Sin aprender, y eso fue lo más grave, un pimiento de los terribles síntomas que con las revoluciones cantonales y los desórdenes republicanos habían quedado patentes. El mundo cambiaba y los desposeídos abrían los ojos. Allí donde la instrucción y los libros despertaban conciencias, la resignación de los parias de la tierra daba paso a la reivindicación y la lucha. Cinco años antes había aparecido una institución inexistente hasta entonces: la Asociación Internacional de Trabajadores. Y había españoles en ella. Como en otros países europeos, una pujante burguesía seguía formándose al socaire del inevitable progreso económico e industrial; y también, de modo paralelo, obreros que se pasaban unos a otros libros e ideas iban organizándose, todavía de modo rudimentario, para mejorar su condición en fábricas y talleres, aunque el campo aún quedaba lejos. Dicho en plan simple, dos tendencias de izquierdas se manifestaban ya: el socialismo, que pretendía lograr sus reivindicaciones sociales por medios pacíficos, y el anarquismo -"Ni dios, ni patria, ni rey"-, que creía que el pistoletazo y la dinamita eran los únicos medios eficaces para limpiar la podredumbre de la sociedad burguesa. Así, la palabra anarquista se convirtió en sinónimo de lo que hoy llamamos terrorista, y en las siguientes décadas los anarquistas protagonizaron sonados y sangrientos episodios a base de mucho bang-bang y mucho pumba-pumba, que ocupaban titulares de periódicos, alarmaban a los gobiernos y suscitaban una feroz represión policial. Detalle importante, por cierto, era que el auge burgués e industrial del momento estaba metiendo mucho dinero en las provincias vascas, Asturias y sobre todo en Cataluña, donde ciudades como Barcelona, Sabadell, Manresa y Tarrasa, con sus manufacturas textiles y su proximidad fronteriza con Europa, aumentaban la riqueza y empezaban a inspirar, como consecuencia, un sentimiento de prosperidad y superioridad respecto al resto de España; un ambiente que todavía no era separatista a lo moderno -1714 ya estaba muy lejos- pero sí partidario de un Estado descentralizado (la ocasión del Estado jacobino y fuerte a la francesa la habíamos perdido para siempre) y también industrial, capitalista y burgués, que era lo que en Europa pitaba. Sentimiento que, en vista del desparrame patrio, era por otra parte de lo más natural, porque Jesucristo dijo seamos hermanos, pero no primos. Nacían así, paset a paset, el catalanismo moderno y sus futuras consecuencias; muy bien pergeñado el paisaje, por cierto, en unas interesantes y premonitorias palabras del político catalán -hijo de hisendats, o sea, familia de abolengo y dinero- Prat de la Riba: "Dos Españas: la periférica, viva, dinámica, progresiva, y la central, burocrática, adormecida, yerma. La primera es la viva, la segunda la oficial". Todo eso, tan bien explicado ahí, ocurría en una España de oportunidades perdidas desde la guerra de la Independencia, donde los sucesivos gobiernos habían sido incapaces de situar la palabra nación en el ámbito del progreso común. Y mientras Gran Bretaña, Francia o Alemania desarrollaban sus mitos patrióticos en las escuelas, procurando que los maestros diesen espíritu cívico y solidario a los ciudadanos del futuro, la indiferencia española hacia el asunto educativo acarrearía con el tiempo gravísimas consecuencias: un ejército desacreditado, un pueblo desorientado e indiferente, una educación que seguía estando en buena parte en manos de la Iglesia Católica, y una gran confusión en torno a la palabra España, cuyo pasado, presente y futuro secuestraban sin complejos, manipulándolos, toda clase de trincones y sinvergüenzas.
El siglo XIX había sido en España -lo era todavía, en aquel momento- un desparrame de padre y muy señor mío: una atroz guerra contra los franceses, un rey (Fernando VII) cruel, traidor y miserable, una hija (Isabel II) incompetente, caprichosa y más golfa que María Martillo, un rey postizo (Amadeo de Saboya) tomado a cachondeo, la pérdida de casi todas las posesiones americanas tras una guerra sin cuartel, una primera insurrección en Cuba, una guerra cantonal, una Primera República del Payaso Fofó que había acabado como el rosario de la Aurora, golpes de Estado, pronunciamientos militares a punta de pala y 4 o 5 palabras (España, nación, patria, centralismo, federalismo) en las que no sólo nadie se ponía de acuerdo, sino que se convertían, como todo aquí, en arma arrojadiza contra el adversario político o el vecino mismo. En pretexto para la envidia, odio y vileza hispanas, agravadas por el analfabetismo endémico general. Echando números, nos salían sólo 15 años de intentos democratizadores contra 66 siniestros años de carcundia, iglesia, caspa, sables y reacción. Y cuando había elecciones, éstas eran una farsa de votos amañados. Hasta un par de años antes, todos los cambios políticos se habían hecho a base de insurrecciones y pronunciamientos. Y la peña, para resumir, o sea, la gente normal, estaba hasta la línea de flotación. Harta de cojones. Quería estabilidad, trabajo, normalidad. Comer caliente y que los hijos crecieran en paz. Así que algunos políticos, tomando el pulso al ambiente, empezaron a plantearse la posibilidad de restaurar la monarquía, esta vez con buenas bases. Y se fijaron en Alfonsito de Borbón, el hijo en el exilio de Isabel II, que tenía 18 años y era un chico agradable, bajito, moreno y con patillas, sensato y bien educado. Al principio los militares, acostumbrados a mandar ellos, no estaban por la labor; pero un pedazo de político llamado Cánovas del Castillo -sin duda el más sagaz y competente de su tiempo- convenció a algunos y se acabó llevando al huerto a todos. El método, eso sí, no fue precisamente democrático; pero a aquellas alturas del sindiós, en plena dictadura dirigida por el eterno general Serrano y con las Cortes inoperantes y hechas un bebedero de patos, Cánovas y los suyos opinaban, no sin lógica, que ya daba igual un método que otro. Y que a tomar todo por saco. Y así, en diciembre de 1874, en Sagunto y ante sus tropas, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, por la cara. La cosa resultó muy bien acogida, Serrano hizo las maletas, y el chaval borbónico embarcó en Marsella, desembarcó en Barcelona, pasó por Valencia para asegurarse de que el respaldo de los espadones iba en serio, y a primeros del año 1875 hizo una entrada solemne en Madrid, entre el entusiasmo de las mismas masas que hacia año y pico habían llamado puta a su madre. Y es que el pueblo -lo mismo a ustedes les suena el mecanismo- se las tragaba de a palmo, hasta la gola, en cuanto le pintaban un paisaje bonito y le comían la oreja (es lo que tienen, sumadas, la ingenuidad, la estupidez y la incultura). El caso es que a Alfonso XII lo recibieron como agua de mayo. Y la verdad, las cosas como son, es que no faltaban motivos. En 1er. lugar, como dije antes, Cánovas era un político como la copa de un pino (del que los de ahora deberían tomar ejemplo, en el caso improbable de que supieran quién fue). Por otra parte, el joven monarca era un tío estupendo, o lo parecía, quitando que le gustaban las mujeres más que a un tonto una tiza. Pero fuera de eso, tenía sentido común y sabía estar. Además se había casado por amor con la hija del duque de Montpensier, que era enemigo político de su madre. Ella se llamaba María de las Mercedes (para saber más del asunto, libros aparte, cálcense la película ¿Dónde vas Alfonso XII?, que lo cuenta en plan mermelada pero no está mal), era joven, regordeta y guapa, y eso bastó para ganarse el corazón de todas las marujas y marujos de entonces. Aquella simpática pareja fue bien acogida, y con ella el país tuvo un subidón de optimismo. Florecieron los negocios y mejoró la economía. Todo iba sobre ruedas, con Cánovas moviendo hábilmente los hilos. Hasta pudo liquidarse, al fin, la 3a. guerra carlista. El rey era amigo de codearse con el pueblo y a la gente le caía bien. Era, para entendernos, un campechano. Y además, al morir Mercedes prematuramente, la tragedia del joven monarca viudo -aquellos funerales conmovieron lo indecible- puso a toda España de su parte. Nunca un rey español había sido tan querido. La Historia nos daba otra oportunidad. La cuestión era cuánto íbamos a tardar en estropearla.
Con Alfonso XII, que nos duró poco, pues murió en 1885 siendo todavía casi un chaval y sólo reinó 10 años, España entró en una etapa próspera, y hasta en lo político se consiguió (a costa de los de siempre, eso sí) un equilibrio bastante razonable. Había negocios, minería, ferrocarriles y una burguesía cada vez más definida según los modelos europeos de la época. En términos generales, un español podía salir de viaje al extranjero sin que se le cayera la cara de vergüenza. A todo contribuían varios factores que sería aburrido detallar aquí -para eso están los historiadores, y que se ganen ellos el jornal-, pero que conviene citar aunque sea por encima. A Alfonso XII los pelotas lo llamaban el Pacificador, pero la verdad es que el apodo era adecuado. El desparrame de Cuba se había serenado mucho, la 3a. guerra carlista puso las cosas crudas al pretendiente don Carlos (que tuvo que decir hasta luego Lucas y cruzar la frontera), y hasta el viejo y resabiado cabrón del general Cabrera, desde su exilio en Londres, apoyó la nueva monarquía. Ya no habría carlistadas hasta 1936. Por otra parte, el trono de Alfonso XII estaba calentado con carbón asturiano, forjado con hierro vasco y forrado en paño catalán, pues en la periferia estaban encantados con él; sobre todo porque la siderurgia vascongada -aún no se decía euskaldún- iba como un cohete, y la clase dirigente catalana, en buena parte forrada de pasta con los esclavos y los negocios de una Cuba todavía española, tenía asegurado su 3%, o su 90%, o lo que trincara entonces, para un rato largo. Por el lado político también iba la cosa como una seda para los que cortaban el bacalao, con parlamentarios monárquicos felices con el rey y parlamentarios republicanos que en su mayor parte, tras la disparatada experiencia reciente, no creían un carajo en la república. Todos, en fin, eran dinásticos. Se promulgó en 1876 una Constitución (que estaría en vigor más de medio siglo, hasta 1931) con la que volvía a intentarse la España unitaria y patriótica al estilo moderno europeo, y según la cual todo español estaba obligado a defender a la patria y contribuir a los gastos del Estado, la provincia y el municipio. Al mismo tiempo se proclamaba -al menos sobre el papel, porque la realidad fue otra- la libertad de conciencia, de pensamiento y de enseñanza, así como la libertad de imprenta. Y en este punto conviene resaltar un hecho decisivo: al frente de los 2 principales partidos, cuyo peso era enorme, se encontraban 2 políticos de extraordinarias talla e inteligencia, a los que Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, José Luis Zapatero y José María Aznar, por citar sólo a 4 tiñalpas de ahora mismo, no valdrían ni para llevarles el botijo. Cánovas y Sagasta, el primero líder del partido conservador y el segundo del liberal o progresista, eran dos artistas del alambre que se pusieron de acuerdo para repartirse el poder de un modo pacífico y constructivo en lo posible, salvando sus intereses y los de los fulanos a los que representaban. Fue lo que se llamó período (largo) de alternancia o gobiernos turnantes. Ninguno de los 2 cuestionaba la monarquía. Gobernaba uno durante una temporada colocando a su gente, luego llegaba el otro y colocaba a la suya, y así sucesivamente. Todo pacífico y con vaselina. Tú a Boston y yo a California. Eso beneficiaba a mucho sinvergüenza, claro; pero también proporcionaba estabilidad y paz social, ayudaba a los negocios y daba credibilidad al Estado. El problema fue que aquellos 2 inteligentes fulanos se dejaron la realidad fuera; o sea, se lo montaron ellos solos, olvidando a los nuevos actores de la política que iban a protagonizar el futuro. Dicho de otro modo: al repartirse el chiringuito, la España oficial volvió la espalda a la España real, que venía pidiendo a gritos justicia, pan y trabajo. Por suerte para los gobernantes y la monarquía, esa España real, republicana y con motivo cabreada, estaba todavía en mantillas, tan desunida en plan cainita como solemos estarlo los españoles desde los tiempos de Viriato. Pero con pan y vino se anda el camino. A la larga, las izquierdas emergentes, las reales, iban a contar con un aliado objetivo: la Iglesia católica, que fiel a sí misma, cerrada a cuanto oliera a progreso, a educación pública, a sufragio universal, a libertad de culto, a divorcio, a liberar a las familias de la dictadura del púlpito y el confesonario, se oponía a toda reforma como gato panza arriba. Eso iba a encabronar mucho el paisaje, atizando un feroz anticlericalismo y acumulando cuentas que a lo largo del siguiente medio siglo iban a saldarse de manera trágica.
Alfonso XII palmó joven y de tuberculosis. Demasiado pronto. Tuvo el tiempo justo para hacerle un cachorrillo a su segunda esposa, María Cristina de Ausburgo, antes de decir adiós, muchachos. Se murió con sólo 28 tacos de almanaque dejando detrás a una regente viuda y preñada, a Cánovas y Sagasta alternándose en el poder con su choteo parlamentario de compadres de negocio, y a una España de injusticia social, alejada de la vida pública y todavía débilmente nacionalizada, muy por debajo de un nivel educativo digno, sometida a las tensiones impuestas por un Ejército hecho a decidir según su arrogante voluntad, una oligarquía económica que iba a lo suyo y una Iglesia Católica acostumbrada a mojar en todas las salsas, controlando vidas, conciencias y educación escolar desde púlpitos y confesonarios. El Estado, incapaz de mantener un sistema decente de enseñanza nacional -de ahí la frase "pasa más hambre que un maestro de escuela"-, dejaba en manos de la Iglesia una gran parte de la educación, con los resultados que eran de esperar. No era cosa, ojo, de formar buenos ciudadanos, sino buenos católicos. Dios por encima del césar. Y así, entre flores a María y rosarios vespertinos, a buena parte de los niños españoles que tenían la suerte de poder acceder a una educación se les iba la pólvora en salvas, muy lejos de los principios de democracia, libertad y dignidad nacional que habían echado sus débiles raíces en el liberalismo del Cádiz de La Pepa. De ese modo, tacita a tacita de cicuta trasegada con desoladora irresponsabilidad, los españoles ("Son españoles los que no pueden ser otra cosa", había bromeado Cánovas con muy mala sombra) volvíamos a quedarnos atrás respecto a la Europa que avanzaba hacia la modernidad. Incapaces, sobre todo, de utilizar nuestra variada y espectacular historia, los hechos y lecciones del pasado, para articular en torno a ellos palabras tan necesarias en esa época como formación patriótica, socialización política e integración nacional. Nuestro patriotismo -si podemos llamarlo de esa manera-, tanto el general como el particular de cada patria chica, resultaba populachero y barato, tan elemental como el mecanismo de un sonajero. Estaba hecho de folklore y sentimientos, no de razón; y era manipulable, por tanto, por cualquier espabilado. Por cualquier sinvergüenza con talento, labia o recursos. A eso hay que añadir una prensa a veces seria, aunque más a menudo partidista e irresponsable. Al otro lado del tapete, sin embargo, había buenas bazas. Una sociedad burguesa bullía, viva. La pintura histórica se había puesto de moda, y la literatura penetraba en muchos hogares mediante novelas nacionales o traducidas que se convertían en verdaderos best-sellers. Incluso se había empezado a editar la monumental Biblioteca de Autores Españoles. Había avidez de lectura, de instrucción y de memoria. De conocimientos. Los obreros -algunos de ellos- leían cada vez más, y pronto se iba a notar. Sin embargo, eso no era suficiente. Faltaba ánimo general, faltaba sentido común colectivo. Faltaban, sobre todo, cultura y educación. Faltaba política previsora y decente a medio y largo plazo. Como muestra elocuente de esa desidia y ausencia de voluntad podemos recordar, por ejemplo, que mientras en las escuelas francesas se leía obligatoriamente el patriótico libro Le tour de France par deux enfants (1877) y en Italia la deliciosa Cuore de Edmundo d´Amicis (1886), el concurso convocado (1921) en España para elaborar un Libro de la Patria destinado a los escolares quedó desierto. Contra toda esa apatía, sin embargo, se alzaron voces inteligentes defendiendo nuevos métodos educativos de carácter liberal para formar generaciones de ciudadanos españoles cultos y responsables. La clave, según estos intelectuales, era que nunca habría mejoras económicas en España sin una mejora previa de la educación. Dicho en corto, que de nada vale una urna si el que mete el voto en ella es analfabeto, y que con mulas de varas, ovejas pasivas o cerdos satisfechos en lugar de ciudadanos, no hay quien saque un país adelante. Todos esos esfuerzos realizados por intelectuales honrados, que fueron diversos y complejos, iban a prolongarse durante la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República hasta la tragedia de 1936-39. Y buena parte de esos mismos intelectuales acabaría pagándolo, a la larga, con el exilio, con la prisión o con la vida. La vieja y turbia España, pródiga en rencores, nunca olvida sus ajustes de cuentas.
Y así llegamos al año del desastre. A 1898, cuando la España que desde el año 1500 había tenido al mundo agarrado por las pelotas, después de un siglo y pico creciendo y casi tres encogiendo como ropa de mala calidad muy lavada, quedó reducida a casi lo que es ahora. Le dieron -nos dieron- la puntilla las guerras de Cuba y Filipinas. En el interior, con Alfonso XII niño y su madre reina regente, las nubes negras se iban acumulado despacio, porque a los obreros y campesinos españoles, individualistas como la madre que los parió, no les iba mucho la organización socialista -o pronto, la comunista- y preferían hacerse anarquistas, con lo que cada cual se lo montaba aparte. Eso iba de dulce a los poderes establecidos, que seguían toreando al personal por los 2 pitones. Pero lo de Cuba y Filipinas acabaría removiendo el paisaje. En Cuba, de nuevo insurrecta, donde miles de españoles mantenían con la metrópoli lazos comerciales y familiares, la represión estaba siendo bestial, muy bien resumida por el general Weyler, que era bajito y con muy mala leche: "¿Que he fusilado a muchos prisioneros? Es verdad, pero no como prisioneros de guerra sino como incendiarios y asesinos". Eso avivaba la hoguera y tenía mal arreglo, en 1er. lugar porque los Estados Unidos, que ya estaban en forma, querían zamparse el Caribe español. Y en 2o., porque las voces sensatas que pedían un estatus razonable para Cuba se veían ahogadas por la estupidez, la corrupción, la intransigencia, los intereses comerciales de la alta burguesía -catalana en parte- con negocios cubanos, y por el patrioterismo barato de una prensa vendida e irresponsable. El resultado es conocido de sobra: una guerra cruel que no se podía ganar (los hijos de los ricos podían librarse pagando para que un desgraciado fuera por ellos), la intervención de Estados Unidos, y nuestra escuadra, al mando del almirante Cervera, bloqueada en Santiago de Cuba. De Madrid llegó la orden disparatada de salir y pelear a toda costa por el honor de España -una España que aquel domingo se fue a los toros-; y los marinos españoles, aun sabiendo que los iban a descuartizar, cumplieron las órdenes como un siglo antes en Trafalgar, y fueron saliendo uno tras otro, pobres infelices en barcos de madera, para ser aniquilados por los acorazados yanquis, a los que no podían oponer fuerza suficiente -el Cristóbal Colón ni siquiera tenía montada la artillería-, pero sí la bendición que envió por telégrafo el arzobispo de Madrid-Alcalá: "Que Santiago, San Telmo y San Raimundo vayan delante y os hagan invulnerables a las balas del enemigo". A eso se unieron, claro, los políticos y la prensa. "Las escuadras son para combatir", ladraba Romero Robledo en las Cortes, mientras a los partidarios de negociar, como el ministro Moret, les montaban escraches en la puerta de sus casas. Pocas veces en la historia de España hubo tanto valor por una parte y tanta infamia por la otra. Después de aquello, abandonada por las grandes potencias porque no pintábamos un carajo, España cedió Cuba, Puerto Rico -donde los puertorriqueños habían combatido junto a los españoles- y las Filipinas, y al año siguiente se vio obligada a vender a Alemania los archipiélagos de Carolina y Palaos, en el Pacífico. En Filipinas, por cierto ("una colonia gobernada por frailes y militares", la describe el historiador Ramón Villares), había pasado más o menos lo de Cuba: una insurrección combatida con violencia y crueldad, la intervención norteamericana, la escuadra del Pacífico destruida por los americanos en la bahía de Cavite, y unos combates terrestres donde, como en la manigua cubana, los pobres soldaditos españoles, sin medios militares, enfermos, mal alimentados y a miles de kilómetros de su patria, lucharon con el valor habitual de los buenos y fieles soldados hasta que ya no pudieron más -mi abuelo me contaba el espectáculo de los barcos que traían de Ultramar a aquellos espectros escuálidos, heridos y enfermos-. Y algunos, incluso, pelearon más allá de lo humano. Porque en Baler, un pueblecito filipino aislado al que no llegó noticia de la paz, un grupo de ellos, los últimos de Filipinas, aislados y sin noticias, siguieron luchando un año más, creyendo que la guerra continuaba, y costó mucho convencerlos de que todo había acabado. Y como españolísimo colofón de esta historia, diremos que a uno de aquellos héroes, el último o penúltimo que quedaba vivo, un grupo de milicianos o falangistas, da igual quiénes, lo sacaron de su casa en 1936 y lo fusilaron mientras el pobre anciano les mostraba sus viejas e inútiles medallas.
Y de esa triste manera, después de perder Cuba, Filipinas, Puerto Rico y hasta la vergüenza, reducida a lo peninsular y a un par de trocitos de África, ninguneada por las grandes potencias que un par de siglos antes todavía le llevaban el botijo, España entró en un siglo XX que iba a ser tela marinera. El hijo de la reina María Cristina dejó de ser Alfonsito para convertirse en Alfonso XIII. Pero tampoco ahí tuvimos suerte, porque no era hombre adecuado para los tiempos turbulentos que estaban por venir. Alfonso era un chico campechano -cosa de familia, desde su abuela Isabel hasta su nieto Juan Carlos- y un patriota que amaba sinceramente a España. El problema, o uno de ellos, era que tenía poca personalidad para lidiar en esta complicada plaza. Como dice el escritor Juan Eslava Galán, "tenía gustos de señorito": coches, caballos, lujo social refinado y mujeres guapas, con las que tuvo unos cuantos hijos ilegítimos. Pero en lo de gobernar con mesura y prudencia no anduvo tan vigoroso como en el catre. Lo coronaron en 1902, justo cuando ya se iba al carajo el sistema de turnos por el que habían estado gobernando liberales y conservadores. Iban a sucederse 32 gobiernos en 20 años. Había nuevos partidos, nuevas ambiciones, nuevas esperanzas. Y menos resignación. El mundo era más complejo, el campo arruinado y hambriento seguía en manos de terratenientes y caciques, y en las ciudades las masas proletarias apoyaban cada vez más a los partidos de izquierda. Resumiendo mucho la cosa: los republicanos crecían, y los problemas del Estado -lo mismo les suena a ustedes el detalle- alentaban el oportunismo político, cuando no secesionista, de nacionalistas catalanes y vascos, conscientes de que el negocio de ser español ya no daba los mismos beneficios que antes. A nivel proletario, los anarquistas sobre todo, de los que España era fértil en duros y puros, tenían prisa, desesperación y unos cojones como los del caballo de Espartero. Uno, italiano, ya se había cepillado a Cánovas en 1897. Así que, para desayunarse, otro llamado Mateo Morral le regaló al joven rey, el día mismo de su boda, una bomba que hizo una matanza en mitad del cortejo, en la calle Mayor de Madrid. En las siguientes 3 décadas, sus colegas dejarían una huella profunda en la vida española, entre otras cosas porque le dieron matarile a los políticos Dato y Canalejas (a este último mirando el escaparate de una librería, cosa que en un político actual sería casi imposible), y además de intentar que palmara el rey estuvieron a punto de conseguirlo con Maura y con el dictador Primo de Rivera. Después, descerebrados como eran esos chavales, contribuirían mucho a cargarse la Segunda República; pero no adelantemos acontecimientos. De momento, a principios de siglo, lo que hacían los anarcas, o lo pretendían, era ponerlo todo patas arriba, seguros de que el sistema estaba podrido y de que el único remedio era dinamitarlo hasta los cimientos. Y bueno. Tuvieran o no razón, el caso es que protagonizaron muchas primeras páginas de periódicos, con asesinatos y bombas por aquí y por allá, incluida una que le soltaron en el Liceo de Barcelona a la flor y la nata de la burguesía millonetis local, que dejó el patio de butacas como el mostrador de una carnicería. Pero lo que los puso de verdad en el candelero internacional fue la Semana Trágica, también en Barcelona. En Marruecos -del que hablaremos otro día- se había liado un notorio pifostio; y como de costumbre, a la guerra iban los hijos de los pobres, mientras los otros se las arreglaban, pagando a infelices, para quedarse en casa. Un embarque de tropas, con unas pías damas católicas que fueron al puerto a repartir escapularios y medallas de santos, terminó en estallido revolucionario que puso la ciudad en llamas, con quema de conventos incluida, combates callejeros y represión sangrienta. El Gobierno necesitaba que alguien se comiera el marrón, así que echó la culpa al líder anarquista Francisco Ferrer Guardia, que como se decía entonces fue pasado por las armas. Aquello suscitó un revuelo de protestas de la izquierda internacional. Eso hizo caer al gobierno conservador y dio paso a uno liberal que hizo lo que pudo; pero aquello reventaba por todas las costuras, hasta el punto de que el jefe de ese gobierno liberal fue el mismo Canalejas al que un anarquista le pegaría un tiro cuando miraba libros. Lo encontraban blando. Y así, poquito a poco y cada vez con paso más rápido, nos íbamos acercando a 1936. Pero aún quedaban muchas cosas por ocurrir y mucha sangre por derramar.
Ahora hay que hablar de Marruecos, que ya va siendo hora; porque si algo pesó en la política y la sociedad españolas de principios del siglo XX fue la cuestión marroquí. La guerra de África, como se la iba llamando. El Magreb era nuestra vecindad natural, y los conflictos eran viejos, con raíces en la Reconquista, la piratería berberisca, las expediciones militares españolas y las plazas de soberanía situadas en la zona. Ya en 1859 había habido una guerra seria con 4,000 muertos españoles, el general Prim y sus voluntarios catalanes y vascos, y las victorias de Castillejos, Tetuán y Wad Ras. Pero los moros, sobre todo los del Rif marroquí, que eran chulos y tenían de sobra lo que hay que tener, no se dejaban trajinar por las buenas, y en 1893 se lió otro pifostio en torno a Melilla que nos costó una pila de muertos, entre ellos el general Margallo, que cascó en combate -en aquel tiempo, los generales todavía cascaban en combate-. Nueve años después, por el tratado de Fez, Francia y España se repartieron Marruecos por la cara. La cosa era que, como en Europa todo hijo de vecino andaba haciéndose un imperio colonial, España, empeñada en que la respetaran un poquito después del 98, no quería ser menos. Así que Marruecos era la única ocasión para quitarse la espina: por una parte se mantenía ocupados a los militares, que podían ponerse medallas y hacer olvidar las humillaciones y desprestigio de la pérdida de Cuba y Filipinas; por otra, participábamos junto a Inglaterra y Francia en el control del estrecho de Gibraltar; y en 3er. lugar se reforzaban los negocios del rey Alfonso XIII y la oligarquía financiera con la explotación de las minas de hierro y plomo marroquí. En cuanto a la morisma de allí, pues bueno. Arumi issén, o sea. El cristiano sabe más. No se les suponía mucha energía frente a un ejército español que, aunque anticuado y corrupto hasta los galones, seguía siendo máquina militar más o menos potente, a la europea, aunque ocupáramos ahí el humillante furgón de cola. Pero salió el gorrino mal capado, porque el Rif, con gente belicosa y flamenca, cultura y lengua propias, se pasaba por el forro los pactos del sultán de Marruecos con España. Vete a mamarla a Fez, decían. En moro. Y una sucesión de levantamientos de las cabilas locales convirtió la ocupación española en una pesadilla. Primero, en 1909, fue el desastre del Barranco del Lobo, donde la estupidez política y la incompetencia militar costaron 2 centenares de soldaditos muertos y medio millar de heridos. Y 12 años más tarde vinieron el desastre de Annual y la llamada guerra del Rif, primero contra el cabecilla El Raisuni (al que Sean Connery encarnó muy peliculeramente en El viento y el león) y luego contra el duro de pelar Abd el Krim. Lo del Barranco del Lobo y Annual iba a resultar decisivo en la opinión pública, creando una gran desconfianza hacia los militares y un descontento nacional enorme, sobre todo entre las clases desfavorecidas que pagaban el pato. Mientras los hijos de los ricos, que antes soltaban pasta para que fuera un pobre en su lugar, pagaban ahora para quedarse en destinos seguros en la Península, al matadero iban los pobres. Y sucedía que el infeliz campesino que había dado un hijo para Cuba y otro para Marruecos, aún veía su humilde casa -cuando era suya- embargada por los terratenientes y los caciques del pueblo. Así que imaginen el ambiente. Sobre todo después de lo de Annual, que fue el colmo del disparate militar, la cobardía y la incompetencia. Sublevadas en 1921 las cabilas rifeñas, cayeron sobre los puestos españoles de Igueriben, primero, y Annual, después. Allí se dio la imprudente orden de sálvese quien pueda, y 13,000 soldados aterrorizados, sin disciplina ni preparación, sin provisiones, agua ni ayuda de ninguna clase -excepto las heroicas cargas del regimiento de caballería Alcántara, que se sacrificó para proteger la retirada-, huyeron en columna hacia Melilla, siendo masacrados por sólo 3,000 rifeños que los persiguieron ensañándose con ellos. La matanza fue espantosa. El general Silvestre, responsable del escabeche, se pegó un tiro en plena retirada, no sin antes poner a su hijo, oficial, a salvo en un automóvil. Así que lo dejó fácil: el rey que antes lo aplaudía, el gobierno y la opinión pública le echaron las culpas a él, y aquí no ha pasado nada. Dijeron. Pero sí había pasado, y mucho: miles de viudas y huérfanos reclamaban justicia. Además, esa guerra de África iba a ser larga y sangrienta, de 3 años de duración, con consecuencias políticas y sociales que serían decisivas.
Después del desastre de Annual, que vistió a España de luto, la guerra de reconquista de Marruecos por parte de España fue larga y sangrienta de narices. En ella se empleó por primera vez un cuerpo militar recién creado, la Legión, más conocida por el Tercio, que fue punta de lanza de la ofensiva. A diferencia de los pobres soldaditos sin instrucción y mal mandados, que los moros rifeños habían estado escabechando hasta entonces, el Tercio era una fuerza profesional, de élite, compuesta tanto por españoles -delincuentes, ex presidiarios, lo mejor de cada casa- como por voluntarios extranjeros. Gente para echarle de comer aparte, de la que se olvidaba el pasado si aceptaban matar y morir como quien se fuma un pitillo. En resumen, una máquina de guerra moderna y temible. Así que imagínenla en acción -se pagaba a duro la cabeza de cada moro rebelde muerto-, pasando factura por las matanzas de Annual y Monte Arruit. Destacó entre los jefes de esa fuerza, por cierto, un comandante gallego, joven, bajito y con voz de flauta. Esa apariencia en realidad engañaba un huevo, porque el fulano era duro y cruel que te rilas, con muy mala leche, implacable con sus hombres y con el enemigo. También, las cosas como son -ahí están los periódicos de la época y los partes militares-, era frío y con fama de valiente en el campo de batalla, donde una vez hasta le pegaron los moros un tiro en la tripa, y poco a poco ganó prestigio militar en los sucesivos combates. Un prestigio que le iba a venir de perlas 10 o 15 años más tarde (como han adivinado ustedes, ese comandante del Tercio se llamaba Francisco Franco). El caso es que entre él y otros, palmo a palmo, al final con ayuda de los franceses, reconquistaron el territorio perdido en Marruecos, guerra que acabó en 1927, algo después del desembarco de Alhucemas (1er. desembarco aeronaval de la historia mundial, 19 años antes del que realizarían las tropas aliadas en Normandía). Una guerra, en fin, que costó a España casi 27,000 muertos y heridos, así como otros tantos a Marruecos, y sobre la que pueden ustedes leer a gusto, si les apetece pasar páginas, en las novelas Imán, de Ramón J. Sender, y La forja de un rebelde, de Arturo Barea. El caso es que la tragedia moruna, con sus graves consecuencias sociales, fue uno de los factores que marcaron a los españoles y contribuyeron mucho a debilitar la monarquía, que para esas horas llevaba tiempo cometiendo graves errores políticos. Como la opinión pública pedía responsabilidades apuntando al propio Alfonso XIII, que había alentado personalmente la actuación del general Silvestre, muerto en el desastre de Annual, se creó una comisión para depurar la cosa. Pero antes de que las conclusiones se debatieran en las Cortes -fue el famoso Expediente Picasso- el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado (septiembre de 1923) con el beneplácito del rey. Aquí conviene recordar que España se había mantenido neutral en la Primera Guerra Mundial, lo que permitió a las clases dirigentes forrarse de billetes el riñón haciendo negocios con los beligerantes; pero esos beneficios -minas asturianas, hierro vasco, textiles catalanes- seguían lejos del bolsillo de las clases desfavorecidas, que sólo estaban para dar sangre para la guerra de África y sudor para las fábricas y los terrones de unos campos secos y malditos de Dios. Pero los tiempos de la resignación habían pasado: las izquierdas españolas se organizaban, aunque cada una por su cuenta, como siempre. Pero no sólo aquí: Europa bullía con hervor de cambio y vapores de tormenta, y España no quedaba al margen. Crecía la protesta obrera, los sindicatos se hacían más fuertes, el pistolerismo anarquista y empresarial se enfrentaban a tiro limpio, y el nacionalismo catalán y vasco (inspirado éste ideológicamente en los escritos de un desequilibrado mental llamado Sabino Arana, que eran auténticos disparates religioso-racistas), aprovechaban para hacerse los oprimidos en plan España no nos quiere, España nos roba, etc., como cada vez que veían flaquear el Estado, y reclamar así más fueros y privilegios. O, dicho en corto, más impunidad y más dinero. La dictadura de Primo de Rivera intentó controlar todo eso, empezando por la liquidación de la guerra de Marruecos. La mayor parte de los historiadores coinciden en describir al fulano como un militar algo bruto, paternalista y con buena voluntad. Pero el tinglado le venía grande, y una dictadura tampoco era el método. Ni él ni Alfonso XIII estaban a la altura del desparrame mundial que suponían aquellos años 20. Eso iba a comprobarse muy pronto, con resultados terribles.
Miguel Primo de Rivera, el espadón dictador, fue un hombre de buenas intenciones, métodos equivocados y mala suerte. Sobre todo, no era un político. Su programa se basaba en la ausencia de programa, excepto mantener el orden público, la monarquía y la unidad de España, que se estaba yendo al carajo por las presiones de los nacionalismos, sobre todo el catalán. Pero el dictador no carecía de sentido común. Su idea básica era crear ciudadanos españoles con sentido patriótico, educados en colegios eficaces y crear para ellos un país moderno, a tono con los tiempos. Y anduvo por ese camino, con razonable intención dentro de lo que cabe. Entre los tantos a su favor se cuentan la construcción y equipamiento de nuevas escuelas, el respeto a la huelga y los sindicatos libres, la jubilación pagada para cuatro millones de trabajadores, la jornada laboral de ocho horas -fuimos los primeros del mundo en adoptarla-, una sanidad nacional bastante potable, lazos estrechos con Hispanoamérica, las exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla, la concesión de monopolios como teléfonos y combustibles a empresas privadas (Telefónica, Campsa), y una inversión en obras públicas, sin precedentes en nuestra historia, que modernizó de forma espectacular reservas de agua, regadíos y redes de transporte. Pero no todo era Disneylandia. La otra cara de la moneda, la mala, residía en el fondo del asunto. De una parte, la Iglesia Católica seguía mojando en todas las salsas, y muchas reformas sociales, incluidas las inevitables del paso del tiempo -cines, bailes, falda corta, mujeres que ya no se resignaban al papel sumiso de esposa y madre-, tropezaban con los púlpitos y el confesionario, desde donde seguía dirigiéndose la vida de buena parte de los españoles. La educación escolar, sobre todo, era un hueso que la mandíbula eclesiástica no soltaba. Y hasta la blasfemia -tradicional desahogo, a falta de otros, de tantos sufridos compatriotas durante siglos- era sancionada y perseguida por la policía. Por otra parte, los tiempos políticos estaban revueltos en toda Europa, donde chocaban fuerzas conservadoras y nacionalistas contra izquierdas reformadoras o revolucionarias. El bolchevismo intentaba controlar desde Rusia el tinglado, el socialismo y el anarquismo peleaban por la revolución, y el fascismo, que acababa de aparecer en Italia, era todavía un experimento nuevo, cuyas siniestras consecuencias posteriores aún no eran previsibles, que gozaba de buena imagen en no pocos ambientes. Era tentador para algunos. De todo eso España no podía quedar al margen ni harta de sopas; y la Barcelona industrial, sobre todo, siguió siendo escenario de lucha entre patronos y sindicatos, pistolerismo y violencia. Al presidente Dato, al sindicalista Salvador Seguí y al cardenal Soldevilla, entre otros, les dieron matarile en atentados que conmovieron a la opinión pública. Por otra parte, fiel a su táctica de apretar cada vez que el Estado español flojea, el nacionalismo catalán jugaba fuerte para conseguir una autonomía propia (la primera pitada al himno nacional tuvo lugar en 1925 en el campo del FC Barcelona, con el resultado inmediato -eran tiempos de menos paños calientes que ahora- del cierre temporal del estadio). El ambiente catalaúnico estaba espeso: violencia pistolera y chulería nacionalista dificultaban los acuerdos, y la posibilidad de una salida razonable, sensata, se truncó sin remedio. Por otro lado, uno de los problemas graves era que todo llegaba a la opinión pública a través de una prensa poco libre e incluso amordazada, pues la represión de Primo de Rivera se centró especialmente en intelectuales y periodistas, entre los que se daba el principal elemento crítico contra la dictadura. El régimen no tenía base social y el Parlamento era un paripé. Había multas, arrestos y destierros. Primo de Rivera odiaba a los intelectuales y éstos lo despreciaban a muerte. Las universidades, los banquetes de homenaje, los actos culturales, se convertían en protestas contra el dictador. Blasco Ibáñez, Unamuno, Ortega y Gasset, entre muchos, tomaron partido contra él. Y Alfonso XIII,el rey frívolo y señorito que había alentado la solución autoritaria, empezó a distanciarse de su mílite favorito. Demasiado tarde. El vínculo era demasiado estrecho; ya no había marcha atrás ni forma de progresar por una vía liberal; así que para cuando el rey dejó caer a Primo de Rivera, la monarquía parlamentaria estaba fiambre total. Alfonso XIII tenía en contra a todas las voces autorizadas, que no hablaban ya de convencerlo de nada, sino de echarlo a la puta calle. Delenda est monarchia, dijo Ortega y Gasset. Y a eso se dedicó el personal, pensando en una república. La verdad es que el rey lo había puesto fácil.
A Alfonso XIII, con sus torpezas e indecisiones, sus idas y venidas con tuna y bandurria a la reja de los militares y otros notables borboneos, se le pueden aplicar los versos que el gran Zorrilla había puesto en boca de don Luis Mejías, referentes a Ana de Pantoja, cuando aquél reprocha a don Juan Tenorio: "Don Juan, yo la amaba, sí / mas con lo que habéis osado / imposible la hais dejado / para vos y para mí". En lo de la medicina autoritaria vía Primo de Rivera le había salido el tiro por la culata, y su poca simpatía por el sistema de partidos se le seguía notando demasiado. Enrocada en la alta burguesía y la Iglesia Católica como últimas trincheras, la España monárquica empezaba a ser inviable. Aquello no tenía marcha atrás, y además la imagen del rey no era precisamente la que los tiempos reclamaban, porque el lado frívolo del fulano hacía a menudo clamar al cielo: mucha foto en Biarritz y San Sebastián, mucho hipódromo, mucho automóvil, mucho aristócrata chupóptero cerca y mucho millonetis más cerca todavía, con algún viaje publicitario a las Hurdes, eso sí, para repartir unos duros y hacerse fotos con los parias de la tierra. Todo eso (en un paisaje donde la pugna europea entre derechas e izquierdas, entre fuerzas conservadoras y fuerzas primero descontentas y ahora revolucionarias, tensaba las cuerdas hasta partirlas), era pasearse irresponsablemente por el borde del abismo. Para más complicación, la guerra de África y la dura campaña del Rif habían creado un nuevo tipo de militar español, tan heroico en el campo de batalla como peligroso en la retaguardia, nacionalista a ultranza, proclive a la camaradería con sus iguales, duro, agresivo y con fuerte moral de combate, hecho a la violencia y a no dar cuartel al adversario. Un tipo de militar que, como consecuencia de los disparates políticos que habían dado lugar a las tragedias de Marruecos, despreciaba profundamente el sistema parlamentario y conspiraba en juntas, casinos militares y salas de banderas, y luego en la calle, contra lo que no le gustaba. En su mayor parte, esos mílites eran nacionalistas y patriotas radicales, con la diferencia de que, sobre todo tras el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, unos se inclinaban por soluciones autoritarias conservadoras, y otros -éstos eran menos, aunque no pocos- por soluciones autoritarias desde la izquierda. Que ambas manos cuecen habas. En cualquier caso, unos y otros estaban convencidos de que la monarquía iba de cráneo y cuesta abajo; y así, el republicanismo (en contra de lo que piensan hoy muchos idiotas, siempre hubo republicanos de izquierdas y de derechas) se extendía por la rúa tanto como por los cuarteles. Por otra parte, los desafíos vasco y catalán, este último cada vez más inclinado al separatismo insurreccional, emputecían mucho el paisaje; y el oportunismo de numerosos políticos centralistas y periféricos, ávidos de pescar en río revuelto, complicaba toda solución razonable. Tampoco la Iglesia católica, con la que se tropezaba a cada paso en materia de educación escolar, emancipación de la mujer y reformas sociales -incluso el cine, los bailes y la falda corta le parecían pecaminosos-, facilitaba las cosas. Una monarquía constitucional y democrática se había vuelto imposible porque el rey mismo la había matado; y ahora, ido el dictador Primo de Rivera, Alfonso XIII recuperaba un cadáver político: el suyo. La prensa, el ateneo y la cátedra exigían un cambio serio y el fin del pasteleo. Hervían las universidades que daba gusto, los jóvenes obreros y estudiantes se afiliaban a sindicatos y organizaciones políticas y alzaban la voz, y las fuerzas más a la izquierda apuntaban a la república no ya como meta final, sino como sólo un paso más hacia el socialismo. Los partidarios del trono eran cada vez menos, e intelectuales como Ortega y Gasset, Unamuno o Marañón empezaron a dirigir fuego directo contra Alfonso XIII. Nadie se fiaba del rey. Los últimos tiempos de la monarquía fueron agónicos; ya no se pedían reformas, sino echar al monarca a la puta calle. Se organizó una conspiración militar republicana por todo lo alto, al viejo estilo del XIX; pero salió el cochino mal capado, porque antes de la fecha elegida para la sublevación, que incluía huelga general, 2 tenientes exaltados, Galán y García Hernández, se adelantaron dando el cante en Jaca, por su cuenta. Fueron fusilados más pronto que deprisa -eso los convirtió en mártires populares- y el pronunciamiento se fue al carajo. Pero el pescado estaba vendido. Cuando en enero de 1931 se convocaron elecciones, todos sabían que éstas iban a ser un plebiscito sobre monarquía o república. Y que venían tiempos interesantes.
Alfonso XIII sólo sobrevivió, como rey, un año y 3 meses a la caída del dictador Primo de Rivera, a quien había ligado su suerte, primero, y dejado luego tirado como una colilla. Abandonado por los monárquicos, despreciado por los militares, violentamente atacado por una izquierda a la que sobraban motivos para atacar, las elecciones de 1931 le dieron la puntilla al rey y a la monarquía. Las había precedido una buena racha de desórdenes políticos y callejeros. De una parte, los movimientos de izquierdas, socialistas y anarquistas, apretaban fuerte, con banderas tricolores ondeando en sus mítines, convencidos de que esa vez sí se llevaban el gato al agua. Al otro lado del asunto, la derecha se partía en 2: una liberal, más democrática, de carácter republicano, y otra ultramontana, enrocada en la monarquía y la Iglesia Católica como bastiones de la civilización cristiana, de contención ante la feroz galopada comunista, aquel fantasma que recorría Europa y estaba poniendo buena parte del mundo patas arriba. El caso es que, en las elecciones municipales del 12 de abril, en 42 de 45 ciudades importantes arrasó la coalición republicano-socialista. Lo urbano se había pronunciado sin paños calientes por la República, o sea, porque Alfonso XIII se fuera a tomar viento. Los votos del ámbito rural, sin embargo, salieron favorables a las listas monárquicas; pero las izquierdas sostenían, no sin razón, que ese voto estaba en mano de los caciques locales y, por tanto, era manipulado. El caso es que, antes de que acabara el recuento, la peña se adelantó echándose a la calle, sobre todo en Madrid, a celebrar la caída del rey. A esas alturas, el monarca no podía contar ya ni con el ejército. Estaba indefenso. Y, como ocurrió siempre (y sigue ocurriendo en esa clase de situaciones, que es lo bonito y lo ameno que tenemos aquí), los portadores de botijo palaciegos que hasta ayer habían sido fieles monárquicos descubrieron de pronto, al mirarse al espejo, que toda la vida habían sido republicanos hasta las cachas, oiga, por favor, demócratas de toda la vida, por quién me toma usted. Y los cubos de basura y los tenderetes del Rastro madrileño se llenaron, de la noche a la mañana, de retratos de su majestad Alfonso XIII a caballo, a pie, en coche, de militar, de paisano, de jinete de polo, con clavel en la solapa y con entorchados de almirante de la mar océana. Y todas las señoras en las que había pernoctado su majestad, que a esas alturas eran unas cuantas, lo mismo aristócratas que bataclanas -el hombre nos había salido muy aficionado al intercambio de microbios- se apresuraron a retirar del aparador y esconder las fotos, dedicadas en plan A mi querida Fulanita o Menganita, tu rey, etcétera. Y, en fin. El ciudadano Borbón hizo las maletas y se fue al destierro con una celeridad extraordinaria, en plan Correcaminos, por si la cosa no quedaba sólo en eso. "No quiero que se derrame una gota de sangre española", dijo al irse, acuñando frase para la Historia; lo que demuestra que, además de torpe e incompetente como rey, como profeta era un puñetero desastre. De cualquier modo, en aquel momento los españoles -siempre ingenuos cuando decidimos no ser violentos, envidiosos o miserables- consideraban el horizonte mucho más luminoso que negro. La gente llenaba las calles, entusiasmada, agitando la nueva bandera con su franja morada; y los políticos, tanto los republicanos de toda la vida como los que acababan de ver la luz y subirse al carro, se dispusieron a establecer un nuevo Estado español democrático, laico y social que respetase, además, las peculiaridades vasca y catalana. Ése era el futuro, nada menos. Así que imaginen ustedes el ambiente. Todo pintaba bien, en principio, al menos en los titulares de los periódicos, en los cafés y en las conversaciones de tranvía. Con las primeras elecciones, moderados y católicos quedaron en minoría, y se impusieron los republicanos de izquierda y los socialistas. Una España diferente, distinta a la que llevaba siglos arrastrándose ante el trono y el altar, cuando no exiliada, encarcelada o fusilada, era posible de nuevo (pongan aquí música de trompetas y de violines). La Historia, a menudo mezquina con nosotros, ofrecía otra rara oportunidad; una ocasión de oro que naturalmente, en espectacular alarde de nuestra eterna capacidad para el suicidio político y social, nos íbamos a cargar en sólo cinco años. Con dos cojones. Y es que, como decía un personaje de no recuerdo qué novela -igual hasta era mía- España sería un país estupendo si no estuviera lleno de españoles.
Allí estábamos los españoles, o buena parte de ellos, muy contentos con aquella Segunda República parlamentaria y constitucional, dispuestos a redistribuir la propiedad de la tierra, acabar con la corrupción, aumentar el nivel de vida de las clases trabajadoras, reformar el Ejército, fortalecer la educación pública y separar la Iglesia del Estado. En eso andábamos, dispuestos a salir del calabozo oscuro donde siglos de reyes imbéciles, ministros infames y curas fanáticos nos habían tenido a pan y agua. Pero la cosa no era tan fácil en la práctica como en los titulares de los periódicos. De la trágica lección de la Primera República, que se había ido al carajo en un sindiós de demagogia e irresponsabilidad, no habíamos aprendido nada, y eso iba a notarse pronto. En un país donde la pobreza y el analfabetismo eran endémicos, las prisas por cambiar en un par de años lo que habría necesitado el tiempo de una generación, resultaban mortales de necesidad. Crecidos los vencedores por el éxito electoral, todo el mundo pretendió cobrarse los viejos agravios en el plazo más corto posible, y eso suscitó agravios nuevos. "Quizá fuera la arrogancia que dan los votos", como apunta Juan Eslava Galán. El caso es que, una vez conseguido el poder, la izquierda, una alianza de republicanos y socialistas, se impuso como primer objetivo triturar -es palabra del presidente Manuel Azaña- a la Iglesia y al Ejército, principales apoyos del viejo régimen conservador que se pretendía destruir. O sea, liquidar por la cara, de la noche a la mañana, 2 instituciones añejas, poderosas y con más conchas que un galápago. Calculen la ingenuidad, o la chulería. Y en vez de ir pasito a pasito, los gobernantes republicanos se metieron en un peligroso jardín. Lo del Ejército, desde luego, clamaba al cielo. Aquello era la descojonación de Espronceda. Había 632 generales para una fuerza de sólo 100,000 hombres, lo que suponía un general por cada 158 militares; y hasta Calvo Sotelo, que era un político de la derecha dura, decía que era una barbaridad. Pero las reformas castrenses empezaron a aplicarse con tanta torpeza, sin medir fuerzas ni posibles reacciones, que la mayor parte de los jefes y oficiales -que al fin y al cabo eran quienes tenían los cuarteles y las escopetas- se encabronaron bastante y se la juraron a la República, que de tal modo venía a tocarles las narices. Aun así, el patinazo gordo lo dieron los gobiernos republicanos con la Santa Madre Iglesia. Despreciando el enorme poder social que en este país supersticioso y analfabeto, pese a haber votado a las izquierdas, aún tenían colegios privados, altares, púlpitos y confesonarios, los radicales se tiraron directamente a la yugular eclesiástica con lo que Salvador de Madariaga -poco sospechoso de ser de derechas- calificaría de "anticlericalismo estrecho y vengativo". Es decir, que los políticos en el poder no sólo declararon aconfesional la República, pretendieron disolver las órdenes religiosas, fomentaron el matrimonio civil y el divorcio y quisieron imponer la educación laica multiplicando las escuelas, lo que era bueno y deseable, sino que además dieron pajera libre a los descerebrados, a los bestias, a los criminales y a los incontrolados que al mes de proclamarse el asunto empezaron a quemar iglesias y conventos, y a montar desparrames callejeros que nadie reprimía ("Ningún convento vale una gota de sangre obrera", era la respuesta gubernamental), dando comienzo a una peligrosa impunidad, a un problema de orden público que, ya desde el primer momento, truncó la fe en la República de muchos que la habían deseado y aplaudido. Empezaron así a abrirse de nuevo, como una eterna maldición, nuestras viejas heridas; el abismo entre los 2 bandos que siempre destrozaron la convivencia en España. Iglesia y Estado, católicos y anticlericales, amos y trabajadores, orden establecido y revolución. A consecuencia de esos antagonismos, como señala el historiador Julián Casanova, "la República encontró grandes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo". Porque mientras obispos y militares fruncían el ceño desde arriba, por abajo tampoco estaban dispuestos a facilitar las cosas. Después de tanto soportar injusticias y miseria, cargados de razones, de ganas y de rencor, anarquistas y socialistas tenían prisa, y también ideas propias sobre cómo acelerar el cambio de las cosas. Y del mismo modo que derechas e izquierdas habían conspirado contra la primera República, haciéndola imposible, la España eterna, siempre a gusto bajo la sombra de Caín, se disponía a hacer lo mismo con la segunda.
Contra la Segunda República, o sea, contra la democracia al fin conseguida en España en 1931, conspiraron casi desde el principio tanto las derechas como las izquierdas. En una especie de trágico juego de las siete y media que íbamos a pagar muy caro, a unos molestaba por excesiva, y a otros por quedarse corta. Al principio se tomó la cosa en serio, y a la reorganización del Ejército y la limitación de poderes de la Iglesia Católica se añadieron importantes avances sobre los salarios de las clases trabajadoras, la distribución más justa de la propiedad de la tierra, la educación pública y la protección laboral. Nunca habíamos tenido en España un avance tan evidente en democracia real y conquistas sociales. Pero el lastre de siglos de atraso, la cerrazón de las viejas fuerzas oscuras y las tensiones irresolubles de la industrialización, el crecimiento urbano y la lucha de clases que sacudían a toda Europa iban a reventarnos la fiesta. Después de los primeros momentos de euforia republicana y buen rollo solidario, crecieron la radicalización política, las prisas, los recelos y la intransigencia en todas partes. Presionado por la realidad y las ganas de rápido cambio social, el tinte moderado y conservador de los primeros tiempos se fue al carajo. La vía natural para consolidar aquella República habría sido, probablemente, el socialismo; pero, como de costumbre, la división interna de éste rompió las costuras: había un sector moderado, otro centrista y otro radical: el de Largo Caballero. La izquierda más o menos razonable, la del presidente Manuel Azaña, tuvo que apoyarse en la gente de Largo Caballero, que a su vez se veía obligado a rivalizar en radicalismo con comunistas y anarquistas. Era como una carrera hacia el abismo en la que todos competían. Subió el tono retórico en una prensa a menudo partidista e irresponsable. Se trazaban líneas infranqueables, no siempre correspondientes con la realidad, entre empresarios y trabajadores, entre opresores y oprimidos, entre burgueses ricos y parias de la tierra, y se hablaba menos de convencer al adversario que de exterminarlo. Todo el rencor y la vileza ancestrales, todo el oportunismo, todo el odio endémico que un pueblo medio analfabeto y carente de cultura democrática arrastraba desde hacía siglos, salió de nuevo a relucir como herramienta de una clase política con pocos escrúpulos. Por supuesto, nacionalistas vascos y catalanes, dispuestos a aprovechar toda ocasión, complicaron más el panorama. Y así, recordando el fantasma reciente de la Revolución Rusa, la burguesía, el capital, los propietarios y la gente acomodada empezaron a acojonarse en serio. La Iglesia Católica y buena parte de los jefes y oficiales del Ejército estaban cada vez más molestos por las reformas radicales, pero también por los excesos populistas y los desórdenes públicos que los gobiernos republicanos no atajaban. Y tampoco las izquierdas más extremas facilitaban las cosas. Los comunistas, todavía pocos pero férreamente disciplinados y bajo el control directo de la Rusia Soviética, criticaban ya en 1932 al "gobierno burgués agrario de Azaña" y a los socialistas, "fusileros de vanguardia de la contrarrevolución". Por su parte, el Partido Socialista, por boca de Largo Caballero, afirmaba en 1933 estar dispuesto a que en España ondeara "no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución". La guinda al asunto la pusieron los anarquistas, que eran mayoritarios en Cataluña, Aragón y Levante. Éstos, cuyo sindicato CNT (1'527,000 afiliados en 1936) superaba a su rival socialista UGT (1'444,474), iban a contribuir mucho al fracaso de la República, tanto durante ésta como en la contienda civil que estaba a punto de caramelo; pues a diferencia de comunistas y socialistas –que, mal que bien, procuraban mantener una apariencia republicana y no asustar mucho–, el escepticismo libertario ante las vías políticas moderadas empujaba con facilidad a los anarcos al exceso revolucionario de carácter violento, expropiador, pistolero e incendiario. Y así, entre unos y otros, derechas conspiradoras, izquierdas impacientes, irresponsabilidad política y pueblo desorientado y manipulado por todos, con el parlamento convertido en un disparate de demagogia y mala fe, empezaron a surgir los problemas serios: pronunciamiento del general Sanjurjo, matanza de Casas Viejas, revolución de Asturias y autoproclamación de un estado catalán independiente de la República.
Entre los errores cometidos por la Segunda República, el más grave fue la confrontación con la Iglesia Católica. En vez de proceder a un desmantelamiento inteligente del inmenso poder que ésta seguía teniendo en España, apoyándose sobre todo en la educación escolar y la paciencia táctica, los gobiernos republicanos abordaron el asunto con prisas y torpes maneras, enajenándose los sentimientos religiosos de un sector importante de la sociedad española, desde los poderosos a los humildes: eliminación de procesiones de Semana Santa en varias ciudades y pueblos, cobrar impuestos a los entierros católicos y prohibición de tocar campanas para la misa, entre otras idioteces, encabronaron mucho a la peña practicante. Y al descontento conspirativo de cardenales, arzobispos y obispos se unía el de buena parte de los mandos militares, cuyos callos pisaba la República un día sí y otro también, perfilándose de ese modo un peligroso eje púlpitos-cuarteles que tendría nefastas consecuencias. La primera se llamó general Sanjurjo: un espadón algo bestia apoyado por los residuos monárquicos, por la Iglesia y militares derechistas, que intentó una chapuza de golpe de Estado el verano de 1932, frustrado por la huelga general que emprendieron, con mucha resolución y firmeza, socialistas, anarquistas y comunistas. Ese respaldo popular dio vitaminas al gobierno republicano, que se lanzó a iniciativas osadas y necesarias que incluían una reforma agraria -que puso a los caciques rurales hechos unas fieras- y un estatuto de autonomía para Cataluña. El problema fue que en el campo y las fábricas había mucha hambre, mucha necesidad, mucha incultura y muchas prisas, y la cosa se fue descontrolando, sobre todo donde los anarquistas entendieron que había llegado la hora de que el viejo orden se fuera por completo y con rapidez al carajo. Para espanto de una parte de la derecha y satisfacción de la parte más extrema, que aguardaba su ocasión, se sucedieron las huelgas e insurrecciones con tiros y muertos -Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pasajes, Alto Llobregat- alentadas por el ala más dura de la CNT, el sindicato anarquista que a su vez estaba enfrentado a la UGT, el sindicato socialista, en una cada vez más agria guerra civil interna entre la gente de izquierda, pues ambas formaciones se disputaban la hegemonía sobre la clase trabajadora. La idea básica era que sólo la fuerza podía liquidar los privilegios de clase y emancipar a obreros y campesinos. De ese modo, el anarquismo se hacía cada vez más radical y violento, desconfiando de toda conciliación y abandonando la disciplina. En 1933, en plena huelga revolucionaria convocada por la CNT, en el pueblecito gaditano de Casas Viejas (donde 4 de cada 5 trabajadores estaban en paro y en la más absoluta miseria), los desesperados lugareños le echaron huevos al asunto, cogieron las escopetas de caza y asaltaron el cuartel de la Guardia Civil. La represión ordenada por el gobierno republicano fue inmediata y bestial, con la muerte de 24 personas -incluidos un anciano, 2 mujeres y un niño- a las que se dio matarile a manos de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. Para esa época, las derechas ya se organizaban políticamente en la llamada Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, liderada por José María Gil Robles, en torno a la que se fue estableciendo (católicos, monárquicos, carlistas, republicanos de derechas y otros elementos conservadores, o sea, la llamada gente de orden) un frente único antimarxista y antirrevolucionario con un respaldo de votos bastante amplio. Y como no hay 2 sin 3, y en España sin 4, a complicar el paisaje vino a sumarse el asunto catalán. Cuando, según los vaivenes políticos, el gobierno republicano pretendió imponer disciplina en el creciente desmadre nacional, diciendo vamos a ver, rediós, alguien tiene que mandar aquí y que se le obedezca, oigan, y un montón de líderes obreros fueron encarcelados por salirse de cauces, y la anterior simpatía hacia las aspiraciones autonómicas periféricas se enfrió en las Cortes, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, decidió montárselo aparte y proclamó por su cuenta "el estado catalán dentro de una república federal española" que sólo existía en sus intenciones. De momento la desobediencia acabó controlada con muy poca sangre, pero eso llevaría a Companys al paredón tras la Guerra Civil, cuando cayó en manos franquistas. Aun así, es interesante recordar lo que en los años 70 dijo al respecto un viejo comunista: "Si hubiésemos ganado la guerra, a Companys también lo habríamos fusilado nosotros, por traidor a la República".
La Segunda República, que con tantas esperanzas populares había empezado, se vio atrapada en una trampa mortal de la que no podía salvarla ni un milagro. Demasiada injusticia sin resolver, demasiadas prisas, demasiado desequilibrio territorial, demasiada radicalización ideológica, demasiado político pescando en río revuelto, demasiadas ganas de ajustar cuentas y demasiado hijo de puta con pistola. El triángulo de las Bermudas estaba a punto: reformismo democrático republicano -el más débil-, revolución social internacional y reacción fascio-autoritaria, con estas 2 últimas armándose hasta los dientes y resueltas, sin disimulos y gritándolo, a cambiar los votos por las armas. Los titulares de periódicos de la época, los entrecomillados de los discursos políticos, ponen los pelos de punta. A esas alturas, una república realmente parlamentaria y democrática les importaba a casi todos un carajo. Hasta Gil Robles, líder de la derechista y católica CEDA, dijo aquello de "la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo"; discurso que era, prácticamente, calcado al de socialistas y anarquistas -"Concordia? ¡No! ¡Guerra de clases!", titulaba El Socialista-. Sólo los comunistas, como de costumbre más fríos y profesionales -en ese tiempo todavía eran pocos-, se mostraban cautos para no alarmar a la peña, esperando disciplinados su ocasión, según les ordenaban desde Moscú. Y así, las voces sensatas y conciliadoras se iban acallando por impotencia o miedo bajo los gritos, los insultos, la chulería y las amenazas. Quienes hoy hablan de la Segunda República como de un edén social frustrado por el capricho de 4 curas y generales no tienen ni puñetera idea de lo que pasó, ni han abierto un libro de Historia serio en su vida -como mucho leen los de Ángel Viñas o el payaso de Pío Moa-. Aquello era un polvorín con la mecha encendida y se mascaba la tragedia. Si el 1er. intento golpista había venido de la derecha, con el golpe frustrado del general Sanjurjo, el 2o., más grave y sangriento, vino de la izquierda, y se llamó revolución de Asturias. En octubre de 1934, mientras en Cataluña el presidente Companys proclamaba un Estado catalán que fue disuelto con prudente habilidad por el general Batet (años más tarde fusilado por los franquistas, que no le perdonaron esa prudencia), el PSOE y la UGT decretaron una huelga general contra el gobierno de entonces -centro derecha republicano con flecos populistas-, que fue sofocada por la declaración del estado de guerra y la intervención del ejército, encomendada al duro y prestigioso general (prestigio militar ganado como comandante del Tercio en las guerras de Marruecos) Francisco Franco Bahamonde, gallego por más señas. La cosa se resolvió con rapidez en todas partes menos en Asturias, donde las milicias de mineros socialistas apoyadas por grupos anarquistas y comunistas, sublevadas contra la legítima autoridad política republicana -quizá les suene a ustedes la frase- le echaron pelotas, barrieron a la Guardia Civil, ocuparon Gijón, Avilés y el centro de Oviedo, y en los ratos libres se cargaron a 34 sacerdotes y quemaron 58 iglesias, incluida la magnífica biblioteca del Seminario. El gobierno de la República mandó allá arriba a 15,000 soldados y 3,000 guardias civiles, incluidas tropas de choque de la Legión, fogueadas en África, y fuerzas de Regulares con oficiales europeos y tropa mora: lo mejor de cada casa. Aquello fue un ensayo general con público, orquesta y vestuario, de la Guerra Civil que ya traía de camino Telepizza; un prólogo dramático en el que los revolucionarios resistieron como fieras y los gubernamentales atacaron sin piedad, llegándose a pelear a la bayoneta en Oviedo, que quedó hecha cisco. Semana y media después, cuando acabó todo, habían muerto 3 centenares de gubernamentales y más de un millar de revolucionarios, con una represión bestial que mandó a las cárceles a 30,000 detenidos. Aquello dio un pretexto estupendo al ala derechista republicana para perseguir a sus adversarios, incluido el encarcelamiento del ex presidente Manuel Azaña -popular intelectual de la izquierda culta-, que nada había tenido que ver con el cirio asturiano. La parte práctica fue que, después de Asturias, las izquierdas se convencieron de la necesidad de aparcar odios cainitas y presentarse a nuevas elecciones como un frente unido. Costó 12 meses de paciencia y salivilla, pero al fin hubo razonable unidad en torno al llamado Frente Popular. Y así despedimos 1935 y recibimos con bailes, matasuegras y serpentinas el nuevo año. Feliz 1936.
En contra de lo que muchos creen, al empezar 1936 la Falange eran cuatro gatos. Falangistas de verdad, de lo que luego se llamaron camisas viejas, había pocos. Más tarde, con la sublevación de la derecha, la guerra y sobre todo la postguerra, con la apropiación que el franquismo hizo del asunto, aquello creció como la espuma. Pero al principio, como digo, los falangistas apenas tenían peso político. Eran marginales. Su ideología era abiertamente fascista, partidaria de un estado totalitario que liquidase parlamentos y otras mariconadas. Pero a diferencia de los nazis, que eran una pandilla de gángsters liderados por un psicópata y secundados con entusiasmo por un pueblo al que le encantaba delatar al vecino y marcar el paso, y también a diferencia de los fascistas italianos, cuyo jefe era un payaso megalómano con plumas de pavo real a quien Curzio Malaparte -que por un tiempo fue de su cuerda- definió con plena exactitud como "un gran imbécil", la Falange había sido fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador don Miguel. Y aquí había sus matices, porque José Antonio era abogado, culto, viajado, hablaba inglés y francés, y además era guapo, el tío, con una planta estupenda, que ante las jóvenes de derechas, y ante las no tan jóvenes, le daba un aura melancólica de héroe romántico; y ante los chicos de la burguesía y clases altas, de donde salió la mayor parte de los falangistas de la primera hora, lo marcaba con un encanto amistoso de clase y un aire de viril camaradería que los empujaba a seguirlo con entusiasmo; y más en aquella España donde los políticos tradicionales se estaban revelando tan irresponsables, oportunistas e infames como los que tenemos en 2016, sólo que entonces había más hambre e incultura que ahora, y además la gente llevaba pistola. Y aunque de todo había en derechas e izquierdas, o sea, clase alta, media y baja, podríamos apuntar, para aclararnos, que pese a sus esfuerzos la Falange nunca llegó a cuajar entre las clases populares, que la consideraban cosa de señoritos; y que en aquel 1936, que tanta cola iba a traer, lo mejor de la juventud española no es ya que estuviera dividida entre falangistas, carlistas, católicos y derechistas en general, de una parte, y socialistas, anarquistas y comunistas -éstos últimos también todavía minoritarios- de la otra, sino que tales jóvenes, fuertemente politizados, incluso compañeros de estudios o de pandilla de amigos, empezaban a matarse entre sí a tiro limpio, en la calle, con acciones, represalias y contrarrepresalias que aumentaban la presión en la olla. Hasta los estudiantes se enfrentaban, unos como falangistas y otros como miembros de la Federación Universitaria Española (FUE), de carácter marxista. Sobre todo los falangistas, duros y activos, estaban decididos a destruir el sistema político vigente para imponer un estado fascista. Eran agresivos y valientes, pero también lo eran los del bando opuesto; de modo que se sucedían las provocaciones, los tiroteos, los entierros, los desafíos y ajustes de cuentas. Había velatorios en las morgues donde se encontraban, junto a los féretros de sus muertos, jóvenes obreros socialistas y jóvenes falangistas. A veces se acercaban unos a otros a darse tabaco y mirarse de cerca, en trágicas treguas, antes de salir a la calle y matarse de nuevo. Derechas e izquierdas conspiraban sin rebozo, y sólo algunos pringados pronunciaban la palabra concordia. Los violentos y los asesinos seguían siendo minoritarios, pero hacían mucho ruido. Y ese ruido era aprovechado por los golfos que convertían las Cortes en un patio infame de reyertas, chulerías y amenazas. El desorden callejero crecía imparable, y los sucesivos gobiernos perdían el control del orden público por demagogia, indecisión, cobardía o parcialidad política. La llamada gente de orden estaba harta, y las izquierdas sostenían que sólo una revolución podía derribar aquella "república burguesa" a la que consideraban "tan represiva como la monarquía" (titulares de prensa). Unos se volvían hacia Alemania e Italia como solución y otros hacia la Unión Soviética, mientras los sensatos que miraban hacia las democracias de Gran Bretaña o Francia eran sofocados por el ruido y la furia. La pregunta que a esas alturas se hacían todos era si el siguiente golpe de Estado, el puntillazo a la maltrecha República, lo iban a dar las derechas o las izquierdas. Aquello se había convertido en una carrera hacia el abismo. Y cuando pita la locomotora de cualquier abismo, los españoles nunca perdemos la ocasión de subirnos al tren.
Y al fin, como se estaba viendo venir, llegó la tragedia y los votos se cambiaron por las armas. Un periódico de Cartagena sacó en primera página un titular que resumía bien el ambiente: "Cuánto cuento y cuánta mierda". Ése era el verdadero tono del asunto. En vísperas de las elecciones de principios de 1936, a las que las izquierdas, contra su costumbre, se presentaban por fin unidas en el llamado Frente Popular, el líder de la derecha, Gil Robles, había afirmado "Sociedad única y patria única. Al que quiera discutirlo hay que aplastarlo". Por su parte, Largo Caballero, líder del ala socialista radical, había sido aun más explícito e irresponsable: "Si ganan las derechas, tendremos que ir a una guerra civil declarada". Casi 10 millones de los 13 y pico millones de votantes (el 72%, que se dice pronto) fueron a las urnas: 4.7 millones votaron izquierdas y 4.4 millones votaron derechas. Diferencia escasa, o sea, 300,000 cochinos votos. Poca cosa, aunque el número de escaños, por la ley electoral, fue más de doble para los frentepopulistas. Eso echó a la calle, entusiasmados, a sus partidarios. Habían ganado las izquierdas. Así que quienes decidieron ir a la guerra civil, con las mismas ganas, fueron los otros. Mientras Manuel Azaña recibía el encargo de formar gobierno, reactivando todas las reformas sociales y políticas anuladas o aparcadas en los últimos tiempos, la derecha se echó al monte. Banqueros de postín como Juan March, que a esas alturas ya habían puesto la pasta a buen recaudo en el extranjero, empezaron a ofrecerse para financiar un golpe de Estado como Dios manda, y algunos destacados generales contactaron discretamente con los gobiernos de Alemania e Italia para sondear cómo verían el sartenazo a la República. En toda España los militares leales y los descontentos se miraban unos a otros de reojo, y señalados jefes y oficiales empezaron a tomar café conspirando en voz cada vez más alta, sin apenas disimulo. Pero tampoco el gobierno se atrevía a poner del todo los pavos a la sombra, por no irritarlos más. Y por supuesto, desde el día siguiente de ganar las elecciones la unidad de la izquierda se había ido al carajo. La demagogia alternaba con la irresponsabilidad y la chulería. Con casi 900.000 obreros y campesinos en paro y con hambre, la economía hecha trizas, el capital acojonado, la mediana y pequeña burguesía inquieta, los más previsores largándose -quienes podían- al verlas venir, la calle revuelta y el pistolerismo de ambos bandos ajustando cuentas en cada esquina, el ambiente se pudría con rapidez. Aquello apestaba a pólvora y a sangre. El político Calvo Sotelo, que estaba desplazando a Gil Robles al frente de la derecha, dijo en las Cortes eso de "Cuando las hordas rojas avanzan, sólo se les conoce un freno: la fuerza del Estado y la transfusión de las virtudes militares: obediencia, disciplina y jerarquía. Por eso invoco al Ejército". Cualquier pretexto casual o buscado era bueno. Faltaba la chispa detonadora, y ésta llegó el 12 de julio. Ese día, pistoleros falangistas -el jefe, José Antonio, estaba encarcelado por esas fechas, pero seguían actuando sus escuadras- le dieron matarile al teniente Castillo, un conocido socialista que era oficial de la guardia de Asalto. Para agradecer el detalle, algunos subordinados y compañeros del finado secuestraron y asesinaron a Calvo Sotelo, y Gil Robles se les escapó por los pelos. La foto de Calvo Sotelo hecho un cristo, fiambre sobre una mesa de la morgue, conmocionó a toda España. "Este atentado es la guerra", tituló El Socialista. Y vaya si lo era, aunque si no hubiera sido ése habría sido cualquier otro -cuando te toca, ni aunque te quites, como dicen en México-. Por aquellas fechas del verano, todo el pescado estaba vendido. Unas maniobras militares en Marruecos sirvieron para engrasar los mecanismos del golpe que, desde Pamplona y con apoyo de importantes elementos carlistas, coordinaba el general Emilio Mola Vidal, en comunicación con otros espadones entre los que se contaban el contumaz golpista general Sanjurjo y el respetado general Franco. En vísperas de la sublevación, prevista para el 17 de julio, Mola -un tipo inteligente, duro y frío como la madre que lo parió- había preparado listas de personalidades militares, políticas y sindicales a detener y fusilar. El plan era un golpe rápido que tumbase a la República e instaurase una dictadura militar. "La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo", escribió a los conjurados. Nadie esperaba que esa acción puntual en extremo violenta fuera a convertirse en una feroz guerra de 3 años.
Del 17 al 18 de julio, la sublevación militar iniciada en Melilla se extendió al resto de plazas africanas y a la península con el apoyo civil de carlistas y falangistas. De 53 guarniciones militares, 44 dieron el cante. Entre quienes llevaban uniforme, algunos se echaron para adelante con entusiasmo, otros de mala gana y otros se negaron en redondo (en contra de lo que suele contarse, una parte del ejército y de la Guardia Civil permaneció fiel a la República). Pero el cuartelazo se llevó a cabo, como ordenaban las instrucciones del general Mola, sin paños calientes. Allí donde triunfó el golpe, jefes, oficiales y soldados que no se sumaron a la rebelión, incluso indecisos, fueron apresados y fusilados en el acto -"pasados por las armas" era el delicioso eufemismo- o en los días siguientes. En las listas negras empezaron a tacharse nombres vía cárcel, cuneta o paredón. Militares desafectos o tibios, políticos, sindicalistas, gente señalada por sus ideas de izquierda, empezó a pasar por la máquina de picar carne. La represión de cuanto olía a República fue deliberada desde el primer momento, fría e implacable; se trataba de aterrorizar y paralizar al adversario. Que, por su parte, reaccionó con notable rapidez y eficacia, dentro del caos reinante. La pequeña parte del ejército que permaneció fiel a la República, militares profesionales apoyados por milicias obreras y campesinas armadas a toda prisa, mal organizadas pero resueltas a combatir con entusiasmo a los golpistas, resultó clave en aquellos días decisivos, pues se opuso con firmeza a la rebelión y la aplastó en media península. En Barcelona, en Oviedo, en Madrid, en Valencia, en la mitad de Andalucía, la sublevación fracasó; y muchos rebeldes, que no esperaban tanta resistencia popular, quedaron aislados y en su mayor parte acabaron palmando -ahí se hacían pocos prisioneros-. Cuatro días después, lo que iba a ser un golpe de estado rápido y brutal, visto y no visto, se empezó a estancar. Las cosas no eran tan fáciles como en el papel. Sobre el 21 de julio, España ya estaba partida en 2. El gobiemo republicano conservaba el control de las principales zonas industriales -los obreros, batiéndose duro, habían sido decisivos- y una buena parte de las zonas agrícolas, casi toda la costa cantábrica y casi todo el litoral mediterráneo, así como la mayor parte de la flota y las principales bases aéreas y aeródromos. Pero en las zonas que los rebeldes controlaban, y a partir de ellas, éstos se movían con rapidez, dureza y eficacia. Gracias a la ayuda técnica, aviones y demás, que alemanes e italianos -cuya tecla habían pulsado los golpistas antes de tirarse a la piscina- prestaron desde el 1er. momento, los legionarios del Tercio y los moros de Regulares empezaron a llegar desde las guarniciones del norte de África, y las columnas rebeldes aseguraron posiciones y avanzaron hacia los centros de resistencia más próximos. Se enfrentaban así eficacia y competencia militar, de una parte, contra entusiasmo popular y ganas de pelear de la otra; hasta el punto de que, a fuerza de cojones y escopetazos, ambas fuerzas tan diferentes llegaron a equilibrarse en aquellos primeros momentos. Lo que dice mucho, si no de la preparación, sí de la firmeza combativa de las izquierdas y su parte correspondiente de pueblo armado. Empezó así la 1a. de las 3 fases en las que iba a desarrollarse aquella guerra civil que ya estaba a punto de nieve: la de consolidación y estabilización de las 2 zonas, que se prolongaría hasta finales de año con el frustrado intento de los sublevados por tomar Madrid (la 2a. fase, hasta diciembre de 1938, fue ya una guerra de frentes y trincheras; y la 3a., la descomposición republicana y las ofensivas finales de las tropas rebeldes). Los sublevados, que apelaban a los valores cristianos y patrióticos frente a la barbarie marxista, empezaron a llamarse a sí mismos "tropas nacionales", y en la terminología general quedó este término para ellos, así como el de "rojos" para los republicanos. Pero el problema principal era que esa división en 2 zonas, roja y nacional, no correspondía exactamente con quienes estaban en ellas. Había gente de izquierdas en zona nacional y gente de derechas en zona roja. Incluso soldados de ambos bandos estaban donde les había tocado, no donde habrían querido estar. También gente ajena a unos y otros, a la que aquel sangriento disparate pillaba en medio. Y entonces, apelando al verdugo y al inquisidor que siglos de historia infame nos habían dejado en las venas, los que tenían las armas en una y otra zona se aplicaron, con criminal entusiasmo, a la tarea de clarificar el paisaje.
Transformado el golpe militar en guerra civil, el bando nacional -a diferencia del republicano- comprendió, con mucha lucidez militar, la necesidad de un mando único para conducir de forma eficaz aquella matanza. También la Alemania nazi y la Italia fascista exigían un interlocutor concreto, un nombre, un rostro con quien negociar apoyo financiero, diplomático y militar. Y su favorito de toda la vida era el general Franco. Ante esa evidencia, la junta rebelde acabó cediendo a éste los poderes, que se vieron reforzados -aquel espadón gallego y bajito era un tipo con suerte- porque los generales Sanjurjo y Mola palmaron en sendos accidentes de aviación. Y cuando las tropas nacionales fracasaron en su intento de tomar Madrid, y la cosa tomó derroteros de guerra larga, el flamante jefe supremo decidió actuar con minuciosa y criminal calma, sin prisas, afianzando de forma contundente las zonas conquistadas, sin importarle un carajo la pérdida de vidas humanas propias o ajenas. La victoria final podía esperar, pues mientras tanto había otras teclas importantes que ir tocando: asegurar su poder y afianzar la retaguardia. Así, mientras la parte bélica del que ya se llamaba Alzamiento Nacional discurría por cauces lentos pero seguros, el ahora Caudillo de la nueva España se puso a la tarea de concentrar poderes y convertirla en Una, Grande y Libre -eso decía él-, aunque entendidos los 3 conceptos muy a su manera. A su peculiar estilo. Apoyado, naturalmente, por todos los portadores de botijo, oportunistas y sinvergüenzas que en estos casos, sin distinción de bandos o ideologías, suelen acudir en socorro del vencedor preguntando qué hay de lo mío. A esas alturas, la hipócrita política de no intervención de las democracias occidentales, que habían decidido lavarse las manos en la pajarraca hispana, beneficiaba al bando nacional más que a la República. De modo que, conduciendo sin prisas una guerra metódica cuya duración lo beneficiaba, remojado por el clero entusiasta en agua bendita, obedecido por los militares, acogotando a los requetés y falangistas que pretendían ir por libre y sustituyéndolos por chupacirios acojonados y sumisos, reuniendo en su mano todos los poderes imaginables, el astuto, taimado e impasible general Franco (ya nadie tenía huevos de llamarlo Franquito, como cuando era comandante del Tercio en Marruecos) se elevó a sí mismo a la máxima magistratura como dictador del nuevo Estado nacional. Con el jefe de la Falange, José Antonio, recién fusilado por los rojos -otro golpe de suerte-, los requetés carlistas bajo control y las tropas dirigidas por generales que le eran por completo leales -a los que no, los quitaba de en medio con mucha astucia-, Franco puso en marcha, paralela a la acción militar, una implacable política de fascio-militarización nacional basada en 2 puntos clave: unidad de la patria amenazada por las hordas marxistas y defensa de la fé (entonces fé aún se escribía con acento) católica, apostólica y romana. Todas las reformas que con tanto esfuerzo y salivilla había logrado poner en marcha la República se fueron, por supuesto, al carajo. La represión fue durísima: palo y tentetieso. Hubo pena de muerte para cualquier clase de actividad huelguista u opositora, se ilegalizaron los partidos y se prohibió toda actividad sindical, dejando indefensos a obreros y campesinos. Las tierras ocupadas se devolvieron a los antiguos propietarios y las fábricas a manos de los patronos. En lo social y doméstico "se entregó de nuevo al clero católico -son palabras del historiador Enrique Moradiellos- el control de las costumbres civiles y de la vida educativa y cultural". Casi todos los maestros -unos 52,000- fueron vigilados, expedientados, expulsados, encarcelados o fusilados. Volvieron a separarse niños y niñas en las escuelas, pues aquello se consideraba "un crimen ministerial contra las mujeres decentes", se suprimió el divorcio -imaginen el desparrame-, las festividades católicas se hicieron oficiales y la censura eclesiástica empezó a controlarlo todo. Los niños alzaban el brazo en las escuelas; los futbolistas, toreros y el público, en estadios, plazas de toros y cines; y hasta los obispos lo hacían -ver esas fotos da vergüenza- al sacar al Caudillo bajo palio después de misa, mientras las cárceles se llenaban de presos, los piquetes de ejecución curraban a destajo y las mujeres, devueltas a su noble condición de compañeras sumisas, católicas esposas y madres, se veían privadas de todos los importantes progresos sociales y políticos que habían conseguido durante la República.
Llegados a este punto del disparate hispano en aquella matanza que iba a durar 3 años, conviene señalar una importante diferencia entre republicanos y nacionales que explica muchas cosas, resultado final incluido. Mientras en el bando franquista, disciplinado militarmente y sometido a un mando único, todos los esfuerzos se coordinaban para ganar la guerra, la zona republicana era una descojonación política y social, un disparate de insolidaridad y rivalidades donde cada cual iba a lo suyo, o lo intentaba. Al haberse pasado la mayor parte de los jefes y oficiales del ejército a las filas de los sublevados, la defensa de la República había quedado en manos de unos pocos militares leales y de una variopinta combinación, pésimamente estructurada, de milicias, partidos y sindicatos. La contundente reacción armada popular, que había logrado parar los pies a los rebeldes en los núcleos urbanos más importantes como Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco, había sido espontánea y descoordinada. Pero la guerra larga que estaba por delante requería acciones concertadas, mandos unificados, disciplina y fuerzas militares organizadas para combatir con éxito al enemigo profesional que tenían enfrente. Aquello, sin embargo, era una casa de locos. La autoridad real era inexistente, fragmentada en cientos de comités, consejos y organismos autónomos socialistas, anarquistas y comunistas que tenían ideas e intenciones diversas. Cada cual se constituía en poder local e iba a lo suyo, y esas divisiones y odios, que llegaban hasta la liquidación física y sin complejos de adversarios políticos -mientras unos luchaban en el frente, otros se puteaban y asesinaban en la retaguardia-, iban a lastrar el esfuerzo republicano durante toda la guerra, llevándolo a su triste final. "Rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede", escribiría Azaña en sus memorias. Lo que resume bien la cosa. Y a ese carajal de facciones, demagogia y desacuerdos, de políticos oportunistas, de fanáticos radicales y de analfabetos con pistola queriendo repartirse el pastel, vino a sumarse, como guinda, la intervención extranjera. Mientras la Alemania nazi y la Italia fascista apoyaban a los rebeldes con material de guerra, aviones y tropas, el comunismo internacional reclutó para España a los idealistas voluntarios de las Brigadas Internacionales (que iban a morir por millares, como carne de cañón); y, lo que fue mucho más importante, la Unión Soviética se encargó de suministrar a la República material bélico y asesores de élite, expertos políticos y militares cuya influencia en el desarrollo del conflicto sería enorme. A esas alturas, con cada cual barriendo para casa, el asunto se planteaba entre 2 opciones que pronto se convirtieron en irreconciliables tensiones: ganar la guerra para mantener la legalidad republicana, o aprovecharla para hacer una verdadera revolución social a lo bestia, que las izquierdas más extremas seguían considerando fundamental y pendiente. Los anarquistas, sobre todo, reacios a cualquier forma de autoridad seria, fueron una constante fuente de indisciplina y de problemas durante toda la guerra (discutían las órdenes, se negaban a cumplirlas y abandonaban el frente para irse a visitar a la familia), derivando incluso aquello en enfrentamientos armados. Tampoco los socialistas extremos de Largo Caballero querían un ejército formal -"ejército de la contrarrevolución", lo motejaba aquel nefasto idiota-, sino sólo milicias populares, como si éstas fueran capaces de hacer frente a unas tropas franquistas eficaces, bien mandadas y profesionales. Y así, mientras unos se partían la cara en los frentes de batalla, otros se la partían entre ellos en la retaguardia, peleándose por el poder, minando el esfuerzo de guerra y sometiendo a la República a una sucesión de sobresaltos armados y políticos que iban a dar como resultado sucesivos gobiernos inestables -Giral, Largo Caballero, Negrín- y llevarían, inevitablemente, al desastre final. Por suerte para el bando republicano, la creciente influencia comunista, con su férrea disciplina y sus objetivos claros, era partidaria de ganar primero la guerra; lo que no impedía a los hombres de Moscú, tanto españoles como soviéticos, limpiar el paisaje de adversarios políticos a la menor ocasión, vía tiro en la nuca. Pero eso, en fin, permitió resistir con cierto éxito la presión militar de los nacionales, al vertebrarse de modo coherente, poco a poco y basándose en la magnífica experiencia pionera del famoso Quinto Regimiento -también encuadrado por comunistas-, el ejército popular de la República.
Los detalles militares y políticos de la Guerra Civil, aquellos tres largos y terribles años de trincheras, ofensivas y matanza, de implicación internacional, avance lento y sistemático de las tropas franquistas y descomposición del gobierno legítimo por sus propias divisiones internas, están explicados en numerosos libros de historia españoles y extranjeros. Eso me ahorra meterme en dibujos. Manuel Azaña, por ejemplo, resumió bastante bien el paisaje en sus memorias, cuando escribió aquello de "Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del Estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes de un estado mayor, constituyó el problema capital de la República". Pese a ese desparrame en el que cada fracción de la izquierda actuaba por su cuenta, y salvando parte de las dificultades a que se enfrentaba, la República logró poner en pie una estrategia defensiva –lo que no excluyó importantes ofensivas– que le permitió batirse el cobre y aguantar hasta la primavera de 1939. Pero, como dijo el mosquetero Porthos en la gruta de Locmaría, era demasiado peso. Había excesivas manos mojando en la salsa, y de nuevo Azaña nos proporciona el retrato al minuto del asunto, en términos que a ustedes resultarán familiares por actuales: "No había una Justicia sino que cada cual se creía capacitado a tomarse la justicia por su mano. El gobierno no podía hacer absolutamente nada porque ni nuestras fronteras ni nuestros puertos estaban en sus manos; estaban en manos de particulares, de organismos locales, provinciales o comarcales; pero, desde luego, el gobierno no podía hacer sentir allí su autoridad". A eso hay que añadir que, a diferencia de la zona nacional, donde todo se hacía manu militari, a leñazo limpio y bajo un mando único -la cárcel y el paredón obraban milagros-, en la zona republicana las expropiaciones y colectivizaciones, realizadas en el mayor desorden imaginable, quebraron el espinazo de la economía, con unos resultados catastróficos de escasez y hambre que no se daban en el otro bando. Y así, poco a poco, estrangulada tanto por mano del adversario militar como por mano propia, la República voceaba democracia y liberalismo mientras en las calles había enormes retratos de Lenin y Stalin; se predicaba la lucha común contra el fascismo mientras comunistas enviados por Moscú, troskistas y anarquistas se mataban entre ellos; se hablaba de fraternidad y solidaridad mientras la Generalitat catalana iba por su cuenta y el gobierno vasco por la suya; y mientras los brigadistas internacionales, idealistas heroicos, luchaban y morían en los frentes de combate, Madrid, Barcelona, Valencia, o sea, la retaguardia, eran una verbena internacional de intelectuales antifascistas, entre ellos numerosos payasos que venían a hacerse fotos, a beber vino, a escuchar flamenco y a escribir poemas y libros sobre una tragedia que ni entendían ni ayudaban a ganar. Y la realidad era que la República se moría, o se suicidaba, mientras la implacable máquina militar del otro lado, con su sólido respaldo alemán e italiano, trituraba sin prisa y sin pausa lo que de ella iba quedando. A esas alturas, sólo los fanáticos (los menos), los imbéciles (algunos más), los oportunistas (abundantes), y sobre todo los que no se atrevían a decirlo en voz alta (la inmensa mayoría), dudaban de cómo iba a acabar aquello. Izquierdistas de buena fe, republicanos sinceros, gente que había defendido a la República e incluso combatido por ella, se apartaban decepcionados o tomaban el camino del exilio prematuro. Entre estos se encontraba nuestro más lúcido cronista de aquel tiempo, el periodista Manuel Chaves Nogales, cuyo prólogo del libro A sangre y fuego (1937) debería ser hoy de estudio obligatorio en todos los colegios españoles: "Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que se partieron España (...) En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco, asesinando a mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de la Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas (...) El resultado final de esta lucha no me importa demasiado. No me interesa gran cosa saber si el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras (...) Habrá costado a España más de medio millón de muertos. Podía haber sido más barato".
Y así, después de 3 años de matanza y pesadilla, como decía el gran actor Agustín González en la película Las bicicletas son para el verano (inspirada en un texto teatral de Fernando Fernán Gómez), llegó "no la paz, sino la victoria". Cautivo y desarmado el ejército rojo, según señalaba el parte final emitido por el cuartel general de Franco, las tropas nacionales alcanzaron sus últimos objetivos militares mientras los patéticos restos de la República se diluían trágicamente entre los cementerios, las cárceles y el exilio. Como hay fotos de todo, me ahorro descripciones tontas. Ustedes lo saben tan bien como yo: alrededor de 400,000 muertos en ambos lados -sin contar los causados por hambre y enfermedades- y medio millón de expatriados: carreteras llenas de infelices en fuga, críos ateridos y hambrientos que cruzaban la frontera con sus padres, ancianos desvalidos cubiertos por mantas, Antonio Machado viejo y enfermo, con su madre, camino de su triste final en el sur de Francia, allí donde a los fugitivos, maltratados y humillados, se los recluía en campos de concentración bajo la brutal vigilancia de soldados senegaleses. Para esas horas, los que no habían podido escapar o los que confiaban -infelices pardillos- en la promesa de que quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre podían estar tranquilos, eran apresados, cribados, maltratados, internados o fusilados tras juicios sumarísimos en los que, junto al piquete de ejecución -no era cuestión de que se perdieran sus almas, pues Dios aprieta pero no ahoga- nunca faltaba un sacerdote para los últimos auxilios espirituales. La consigna era limpieza total, extirpación absoluta de izquierdismos, sindicalismos, liberalismos, ateísmos, republicanismos, y todo cuanto oliese, hasta de lejos, a democracia y libertad: palabras nefandas que, a juicio del Caudillo y sus partidarios -que ya se contaban por millones, naturalmente- habían llevado a España al desastre. En las prisiones, 300,000 presos políticos esperaban a que se decidiera su suerte, con muchas papeletas para que les tocara cárcel o paredón. Y mientras esos desgraciados pagaban el pato y otros se iban al exilio con lo puesto, los principales responsables del disparate y la derrota, políticos, familiares y no poca gentuza, incluidos conocidos asesinos que habían estado llevándose dinero al extranjero y montándose negocios en previsión de lo inevitable, se instalaron más o menos cómodamente por ahí afuera, a disfrutar del fruto de sus chanchullos, sus robos y sus saqueos (lo de las cuentas en bancos extranjeros no se ha inventado ahora). Muy pocos de los verdaderos culpables políticos o de los más conspicuos asesinos que habían enfangado y ensangrentado la República fueron apresados por los vencedores. Ésos eran los listos. Se habían largado ya, viéndolas venir. En su mayor parte, las tropas franquistas sólo echaron mano y cebaron titulares de prensa y paredones con la morralla, la gente de segunda fila. Con los torpes, los desgraciados o los que tuvieron mala suerte y no espabilaron a tiempo. Y aun en el extranjero, incluso en el exilio, respaldados unos por sus amos de Moscú y otros por sus cuentas bancarias mientras decenas de miles de desgraciados se hacinaban en campos de concentración, los infames dirigentes que con su vileza, mala fe, insolidaridad y ambición habían aniquilado, con la República, las esperanzas de justicia y libertad, siguieron enfrentados entre sí, insultándose, calumniándose e incluso matándose a veces entre ellos, en oscuros ajustes de cuentas. Mientras que en España, como no podía ser de otra forma, la condición humana se manifestaba en su clásica e inevitable evidencia: curándose en salud, todo el mundo acudía en socorro y apoyo del vencedor, las masas se precipitaban a las iglesias para oír misa, obtenían el carnet de Falange, levantaban el brazo en el cine, el fútbol y los toros, y, por poner un ejemplo que vale para cualquier otro sitio, las calles de Barcelona, que hoy frecuentan cientos de miles de patriotas portando esteladas y señeras, se abarrotaron, con los padres y abuelos de esos mismos patriotas, y en mayor número que ahora, de banderas rojigualdas, brazos en alto, caras al sol y en España empieza a amanecer. Tecleen en internet, si les apetece. Abran un par de libros o miren las fotos y revistas de entonces. "Catalunya con el Caudillo", dice una de las pancartas, sobre una multitud inmensa. Eso valía para cualquier lugar de la geografía española, como sigue valiendo para cualquier lugar de la geografía universal. Y se llama supervivencia.
Cuando un papa, Pío XII en este caso, llama a un país "nación elegida por Dios, baluarte inexpugnable de la fe católica", está claro que quien gobierna ese país va a estar un rato largo gobernándolo. Nadie tuvo nunca un olfato más fino que el Vaticano, y más en aquel 1939, con la Segunda Guerra Mundial a punto de nieve. Lo de Franco y España estaba claro. El general que menos se había comprometido con el golpe a la República y que sin embargo acabó haciéndose con el poder absoluto, el frío militar que había dirigido con crueldad, sin complejos ni prisas, la metódica carnicería de la guerra civil, iba a durar un rato largo. Quien no viera eso, estaba ciego. El franquismo victorioso no era un régimen militar, pues no gobernaban los militares, ni era un régimen fascista, pues tampoco gobernaban los fascistas. Era una dictadura personal y autoritaria, la de Francisco Franco Bahamonde: ese gallego cauto, inteligente, maniobrero, sin otros escrúpulos que su personalísima conciencia de ferviente católico, anticomunista y patriota radical. Todo lo demás, militares, falange, carlismo, españoles en general, le importaba un carajo. Eran simples instrumentos para ejecutar la idea que él tenía de España. Y en esa idea, él era España. Así que, desde el primer momento, aquel astuto trilero manejó con una habilidad asombrosa los cubiletes y la borrega. Tras descabezar la Falange y el carlismo y convertirlos en títeres del régimen (a José Antonio lo habían fusilado los rojos, y a Fal Conde, el jefe carlista, lo echó de España el propio Franco amenazando con hacerle lo mismo), el nuevo y único amo del cotarro utilizó la parafernalia fascista, en la que realmente no creyó nunca, para darle a su régimen un estilo que armonizara con el de los compadres que lo habían ayudado a ganar la guerra, y que en ese momento eran los chulos de Europa y parecían ser dueños del futuro: Hitler y Mussolini. Así que, como lo que se estilaba en ese momento eran los desfiles, el brazo en alto y la viril concepción de la patria, de la guerra y de la vida, el Caudillo, también llamado Generalísimo por los oportunistas y pelotas que siempre están a mano en tales casos, se apuntó a ello con trompetas y tambores. Apoyado por la oligarquía terrateniente y financiera, a los carlistas los fue dejando de lado, pues ya no necesitaba carne de cañón para la guerra, y encomendó a la Falange -a los falangistas dóciles a su régimen, que a esas alturas eran casi todos- el control público visible del asunto, el encuadramiento de la gente, la burocracia, la actividad sindical, la formación de la juventud del mañana y esa clase de cosas, en estrecho maridaje con la Iglesia Católica, a la que correspondió, como premio por el agua bendita con que los representantes de Dios en la tierra habían rociado las banderas victoriosas, el control de la educación, la vida social, la moral y las buenas costumbres. Hasta los más íntimos detalles de la vida familiar o conyugal se dirigían desde el púlpito y el confesonario. Ni se te ocurra hacerle eso a tu marido, hija mía. Etcétera. Empezó así la 1a. etapa del franquismo (que luego, como todo oportunismo sin auténtica ideología, iría evolucionando al compás de la política internacional y de la vida), con un país arruinado por la guerra y acojonado por el bando vencedor, vigilado por una nueva e implacable policía, con las cárceles llenas para depurar responsabilidades políticas -pocos maestros de escuela quedaron a salvo- y los piquetes de fusilamiento currando a destajo; y afuera, en el exilio, lo mejor de la intelectualidad española había tenido que tomar las de Villadiego para escapar de la cárcel o el paredón mientras en sus cátedras se instalaban ahora, ajustando cuentas, los intelectuales afines al régimen. "Somos más papistas que el papa", proclamó sin cortarse el rector de la universidad de Valencia. Y así, en tales manos, España se convirtió en un páramo de luto y tristeza, empobrecida, enferma, miserable, dócil, asustada y gris, teniendo como único alivio los toros, el fútbol y la radio -otra herramienta fundamental en la consolidación del asunto-. La gente se moría de hambre y de tuberculosis mientras los cargos del régimen, los burócratas y los sinvergüenzas hacían negocios. Todo eran cartillas de racionamiento, censura, papeleo, retórica patriotera con añoranzas imperiales, mercado negro, miedo, humillación y miseria moral. Una triste España de cuartel, oficina y sacristía. Un mundo en blanco y negro. Como afirmó cínicamente el embajador, brillante escritor e intelectual derechista Agustín de Foxá, nada sospechoso de oponerse al régimen: "Vivimos en una dictadura dulcificada por la corrupción".
Las cosas como son: Franco era un fulano con suerte. Frío y astuto como la madre que lo parió, pero con la fortuna -la baraka, decía él, veterano militar africanista- sentada en el hombro como el loro del pirata. Cuando se lió el pifostio contra la República, los que prácticamente mandaban en Europa eran de su cuerda, así que lo apoyaron como buenos compadres y lo ayudaron a ganar. Y cuando éstos al fin fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, resultó que las potencias occidentales vencedoras con los EEUU a la cabeza, que ya le veían las orejas al lobo Stalin y a la amenazante Rusia soviética que se había zampado media Europa, necesitaban a elementos como Franco para asentarse bien en el continente, poner bases militares, anudar lazos anticomunistas y cosas así. De modo que le perdonaron al dictador su dictadura, o la miraron de otra manera, olvidando los viejos pecadillos, las amistades siniestras y los grandes cementerios bajo la luna. Por eso los republicanos exiliados, o algunos de ellos, los que no se resignaban y seguían queriendo pelear, o sea, los que esperaban que tras la victoria contra nazis y fascistas le llegara el turno a Franco, se quedaron con las ganas. "¿En quién me vengo yo ahora?", como decía La venganza de don Mendo -a cuyo autor Muñoz Seca, por cierto, habían fusilado ellos-. Pensaban esos ingenuos que al acabar la guerra mundial volverían a España respaldados por los vencedores, pero de eso no hubo nada. Y no fue porque no hubieran hecho méritos, oigan. Buena parte de aquellos republicanos que habían pasado los Pirineos con el Tercio y los moros de Franco pisándoles los talones, un puño en alto y llevando apretado en él un puñado de tierra española, masticando el sabor amargo de la derrota, el exilio y la miseria, eran gente derrotada pero no vencida. Por eso en 1940, cuando se probó una vez más que las carreteras de Francia están cubiertas de árboles para que los alemanes puedan invadir el país a la sombra, y el ejército gabacho y su línea Maginot y sus generales de opereta se fueron a tomar por saco -en una de las más vergonzosas derrotas de la Historia-, los sucios y piojosos republicanos españoles, a quienes los franceses habían humillado y recluido en campos de concentración, se plantearon el asunto en términos simples: los alemanes por un lado y la España franquista por otro, dicho en corto, compañeros, que estamos jodidos y no hay a dónde ir. Así que, por lo menos, vendamos caro el pellejo. De manera que, de perdidos al río, centenares de esos veteranos con 3 años de experiencia bélica en el currículum, hombres y mujeres duros como el pedernal, cogieron las armas que el ejército franchute había tirado en la fuga y empezaron a pegarles tiros a los alemanes, echándose al monte y convirtiéndose en instructores, primero, y en núcleo importante, luego, de esa Resistencia francesa, tanto la urbana como la del maquis rural, de la que tanto presumieron luego los de allí. Y no hay mejor prueba que darnos una vuelta por los pueblos y lugares del país vecino, donde con estremecedora frecuencia es posible encontrar monumentos conmemorativos con la frase: "A los combatientes españoles muertos por Francia".
Durante la Segunda Guerra Mundial, no sólo hubo compatriotas nuestros en los campos de exterminio, en la Resistencia francesa o en las tropas aliadas que combatieron en Europa Occidental. La diáspora republicana había sido enorme, y también el frente del Este, donde se enfrentaban la Alemania nazi y la Unión Soviética, oyó blasfemar, rezar, discutir o entonar una copla en español. Porque hay gente que no se rinde nunca, o no se acuerda de hacerlo. Su origen y destino fue diverso: de entre los niños enviados a la URSS durante la Guerra Civil, de los marinos republicanos exiliados, de los jóvenes pilotos enviados para formarse en Moscú, de los comunistas resueltos a no dejar las armas, salieron numerosos combatientes que se enfrentaron a la Wehrmacht encuadrados en el ejército ruso, como guerrilleros tras las líneas enemigas o como pilotos de caza. En Rusia se dio, también, una de esas amargas paradojas propias de nuestra Historia y nuestra permanente guerra civil; porque en el frente de Leningrado volvieron a enfrentarse españoles contra españoles. De una parte estaban los encuadrados en las guerrillas y el ejército soviético, y de la otra, los combatientes de la División Azul: la unidad de voluntarios españoles que Franco había enviado a Rusia como parte de sus compromisos con la Alemania de Hitler. En ella, conviene señalarlo, había de todo: un núcleo duro falangista y militares de carrera, pero también voluntarios de diversa procedencia, desde jóvenes con ganas de aventura a gente desempleada y hambrienta, ansiosa de comer caliente, o sospechosos al régimen que así podían ponerse a salvo o aliviar la suerte de algún familiar preso o comprometido. Y el caso es que, aunque la causa que defendían era infame, también ellos pelearon en Rusia con una dureza y un valor extremos, en un infierno de frío, nieve y hielo, en el frente del Voljov, en la hazaña casi suicida del lago Ilmen (los 228 españoles de la Compañía de Esquiadores combatieron a 50º bajo cero, y al terminar sólo quedaban 12 hombres en pie), en el frente de Leningrado o en Krasny Bor, donde todo el frente alemán se hundió menos el sector donde, durante el día más largo de sus vidas y muertes, 5,000 españoles pelearon como fieras, a la desesperada, aguantando el ataque masivo de 44,000 soldados soviéticos y 100 carros de combate, con el resultado de una compañía aniquilada, varias diezmadas, y otras pidiendo fuego artillero propio sobre sus posiciones, por estar inundados de rusos con los que peleaban cuerpo a cuerpo. Obteniendo, en fin, del propio Hitler este comentario: "Extraordinariamente duros para las privaciones y ferozmente indisciplinados". Y confirmando así unos y otros, rojos y azules, otra vez en nuestra triste historia, aquel viejo dicho medieval que parece nuestra eterna maldición nacional: "Qué buen vasallo que fuera, si tuviese buen señor".
Durante la Segunda Guerra Mundial, España se había mantenido al margen; en parte porque estábamos exhaustos tras nuestra propia guerra, y en parte porque los amigos naturales del general Franco, Alemania e Italia, no le concedieron las exigencias territoriales y de otro tipo que solicitaba para meterse en faena. Aun así, la División Azul enviada al frente ruso y las exportaciones de wolframio a los nazis permitieron al Caudillo salvar la cara con sus compadres, justo el tiempo que tardó en ponerse fea la cosa para ellos. Porque la verdad es que el carnicero gallego era muchas cosas, pero también era listo de concurso. A ver si no, de qué iba a estar 40 años con la sartén por el mango y morir luego en la cama. El caso es que a partir de ahí, y gracias a que la Unión Soviética de Stalin mostraba ya al mundo su cara más siniestra, Franco fue poquito a poco arrimándose a los vencedores en plan baluarte de Occidente. Y la verdad es que eso lo ayudó a sobrevivir en la inmediata postguerra. En esa primera etapa, el régimen vencedor hizo frente a varios problemas, de los que unos solucionó con el viejo sistema de cárcel, paredón y fosa común, y otros se le solucionaron solos, o poco a poco. El principal fue el absoluto aislamiento exterior y el intento de derribar la dictadura por parte de la oposición exiliada. Ahí hubo un detalle espectacular, o que podía haberlo sido de salir bien, que fue la entrada desde Francia de unidades guerrilleras -en su mayor parte comunistas- llamadas maquis, integradas en buena parte por republicanos que habían luchado contra los nazis y pensaban, los pobres ingenuos, que ahora le llegaba el turno a los de aquí. Esa gente volvió a España con dos cojones, decidida a levantar al pueblo; pero se encontró con que el pueblo estaba hasta arriba de problemas, y además bien cogido por el pescuezo, y lo que quería era sobrevivir, y le daba igual que fuese con una dictadura, con una dictablanda, o con un gobierno del payaso Fofó. Así que la heroica aventura de los maquis terminó como terminan todas las aventuras heroicas en España: un puñado de tipos acosados como perros por los montes, liquidados uno a uno por las contrapartidas de la Guardia Civil y el Ejército, mientras los responsables políticos que estaban en el exterior se mantenían a salvo, incluidos los que vivían como reyes en la Unión Soviética o en Francia, lavándose las manos y dejándolos tirados como colillas. De todas formas, sobre la URSS y los ruskis conviene recordar, en este país de tan mala memoria, que si bien hubo muchos españoles que lucharon junto a los rusos contra el nazismo y fueron héroes de la Unión Soviética, otros no tuvieron esa suerte, o como queramos llamarla. Muchos marinos españoles, niños republicanos evacuados, alumnos pilotos de aviación, que al fin de nuestra guerra civil quedaron allí y pidieron regresar a España o salir del paraíso del proletariado, fueron cruelmente perseguidos, encarcelados, ejecutados o deportados a Siberia por orden de aquel hijo de puta con macetas de geranios que se llamó José Stalin; y que -las cosas como son, y más a estas alturas- hizo matar a más gente en la Unión Soviética y la Europa del Este que los nazis durante su brillante ejecutoria. Que ya es matar. Y en esas ejecuciones, en esa eliminación de españoles que no marcaban el paso soviético, lo ayudaron con entusiasmo cómplice los sumisos dirigentes comunistas españoles -Santiago Carrillo, Pasionaria, Modesto, Líster- que allí se habían acogido tras la derrota, y que ya desde la Guerra Civil eran expertos en luchas por el poder, succiones de bisectriz y supervivencia, incluida la liquidación de compatriotas disidentes. Dándose la triste paradoja de que esos españoles de origen republicano represaliados por Stalin se encontraron con los prisioneros de la División Azul en el mismo horror de los gulags de Siberia. Y para más recochineo, los que sobrevivieron de unos y otros fueron repatriados juntos en los mismos barcos, en los años 50, tras la muerte de Stalin, a una España donde, para esas fechas, la dictadura franquista empezaba a superar el aislamiento inicial y la horrible crisis económica, el hambre, la pobreza y la miseria -la tuberculosis se convirtió en enfermedad nacional- que siguieron a la Guerra Civil. En esos años tristes estuvimos más solos que la una, entregados a nuestros magros recursos y con las orejas gachas, sin otra ayuda exterior que la que prestaron, y eso no hay que olvidarlo nunca, Portugal y Argentina. Para el resto del mundo fuimos unos apestados. Y el franquismo, claro, aprovechó todo eso para cerrar filas y consolidarse.
Visto en general, y en eso suelen coincidir los historiadores, el franquismo tuvo 3 etapas: dura, media y blanda. Algo así como el queso curado, semicurado y de Burgos, más o menos. Conviene aquí repetir, para entendernos mejor, que aquel largo statu quo postquam -o como se diga- de cuatro décadas no fue, pese a las apariencias, un gobierno militar ni una dictadura de ideología fascista; entre otras cosas porque Franco no tuvo otra ideología que perpetuarse en un gobierno personal y autoritario, anticomunista y católico a machamartillo; y al servicio de todo eso, o sea, de él mismo, puso a España marcando el paso. Naturalmente, el hábil gallego nunca habría podido sostenerse de no gozar de amplias y fuertes complicidades. De una parte estaban las clases dominantes de toda la vida: grandes terratenientes, alta burguesía industrial y financiera (incluidas las familias que siempre cortaron el bacalao en el País Vasco y Cataluña), que veían en el nuevo régimen una garantía para conservar lo que años de turbulencia política y sindical, de república y de guerra, les habían arrebatado o puesto en peligro. A eso había que añadir una casta militar y funcionarial surgida de la victoria, a la que estar en el bando vencedor hizo dueña de los resortes sociales intermedios y aseguró la vida. Paralela a esta última surgió otra clase más turbia, o más bien emergió de nuevo, siempre la misma (esa podredumbre eterna, tan vinculada a la puerca condición humana, que nunca desaparece pues se limita a transformarse, adaptándose hábilmente a cada momento). Me refiero a los sinvergüenzas capaces de medrar en cualquier circunstancia, con rojos, blancos o azules, aprovechándose del dolor, la desgracia o la miseria de sus semejantes: una nutrida plaga de estraperlistas, especuladores, explotadores y gentuza sin escrúpulos a la que nadie fusila nunca, porque suele ser ella quien está detrás, inextinguible, comprando favores y señalando entre la gente honrada a quien fusilar, real o metafóricamente hablando. Y al final de todo, en la parte baja de la pirámide, sosteniendo sobre sus hombros a grandes empresarios y financieros, funcionarios con poder, estraperlistas y militares, estaba la gran masa de los españoles, vencedores o vencidos, destrozados por 3 años de barbarie y matanza, ansiosos todos ellos por vivir y olvidar -pocas ideas de libertad sobreviven a la necesidad de comer caliente-, pagando con la sumisión y el miedo el precio de la derrota, los vencidos, y con el olvido y el silencio los que se habían batido el cobre en el bando de los vencedores. Devueltos éstos últimos, sin beneficio ninguno, a sus sueldos de miseria, a sus talleres y fábricas, a la azada de campesino o el cayado de pastor; mientras quienes no habían visto una trinchera y un máuser ni de lejos se paseaban ahora entre Pasapoga y Chicote, fumándose un puro, llevando del brazo a la señora -o a la amante- con abrigo de visón. Todo ese tinglado, claro, se apoyaba en un sistema que el Caudillo, para entonces ya también Generalísimo, situó desde el principio y con muy hábil cálculo sobre 3 pilares fundamentales: un Ejército fiel y privilegiado tras la guerra, una estructura de Estado confiada a la Falange como partido único, y un control social encomendado a la Iglesia católica. El Ejército, encargado de borrar mediante consejos de guerra todo liberalismo, republicanismo, socialismo, anarquismo o comunismo, "apenas hubiera podido resistir una agresión exterior en toda regla, pero cumplió hasta el final con el cometido de mantener el orden interno", como apunta el historiador Fernando Hernández Sánchez. En cuanto a la Falange, purgada con mano implacable de elementos díscolos -que fueron perseguidos, represaliados y encarcelados-, era a esas alturas una organización dócil y fiel a los principios del Movimiento, léase a la persona del Generalísimo, que en las monedas se acuñaba "Caudillo de España por la gracia de Dios". Así que a sus dirigentes y capitostes, a cambio de prebendas que iban desde cargos oficiales hasta chollos menores pero seguros -un estanco o un puesto de lotería-, se encomendó el control y funcionamiento de la Administración. Con lo que todo español tuvo que sacarse, le gustara o no, un carnet de Falange si quería trabajar, comer y vivir. Y también, naturalmente, además de saberse el Cara al sol de carrerilla, debía demostrar en público que era sincero practicante de la religión católica, única verdadera, 3er. pilar donde Franco apoyaba su negocio.
Había de fondo un vago aroma de restauración monárquica, reservada para algún día en el futuro, pero sin prisa y descartando a don Juan de Borbón, hijo del derrocado Alfonso XIII, a quien Franco no quería ver ni en pintura. España es una monarquía, vale, decía el fulano. Pero ya diré yo, Caudillo alias Generalísimo, cuándo estará preparada para volver a serlo de manera oficial. Así que, de momento, vamos a ir educando a su hijo Juanito para cuando crezca. Mientras tanto podéis sentaros, que va para largo. Lo de la suerte se puso de manifiesto hacia 1950, once años después de la victoria franquista, cuando la Guerra Fría puso a punto de caramelo la confrontación Occidente-Unión Soviética. Tras los duros tiempos de la primera etapa, en los que el régimen se vio sometido a un férreo aislamiento internacional, Estados Unidos y sus aliados empezaron a ver a España como un aliado anticomunista de extraordinario valor estratégico. Así que menudearon los mimos, las visitas oficiales, la ayuda económica, las bases militares, el turismo y las películas rodadas aquí. Y Franco, que era listo como la madre que lo parió, vio el agujero por donde colarse. Los restaurantes de Madrid, Barcelona y Sevilla se llenaron de actores de Hollywood, y Ava Gardner se lió con el torero Luis Miguel Dominguín –el padre de Miguel Bosé–, convirtiéndolo en el hombre más envidiado por la población masculina de España. Para rematar la faena, la foto de Franco con Eisenhower, el general vencedor del ejército nazi y ahora presidente estadounidense, paseando en coche por la Gran Vía, marcó un antes y un después. España dejó de ser un apestado internacional, ingresó en las Naciones Unidas y pelillos a la mar. Nada de eso cambiaba las líneas generales del régimen, por supuesto. Pero ya no se fusilaba, o se fusilaba menos. O se daba garrote. Pero sólo a los que el régimen calificaba de malos malísimos. El resto iba tirando, a base de sumisión y prudencia. Hubo indulto parcial, salió mucha gente de las cárceles y se permitió la vuelta de los exiliados que no tenían ruina pendiente; entre ellos, intelectuales de campanillas como Marañón y Ortega y Gasset, que habían tomado, por si acaso, las de Villadiego. Fue lo que se llamó la apertura, que resultó más bien tímida pero contribuyó a normalizar las cosas dentro de lo que cabe. España seguía siendo un país sobre todo agrario, así que se empezó a industrializar el paisaje, con poco éxito al principio. Hubo una emigración masiva, tristísima, del medio rural a las ciudades industriales y al extranjero. Los toquecitos liberales no eran suficientes, y el turismo, tampoco. Aquello no pitaba. Así que Franco, que era muchas cosas pero no gilipollas, fue desplazando de las carteras ministeriales a los viejos dinosaurios falangistas y espadones de la Guerra Civil -apoyado en esto por su mano derecha, el almirante Carrero Blanco- y confiándolas a una generación más joven formada en Economía y Derecho. Ésos fueron los llamados tecnócratas (varios de ellos eran del Opus Dei, pues la Iglesia siempre puso los huevos en variados cestos), y ellos dieron el pistoletazo de salida que hizo posible, con errores y corruptelas intrínsecas, pero posible al fin y al cabo, el desarrollo evidente en el que España entró al fin en los años 60, con las clases medias urbanas y los obreros industriales convertidos en grupos sociales mayoritarios. Ya se empezaba a respirar. Sin embargo, ese desarrollo, indiscutible en lo económico, no fue parejo en lo cultural ni en lo político. Por una parte, la férrea censura aplastaba la inteligencia y encumbraba, salvo pocas y notables excepciones, a mediocres paniaguados del régimen. Por la otra, la derrota republicana y la huida de los más destacados intelectuales, científicos, escritores y artistas, algunos de los cuales no regresarían nunca, enriqueció a los países de acogida -México, Argentina, Francia, Puerto Rico-, pero empobreció a España, causando un daño irreparable del que todavía hoy sufrimos las consecuencias. En cuanto a la política, los movimientos sociales, la emigración y el crecimiento industrial empezaron a despertar de nuevo la contestación adormecida, volviendo a manifestarse, tímidamente al principio, la conflictividad social. La radio y el fútbol ya no bastaban para tener a la gente entretenida y tranquila. Empezó la rebeldía estudiantil en las universidades, y se produjeron las primeras huelgas industriales desde el final de la Guerra Civil. La respuesta del régimen fue enrocarse en más policía y más represión. Pero estaba claro que los tiempos cambiaban. Y que Franco no iba a ser eterno.
Hubo entre 1957 y 1958, a medio franquismo en todo lo suyo, una guerra que el gobierno procuró -y consiguió- ocultar cuanto pudo a los españoles, al menos en sus más trágicas y sangrientas consecuencias. Se trató de una guerra de verdad, africana y colonial, en la tradición de las grandes tragedias que periódicamente habían ensangrentado nuestra historia, y en la que pagar la factura, como de costumbre, corrió a cargo de nuestros infelices reclutas, eterna carne de cañón víctima de la imprevisión y la chapuza. La cosa provino de la independencia de Marruecos en 1956, tras la que el rey Mohamed V -abuelo del actual monarca- reclamó la posesión de los territorios situados al suroeste del nuevo país, Ifni y Sáhara Occidental, que llevaban un siglo bajo soberanía española. La guerra, llevada al estilo clásico de las tradicionales sublevaciones nativas, pero esta vez con intervención directa de las bien armadas y flamantes tropas marroquíes (nuestro armamento serio era todo norteamericano, y los EEUU prohibieron a España usarlo en este conflicto), arrancó con una sublevación general, el corte de comunicaciones con las pequeñas guarniciones militares españolas y el asedio de la ciudad de Ifni. La ciudad, defendida por 4 banderas de la Legión, resistió como una roca; pero la verdadera tragedia tuvo lugar más hacia el interior, donde, en un terreno irregular y difícil, los pequeños puestos dispersos de soldados españoles fueron abandonados o se perdieron con sus defensores. Y algunos puntos principales, como Tiliuin, Telata, Tagragra o Tenin, donde había tanto militares como población civil, quedaron rodeados y a punto de caer en manos de los marroquíes. Y si al fin no cayeron fue porque los tiradores y policías indígenas que permanecieron leales, los soldaditos y sus oficiales –las cosas como son– se defendieron igual que gatos panza arriba. Peleando como fieras. Entre otras cosas, porque caer vivos en manos del enemigo y que les rebanaran el pescuezo, entre otros rebanamientos, no les apetecía mucho. Así que, como de costumbre entre españoles acorralados, qué remedio (la desesperación siempre saca lo mejor de nosotros, detalle histórico curioso), los cercados vendieron caro su pellejo. También como de costumbre en nuestra larga y desagradable historia bélica, todo aquel sufrimiento, aquel heroísmo y aquella sangre vertida no sirvieron para gran cosa. Por un lado, buena parte de España se enteró a medias, o de casi nada, pues el férreo control de la prensa por parte del gobierno convirtió aquella tragedia en un goteo de pequeños incidentes de policía a los que de continuo se restaba importancia. Por otra parte, en abril de 1958 se entregó a Marruecos Cabo Juby, en 1969 se entregó Ifni, y el Sáhara Occidental aún se mantuvo seis años a trancas y barrancas, hasta 1975, con la Marcha Verde y la espantada española del territorio. Excepto Ceuta, Melilla y los peñones de la costa marroquí -situados en otro orden jurídico internacional-, para España en África se ponía el sol. Y la verdad es que ya era hora.
Unos afirman que Francisco Franco fue providencial para España, y otros afirman que fue lo peor que pudo pasar. En mi opinión, Franco fue una desgracia; pero también creo que en la España emputecida, violenta e infame de 1936-39 no había ninguna posibilidad de que surgiera una democracia real; y que si hubiera ganado el otro bando -o los más fuertes y disciplinados del otro bando-, probablemente el resultado habría sido también una dictadura, pero comunista o de izquierdas y con idéntica intención de exterminar al adversario y eliminar la democracia liberal, que de hecho estaba contra las cuerdas a tales alturas del desparrame. [...] 3 etapas del franquismo, del que ya hemos referido las 2 primeras -represión criminal sistemática y tímidos comienzos de apertura- para entrar hoy en la 3a. y última. Me refiero a la etapa final, caracterizada por un cambio inevitable en el que actuaron muchos y complejos factores. Llegando ya los años 70, el régimen franquista no había podido sustraerse, aunque muy en contra de su voluntad, a una evolución natural hacia formas más civilizadas; y a eso había que añadir algunas leyes y disposiciones importantes. La Ley de Sucesión ya establecía que el futuro de España sería un retorno a la monarquía como forma de gobierno -a Franco y su gente, pero también a otros españoles que eran honrados, la palabra república les daba urticaria-, y para eso se procedió a educar desde niño a Juan Carlos de Borbón, nieto del exiliado Alfonso XIII, a fin de que bajo la cobertura monárquica diera continuidad y normalidad internacional homologable al régimen franquista. Aparte los esfuerzos de desarrollo industrial, logrados a medias y no en todas partes, hubo otras 2 leyes cuya importancia debe ser subrayada, pues tendrían un peso notable en el nivel cultural y la calidad de vida de los españoles: la Ley General de Educación de 1970, que -aunque imperfecta, sesgada y miserablemente tardía- amplió la escolarización obligatoria hasta los 14 años, y la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, que no nos puso por completo donde lo exigía una sociedad moderna, pero garantizó asistencia médica, hospitales y pensiones de jubilación a los españoles, dando pie a una cobertura social, estupenda con el tiempo, de la que todavía nos beneficiamos en 2017 (y que los irresponsables y trincones gobiernos de las últimas décadas, sin distinción de color, hacen todo lo posible por cargarse). Por lo demás, el crecimiento económico y los avatares de esta etapa final -turismo, industria, vivienda, televisión, Seat 600, corrupción, emigración- se vieron muy alterados por la crisis del petróleo de 1973, fecha en la que el aparato franquista estaba ya dividido en 2: de una parte los continuistas duros (el Bunker) y de la otra los partidarios de democratizar algo el régimen y salvar los muebles. Con un mundo agitado por vientos de libertad, cuando las colonias extranjeras ganaban su independencia y caían las dictaduras de Portugal y Grecia, España no podía quedar al margen. La oposición política tomó fuerza, tanto dentro como en el exilio; en el interior se intensificaron las huelgas obreras y estudiantiles, los nacionalismos volvieron a levantar la cabeza, y el Régimen -en manos todavía del Búnker- aumentó la represión, creó el Tribunal de Orden Público y la Brigada Político-Social, y se esforzó en machacar a quienes exigían democracia y libertad. Y así, aunque dando aún bestiales coletazos, la España de Franco se acercaba a su fin.
Los últimos años de la dictadura franquista fueron duros en varios aspectos, entre otras cosas porque, represión política aparte, tuvieron de fondo una crisis económica causada por la guerra árabe-israelí de 1973 y la subida de los precios del petróleo, que nos dejó a todos tiesos como la mojama. Por otro lado, las tensiones radicalizaban posturas. Había contestación social, una oposición interior y exterior que ya no podía conformarse con la mezquina apertura que iba ofreciendo el régimen, y un aparato franquista que se negaba a evolucionar hacia fórmulas ni siquiera razonables. Los separatismos vasco y catalán, secular fuente de conflicto hispano, volvían a levantar cabeza tras haber sido implacablemente machacados por el régimen, aunque cada uno a su manera. Con más habilidad táctica, los catalanes -la histórica ERC y sobre todo la nueva CDC de Jordi Pujol- lo planteaban con realismo político, conscientes de lo posible y lo imposible en ese momento; mientras que, en el País Vasco, el independentista aunque prudente y conservador PNV se vio rebasado a la izquierda por ETA: el movimiento radical vasco que, alentado por cierto estólido sector de la iglesia local (esa nostalgia del carlismo, nunca extinguida entre curas norteños y trabucaires), había empezado a asesinar policías y guardias civiles desde mediados de los 60, y poquito a poco, sin complejos, le iba cogiendo el gusto al tiro en la nuca. Aunque ETA no era la única que mataba. De los nuevos partidos de extrema izquierda, donde se situaban los jóvenes estudiantes y obreros más politizados, algunos, como el FRAP y el GRAPO, derivaron también hacia el terrorismo con secuestros, extorsiones y asesinatos, haciendo entre unos y otros subir la clásica espiral acción-represión. En cuanto a las más pacíficas formaciones de izquierda clásica, PCE -que había librado casi en solitario la verdadera lucha antifranquista- y PSOE -irrelevante hasta el congreso de Suresnes-, habían pasado de actuar desde el extranjero a consolidarse con fuerza en el interior, aún clandestinos pero ya pujantes; en especial los comunistas, que bajo la dirección del veterano Santiago Carrillo (astuto superviviente de la Guerra Civil, de todos los ajustes de cuentas internos y de todas las purgas stalinianas), mostraban un rostro más civilizado al adaptarse a la tendencia de moda entre los comunistas europeos, el eurocomunismo, consistente en romper lazos con Moscú, renunciar a la revolución violenta y aceptar moverse en el juego democrático convencional. Todo ese espectro político, por supuesto, era por completo ilegal, como lo era también la UMD, una unión militar democrática creada por casi un centenar de oficiales del Ejército que miraban de reojo la Revolución de los Claveles portuguesa, aunque en España los úmedos -así los llamaban- fueron muy reprimidos y no llegaron a cuajar. Había también un grupito de partidos minoritarios moderados, con mucha variedad ideológica, que iban desde lo liberal a la democracia cristiana, liderados por fulanos de cierto prestigio: en su mayor parte gente del régimen, consciente de que el negocio se acababa y era necesario situarse ante lo que venía. Incluso la Iglesia católica, siempre atenta al curso práctico de la vida, ponía una vela al pasado y otra al futuro a través de obispos progres que le cantaban incómodas verdades al Régimen. Y todos ellos, o sea, ese conjunto variado que iba desde asesinos sin escrúpulos hasta tímidos aperturistas, desde oportunistas reciclados hasta auténticos luchadores por la libertad, constituía ya, a principios de los años 70, un formidable frente que no estaba coordinado entre sí, pero dejaba claro que el franquismo se iba al carajo; mientras el franquismo, en vez de asumir lo evidente, se enrocaba en más represión y violencia. Para el Búnker, cada paso liberalizador era una traición a la patria. Los universitarios corrían ante los grises, se ejecutaban sentencias de muerte, y grupos terroristas de extrema derecha -Guerrilleros de Cristo Rey y otros animales-, actuando impunes bajo el paraguas del ejército y la policía, se encargaban de una violenta represión paramilitar con palizas y asesinatos. Pero Franco, ya abuelo total, estaba para echarlo a los tigres, y la presión de los ultras reclamaba una mano dura que conservara su estilo. De manera que en 1973, conservando para sí la jefatura del Estado, el decrépito Caudillo puso el gobierno en manos de su hombre de confianza, el almirante Carrero Blanco, niño bonito de las fuerzas ultras. Pero a Carrero, ETA le puso una bomba. Pumba. Angelitos al cielo. Y el franquismo se encontró agonizante, descompuesto y sin novio.
Todo se acaba en la vida, y al franquismo acabó por salirle el número. Asesinado el almirante Carrero Blanco, que era la garantía de continuidad del régimen, con Franco enfermo, octogenario y camino de Triana, y con las fuerzas democráticas cada vez más organizadas y presionando, la cosa parecía clara. El franquismo estaba rumbo al desguace, pero no liquidado, pues se defendía como gato panza arriba. Don Juan Carlos de Borbón, por entonces todavía un apuesto jovenzuelo, había sido designado sucesor a título de rey, y el Búnker y los militares lo vigilaban de cerca. Sin embargo, los más listos las veían venir. Entre los veteranos y paniaguados del régimen, no pocos andaban queriendo situarse de cara al futuro pero manteniendo los privilegios del pasado. Como suele ocurrir, avispados franquistas y falangistas, viendo de pronto la luz, renegaban sin complejos de su propia biografía, proclamándose demócratas de toda la vida, mientras otros se atrincheraban en su resistencia numantina a cualquier cambio. La represión policial se intensificó, junto con el cierre de revistas y la actuación de la más burda censura. 1975 fue un annus horribilis: violencia, miedo y oprobio. La crisis del Sáhara Occidental (que acabó siendo abandonado de mala y muy vergonzosa manera) aún complicó más las cosas: terrorismo por un lado, presión democrática por otro, reacción conservadora, brutalidad ultraderechista, militares nerviosos y amenazantes, rumores de golpe de Estado, ejecución de cinco antifranquistas. El panorama estaba revuelto de narices, y el tinglado de la antigua farsa ya no aguantaba ni harto de sopas. Subió por fin el Caudillo a los cielos, o a donde le tocara ir. Sus funerales, sin embargo, demostraron algo que hoy se pretende olvidar: muchos miles de españoles desfilaron ante la capilla ardiente o siguieron por la tele los funerales con lágrimas en los ojos, que no siempre eran de felicidad. Demostrando, con eso, que si Franco estuvo 4 décadas bajo palio no fue sólo por tener un ejército en propiedad y cebar cementerios, sino porque un sector de la sociedad española, aunque cambiante con los años, compartió todos o parte de sus puntos de vista. Y es que en la España de hoy, tan desmemoriada para esa como para otras cosas, cuando miramos atrás resulta -hay que joderse- que todo el mundo era heroicamente antifranquista; aunque, con 40 años de régimen entre pecho y espalda y el dictador muerto en la cama, no salen las cuentas. Juan Carlos fue proclamado rey jurando mantener intacto el chiringuito, y ahí fue donde al franquismo más rancio le fallaron los cálculos, porque -afortunadamente para España- el chico salió un poquito perjuro. Había sido bien educado, con preceptores que eran gente formada e inteligente, y que aún se mantenían cerca de él. A esas excelentes influencias se debieron los buenos consejos. Había que elegir entre perpetuar el franquismo -tarea imposible- con un absurdo barniz de modernidad cosmética que ya no podía engañar a nadie, o asumir la realidad. Y ésta era que las fuerzas democráticas apretaban fuerte en todos los terrenos y que los españoles pedían libertad a gritos. Aquello ya no se controlaba al viejo estilo de cárcel y paredón. La oposición moderada exigía reformas; y la izquierda, que coordinaba esfuerzos de modo organizado y más o menos eficaz, exigía ruptura. Ignoro, en verdad, lo inteligente que podía ser don Juan Carlos; pero sus consejeros no tenían un pelo de tontos. Era gente con visión y talla política. En su opinión, en un país con secular tradición de casa de putas como España (en realidad no era su opinión, sino la mía), especialista en destrozarse a sí mismo y con todas las ambiciones políticas de nuevo a punto de nieve, sólo la monarquía juancarlista tenía autoridad y legitimidad suficientes para dirigir un proceso de democratización que no liara otro desparrame nacional. Y entonces se embarcaron, entre 1976 y 1978, en una aventura fantástica, caso único entre todas las transiciones de regímenes totalitarios a demócratas en la Historia. Nunca antes se había hecho. De ese modo, aquel rey todavía inseguro y aquellos consejeros inteligentes obraron el milagro de reformar, desde dentro, lo que parecía irreformable. Iba a ser, nada menos, el suicidio de un régimen y el nacimiento de la libertad. Y el mundo asistió, asombrado, a sucesos que de nuevo hicieron admirable a España.
Y así llegamos a la mayor hazaña ciudadana y patriótica llevada a cabo por los españoles en su larga, violenta y triste historia. Un acontecimiento que -alguna vez tenía que ser- suscitó la admiración de las democracias y nos puso en un lugar de dignidad y prestigio internacional nunca visto antes (dignidad y prestigio que hoy llevamos un par de décadas demoliendo con imbécil irresponsabilidad). La cosa milagrosa, que se llamó Transición, fue un auténtico encaje de bolillos, y por primera vez en la historia de Europa se hizo el cambio pacífico de una dictadura a una democracia. De las leyes franquistas a las leyes del pueblo, sin violencia. "De la ley a la ley", en afortunada expresión de Torcuato Fernández Miranda, uno de los principales consejeros del rey Juan Carlos que timonearon el asunto. Por primera y -lamentablemente- última vez, la memoria histórica se utilizó no para enfrentar, sino para unir sin olvidar. Eso fue posible, naturalmente, por el sentido de Estado de las diferentes fuerzas, que supieron crear un espacio común de debate y negociación que a todos beneficiaba. Adolfo Suárez, un joven, brillante y ambicioso elemento -era de Ávila- que había vestido camisa azul y provenía del Movimiento, fue el encargado de organizar aquello. Y lo hizo de maravilla, repartiendo tabaco, palmadas en la espalda y mirando a los ojos al personal (fue un grande entre los grandes, a medio camino entre nobleza de espíritu y trilero de Lavapiés, y además, guapo). Respaldado por el rey, auxiliado por la oposición -socialistas, comunistas y otros partidos-, apoyado por la confianza e ilusión de una opinión pública consciente de lo delicado del momento, Suárez lo consiguió con cintura e inteligencia, sometiendo al Búnker, que aún mostraba peligrosamente los dientes, y encajando también, además de la asesina reticencia de la ultraderecha, los zarpazos del imbécil y criminal terrorismo vasco; que parecía, incluso, más interesado en destrozar el proceso que los propios franquistas. Un proceso complejo, aquél, cuyas etapas se fueron sucediendo: Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes en 1976 y respaldada por referéndum nacional, y primeras elecciones democráticas en 1977 -¡España votaba de nuevo!-. Todo esto, naturalmente, hacía rechinar los dientes a la derecha extrema y a los generales franquistas, que no vacilaban en llamar a Juan Carlos rey perjuro y a Suárez traidor fusilable. Y ahí de nuevo, los cojones -las cosas por su nombre- y el talento negociador de Adolfo Suárez, respaldado por la buena voluntad de los líderes socialista y comunista, Felipe González y Santiago Carrillo, mantuvieron a raya a los militares, los cuarteles bajo un control razonable y los tanques en sus garajes, o en donde se guarden los tanques, superando los siniestros obstáculos que el terrorismo de extrema derecha (matanza de Atocha y otras barbaries), el de extrema izquierda (Grapo) y la cerril brutalidad nacionalista (ETA) planteaban a cada paso. A redactar la que sería la Carta Magna de 1978 se dedicaron los hombres -las mujeres iban apareciendo ya, pero aún las dejaban al extremo de la foto- mejores y más brillantes de todas las fuerzas políticas de entonces.
Fue, paradójicamente, un golpe de estado, o el intento de darlo, lo que acabó por consolidar y hacer adulta la recién recobrada democracia española. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, respaldado por el capitán general de Valencia, general Milans del Bosch, y una trama de militares y civiles nostálgicos del franquismo, asaltó el parlamento y mantuvo secuestrados a los diputados durante una tensa jornada, reviviendo la vieja y siniestra tradición española de pronunciamiento, cuartelazo y tentetieso, tan cara a los espadones decimonónicos (nunca la lectura de El ruedo ibérico de Valle-Inclán y los Episodios Nacionales de Galdós fue tan recomendable como en los tiempos que corren, para entender aquello y entendernos hoy). El presidente Adolfo Suárez y el teniente general Gutiérrez Mellado le echaron unos huevos enormes enfrentándose a los golpistas (Tejero cometió la vileza de querer zancadillear al viejo general, sin conseguirlo), todo estuvo en el alero hasta que el rey Juan Carlos, sus asesores y los altos mandos del Ejército detuvieron el golpe, manteniendo la disciplina militar. Pero no fueron ellos solos, porque millones de españoles se movilizaron en toda España, y los periódicos, primero El País, luego Diario 16 y al fin el resto, hicieron ediciones especiales llamando a la gente a defender la democracia. Dimitido Suárez -sus compadres políticos no le perdonaron el éxito, ni que fuera chulo, ni que fuera guapo, y algunos ni siquiera le perdonaban la democracia- y gobernando Leopoldo Calvo-Sotelo, en España se instaló la plena normalidad democrática, aprobándose los estatutos de autonomía y entrando nuestras fuerzas armadas en la OTAN, decisión que tuvo una doble ventaja: nos alineaba con las democracias occidentales y obligaba a los militares españoles a modernizarse, conocer mundo y olvidar la caspa golpista y cuartelera. En cuanto a las comunidades, la Constitución de 1978, consensuada por todas -subrayo el todas- las fuerzas políticas y redactada por notables personalidades de todos los registros, había definido la España del futuro con nacionalidades y regiones autónomas, a punto de caramelo para 17 autonomías de las más avanzadas de Europa. Antes de salir de escena, y a fin de desactivar una vieja fuente de conflicto que siempre amenazó la estabilidad de España, Adolfo Suárez había logrado unos acuerdos especiales para Cataluña restableciendo la Generalidad, abolida tras la Guerra Civil, haciendo regresar triunfal del exilio a su presidente, Josep Tarradellas. Pero en el País Vasco las cosas no fueron tan fáciles, debido por una parte a la violencia descerebrada y criminal de ETA, y por otra al extremismo sabiniano de un individuo en mi opinión nefasto llamado Xabier Arzalluz, que llevó al PNV a posiciones de turbio oportunismo político. Aun así, pese a que el terrorismo vasco iba a ser una llaga constante en el costado de la joven democracia española, ésta resistió con valor y entereza sus infames zarpazos. Y en las elecciones de octubre de 1982 se logró lo que desde 1939 parecía imposible: el partido socialista ganó las elecciones, y lo hizo con 10 millones de votos -Alianza Popular tuvo 5.4-. El PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, gobernó España. Y durante su largo mandato, pese a todos los errores y problemas, que los hubo, con la traumática reconversión industrial, terrorismo y crisis diversas, los españoles encontramos, de nuevo, nuestra dignidad y nuestro papel en el mundo. En 1985 entrábamos en la Comunidad Europea, y el progreso y la modernidad llegaron para quedarse.
Los españoles estamos infectados de una enfermedad histórica, mortal, cuyo origen quizá haya aflorado a lo largo de todos estos artículos. Siglos de guerra, violencia y opresión bajo reyes incapaces, ministros corruptos y obispos fanáticos, la guerra civil contra el moro, la Inquisición y su infame sistema de delación y sospecha, la insolidaridad, la envidia como indiscutible pecado nacional, la atroz falta de cultura que nos ha puesto siempre -y nos sigue poniendo- en manos de predicadores y charlatanes de todo signo, nos hicieron como somos. [...] Ese cainismo suicida que salta a la cara como un escupitajo al pasar cada página de nuestro pasado (muchos ignoran que los españoles ya nos odiábamos antes de Franco). Estremece tanta falta de respeto a nosotros mismos. Frente a eso, los libros, la educación escolar, la cultura como acicate noble de la memoria, serían el único antídoto. La única esperanza. Pero temo que esa batalla esté perdida desde hace tiempo. [...] Tras conseguir empresas dignas y abrir puertas al futuro, los españoles volvemos a demoler lo conseguido, tristemente fieles a nosotros mismos, con nuestro habitual entusiasmo suicida, con la osadía de nuestra ignorancia, con nuestra irresponsable y arrogante frivolidad, con nuestra cómoda indiferencia, en el mejor de los casos. Y sobre todo, con esa estúpida, contumaz, analfabeta, criminal vileza, tan española, que no quiere al adversario vencido ni convencido, sino exterminado. Borrado de la memoria. Lean los libros que cuentan o explican nuestro pasado: no hay nadie que se suicide históricamente con tan estremecedora naturalidad como un español con un arma en la mano o una opinión en la lengua.
Arturo Pérez-Reverte
Hubo un tiempo en que Europa fue grande e iluminó la Historia. De ella salió casi todo lo importante que conformó el mundo: la cultura, el derecho, la filosofía, las libertades, las grandes paces y las grandes guerras. En sus aproximadamente tres mil años de historia más o menos documentada, Europa ha sido tan criminal y tan ilustre como todas las grandes civilizaciones; pero como conjunto y heredera de muchas de ellas, las superó a todas. Nació en el Mediterráneo, y la primera luz que iluminó ese Mediterráneo vino de su parte oriental, de Levante. Donde confluyeron, además, dos poderosas influencias. Una procedió de un lugar situado entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y otra de las orillas de un río largo y caudaloso: el Nilo. De Egipto y Mesopotamia.
A Mesopotamia, que pese a su importancia nos pilla a los europeos un poco lejos, la despacharemos en primer lugar, y en corto. Los historiadores antiguos la consideraban un solo espacio geográfico y casi histórico, pero los investigadores modernos pusieron esa idea patas arriba. Sumerios, acadios, norte y sur, la Babilonia, la sanguinaria Asiria y el resto de la peña tocaban diferentes músicas, aunque desde aquí, simplificando, los veamos como un todo. Lo que importa es que entre unos y otros inventaron ciertas cosas que luego, vía intermediarios y en plan efecto dominó, tendrían enorme importancia en nuestro futuro de europeos.
Puestos a hacer frases que sinteticen las cosas, podríamos decir que el urbanismo lo inventaron ellos. Entre el IV y el III milenio antes de que naciera Jesucristo, calculen la barbaridad de tiempo, los mesopotámicos construyeron templos y ciudades facilitando la vida en colectividad, vinculada allí a la agricultura y la ganadería. Ciudades modernas, por decirlo de alguna manera, aunque todavía sin semáforos. Cómo eran éstas tenemos que imaginarlo, porque allí no había piedra, hubo que construir con ladrillo y eso se conserva fatal: tierra y polvo. Y si llueve, para qué contarles: barro. Sin embargo, lo del barro dio lugar a grandes progresos en alfarería, entre ellos la invención del torno, que fue una revolución artesana y artística. De otras cosas tampoco anduvieron mal: trabajaron el hierro y otros metales, construyeron edificios altos, y una antigua leyenda les atribuye la famosa Torre de Babel, con la que pretendían alcanzar el cielo, y que hay quien afirma se les vino abajo en plan torres gemelas, por chulos y por fantasmas. Y además se les trabó la lengua y no se aclaraban entre ellos. O eso cuenta la Biblia.
Ya en plan más serio, tres especialidades mesopotámicas tendrían influencia en el devenir de la futura Europa, que en términos históricos no era entonces más que un lugar de confusas sombras. Uno fue la astronomía. Como no había luz eléctrica, aquellos fulanos se pasaban las noches a oscuras mirando el cielo, y el sol y la luna señalaban las horas y los momentos. Así se hicieron expertos en la materia, y ellos construyeron, al parecer, los primeros observatorios astronómicos. Nada menos que 4500 años antes de que se rodara La guerra de las galaxias, allí eran capaces de predecir con tiempo un eclipse de sol. Que tiene su mérito.
Los otros dos inventos, o sucesos, también darían mucho de sí. Uno, el de los códigos y las leyes, lo simboliza bien cierto rey babilonio llamado Hammurabi, que unos 1700 años antes de Cristo dejó grabado en piedra un famoso testimonio que figura entre los primeros textos legales de la Humanidad, y donde por primera vez se habla de proteger a viudas y huérfanos. Y eso fue posible gracias a otro invento que tendría trascendencia universal: la escritura, o intento de condensar en una pequeña superficie un pensamiento complejo, primero con fines burocráticos y religiosos y después literarios. Al principio eran dibujos –como la primera de las escrituras egipcias, de lo que hablaremos otro día–, pero al tener que hacerlos sobre tabletas de arcilla, que toleraban mal las líneas curvas, se acabó transformándolos en pequeñas incisiones en forma de cuña. Y así, tatatachán, señoras y señores, nació la escritura cuneiforme. Una especie de precursora, o tatarabuela muy lejana, de la nuestra.
Más conocido por nosotros, es el antiguo Egipto: las pirámides, los faraones y tal. Lo de los egipcios no es ninguna tontería porque, turismo y momias aparte, su peso en el Mediterráneo de la antigüedad fue decisivo. Si nuestros abuelos fueron, por decirlo de alguna manera, los pueblos del mar Egeo, a mesopotámicos y egipcios hay que reconocerles la condición de tíos abuelos e incluso, en algunas cosas, tatarabuelos de pata negra. También a los hebreos, pero cada cosa a su tiempo.
En principio fue el Nilo, y ahí está la madre del cordero. Sin ese río larguísimo, Egipto sería un desierto. Pero sus crecidas, que aportaban agua y limo necesarios para la vida, la agricultura, la caza y la pesca (hasta el calendario egipcio era un calendario agrícola), a partir del momento en que pudieron controlarse dieron lugar a una civilización que fue la más refinada, poderosa e influyente de la antigüedad preclásica. El Egipto que conocemos como tal, el de los faraones, nació hacia el 3150 antes de Cristo, más o menos, con nombres legendarios a los que, dicho en cursi, velan las brumas del pasado: el Rey Escorpión, Menes (que fundó Menfis), el Rey Serpiente, e incluso una reina (la primera faraona antes de Lola Flores) que tuvo un nombre precioso: Meryt-Neit. Entre unos y otros, sucediéndose, asesinándose y casándose entre hermanos, que eran cosas típicas de los reyes de entonces, fueron fundando dinastía tras dinastía. Treinta y una de ellas hubo, nada menos, hasta que Alejandro Magno, como contaremos en su momento, se apoderó del país en el siglo IV antes de Cristo y se acabó la fiesta.
La historia de ese lugar asombroso se mueve entre dos tendencias por las que pasaron todos los imperios que en el mundo han sido: poder absoluto muy centralizado, que se corresponde con tiempos de máximo esplendor, y anarquía y fragmentación en pequeños reinos y principados, o sea, ruina patatera. Pero entre pitos y flautas aquello duró mucho. Por su situación, el antiguo Egipto tenía todas las papeletas para convertirse en potencia y encrucijada de culturas. El valle del Nilo comunicaba por abajo con el Mediterráneo, lo que suponía intenso comercio con el Egeo, y por arriba con las riquezas del África negra. Además, hacia levante se relacionaba con Siria, Palestina, Mesopotamia y los pueblos orientales; así que, menos por la parte occidental de Libia (habitada por gente más bien desértica y bruta), de donde solían venir los enemigos, todo estaba bajo control. El comercio, los intercambios y la cultura circulaban en varios sentidos, había viruta y en qué gastarla. Aquello era Hollywood. Arquitectos a los que Calatrava sólo serviría para llevar un café, ejércitos entrenados, aliados útiles y una administración eficaz hicieron de Egipto lo que hoy fotografían los turistas: una civilización moderna, poderosa y apabullante.
No hay mucha historia escrita de allí, y es una lástima. No conocemos historiadores egipcios como luego serían los griegos y los romanos. En templos y edificios oficiales hubo anales y cosas parecidas, pero casi todo se perdió, y lo más viejo que se conserva, del siglo XIII-XII antes de Cristo, son listas en piedra y papiro con nombres de faraones (alguno con nombre de película de Almodóvar, como un tal Pepi). Sin embargo, con el tiempo, sucesos que parecen sacados de una novela de aventuras y misterio iluminaron parte de ese mundo olvidado.
Sobre los egipcios queda algún detalle a tener en cuenta. Con su escritura jeroglífica endiablada y sus pirámides misteriosas y hoy turísticas, buena parte de ese fascinante mundo de constructores de tumbas habría permanecido oculta para nosotros de no mediar dos acontecimientos culturales de campanillas. Uno fue el hallazgo en 1799 de la Piedra de Roseta; que, como su nombre indica, es una piedra grabada en griego, demótico y jeroglífico que sirvió para descifrar la escritura de los antiguos egipcios. El otro gran momento, en 1922, fue el hallazgo de la cámara funeraria del faraón Tutankamon, que proyectó una extraordinaria luz sobre la historia del antiguo Egipto (prueba de la importancia que tuvo son las 18 páginas, nada menos, que 7 años más tarde le dedicó la entonces fundamental enciclopedia Espasa). Aquel Egipto que hoy es menos misterioso de lo que fue, tuvo un papel importante en lo que poquito a poco, siglo a siglo, se convirtió en cultura del Mediterráneo y cuna de una civilización extensa y mestiza que a efectos de este relato podemos llamar europea; y por extensión, occidental. La primera Europa nació en realidad fuera de Europa: en ese Levante del que, entre muchas otras cosas, fueron viniendo la escritura, el comercio, los dioses, el aceite y el vino tinto. Y mientras en las brumas de los bosques continentales, poblados por hirsutos ceporros vestidos de pieles y brutos como la madre que los parió, se abrían paso muy despacio culturas locales menos refinadas y de horizontes técnicos, sociales e intelectuales más limitados (hasta los siglos VIII y VI antes de Cristo no empezó a utilizarse el hierro en el centro y norte de Europa), en aquel Mediterráneo Oriental, en el Egipto que estaba en contacto con los pueblos mesopotámicos y del Egeo, en torno al año 2100 a. C. ya podían leerse textos como Las amonestaciones, del que no se pierdan esto: "Los archivos han sido saqueados, los despachos públicos violados y las listas del censo destruidas. Los funcionarios son asesinados y sus documentos robados. Los pobres se han hecho dueños de cosas valiosas. Toda la ciudad dice: eliminemos a los poderosos. Las casas arden. Las joyas adornan los cuellos de los criados mientras las dueñas de las casas pasan hambre. Unos forajidos han despojado al país de la realeza. El rey ha sido secuestrado por el populacho". O sea que la modernidad, incluso revolucionaria, empezaba a aparecer de modo oficial, consignada por manos cultas y lúcidas en los primeros registros de la Historia. Aparecían las tempranas relaciones e incluso textos literarios que podemos considerar primeros best sellers, como El cuento del campesino, las Instrucciones a Merikare ("Sé hábil en palabras. El poder del hombre está en el lenguaje. Un discurso es más poderoso que cualquier combate") y el extraordinario El misántropo: "¿A quién hablaré hoy? Nadie se acuerda del pasado. Nadie devuelve el bien a quien ha sido bueno con él. La muerte está ante mí como cuando anhelas una casa propia tras haber estado prisionero muchos años". Y lo que es todavía más importante, por el precedente que supuso: la religión establecida de modo oficial con sus arcanos y privilegios. La clase sacerdotal adquirió una enorme influencia, los dioses fueron ya palabras mayores y el culto a los muertos y al Más Allá impregnó la vida local. Allí surgió también una de las más notables, si no primera, herejías de la Antigüedad: la del faraón Amenofis IV, que decidió cepillarse el gallinero de dioses egipcios para imponer el culto a uno nuevo y único: Atón, rey del universo, de quien el faraón (que se cambió el nombre por Akenatón) era hijo y encarnación torera en la tierra. La idea no fue original, pero sí lo fue su puesta en práctica por las bravas. Duró, todo hay que decirlo, mientras vivió ese faraón, porque a su muerte lo borraron hasta de los monumentos funerarios (los sacerdotes no le perdonaron haberlos dejado sin empleo). Sin embargo, la idea de un dios único y un monarca como su representante en la tierra siguió dando vueltas por ahí, y tendría un gran futuro aquí. Aunque de momento, y todavía, iban a pasar otras cosas interesantes que acabaron influyendo mucho en la historia de Europa. Una de ellas, que todavía nos pillaba lejos pero no tanto como parece, fue la lucha de los faraones contra un pueblo que emigraba desde Asia Menor: los pelest, también llamados filisteos. Que, rechazados por Egipto, se instalaron en un lugar de la costa mediterránea al que dieron su nombre: Palestina.
La tercera rama de tíos abuelos lejanos de lo que hoy llamamos Europa, aparte Mesopotamia y Egipto, fue Israel. Su historia inicial, novelada con una imaginación que ya habrían querido las historias de Harry Potter, está contada en la Biblia, y más concretamente en los libros del Génesis y el Éxodo, escritos quince siglos antes de Cristo. La cosa empezó con un fulano llamado Abraham, que vivía en Ur (ciudad que hoy situaríamos en Iraq). Por allí los dioses eran muchos, para cada necesidad, pero a Abraham empezó a aparecérsele uno que por lo visto era solo y único. El hombre se lo tomó en serio y se vino con la familia un poco más cerca, a Canaán. Allí tuvo un hijo llamado Isaac y otro llamado Ismael, unos nietos llamados Esaú y Jacob y un bisnieto, José, que tuvo malos rollos con la esposa de un egipcio llamado Putifar, cuyo nombre lo dice todo. Las peripecias de esos personajes son fascinantes pero no caben aquí, así que si dan ustedes un vistazo a la Biblia, mejor. Lo que importa es que los familiares y descendientes de todos ellos se llamaron hebreos, judíos o israelitas, y rendían culto a un dios llamado Yahvé, que según los textos antiguos (les juro que no es inquina mía), era un dios injusto, vengativo y con muy mala leche. Pero como era el de ellos, pues allá cada cual. Tú mismo con tu mecanismo. Por lo demás, el pueblo judío era, permítanme el chiste pascual, de los que comen sin sentarse. Los israelitas se pasaron la antigüedad de acá para allá, viajando más que la mochila de Frank de la Jungla. Tuvieron guerras, invasiones, emigraron y estuvieron cautivos primero en Egipto y luego en Babilonia. De Egipto los sacó un jefe llamado Moisés (como ustedes habrán visto la película Los Diez Mandamientos, les ahorro detalles) llevándolos de vuelta a su tierra. Allí pasaron la vida dándose de hostias con sus vecinos (siguen haciéndolo 35 siglos después) y con otros enemigos, en una serie de episodios donde hubo genocidios, adulterios, incestos, caspa, crímenes, sordidez, sexo guarro, batallas y demás sucesos que te dejan turulato cuando los lees. Entre mis personajes favoritos están Sansón, que era un pavo cachas en plan Schwarzenegger aficionado a irse de putas, y Dalila, más golfa que María Martillo, que le jugó la del chino cortándole el pelo para que los filisteos lo dejaran ciego como un topo. Otra que me encanta es Judith, una de las primeras feministas de la historia (como las hijas de Lot, que tras pirarse de Sodoma se lo montaron con su padre). La tal Judith era una hembra espectacular que se llevó al catre a un general asirio llamado Holofernes; y cuando éste iba a empezar la faena le cortó la cabeza y los judíos ganaron la guerra. Por la cara. Pero el que de verdad se infló a ganar batallas fue un pastor guaperas llamado David, que se cargó de un cantazo al gigante Goliat y luego subió al trono de Judea y fue el primer gran rey de allí, porque les dio las del pulpo a filisteos, moabitas, amonitas, edomitas, amalecitas y todos los acabados en -ita que andaban por aquellas tierras. Pero el que ya fue la repera limonera es su hijo Salomón, rey justo y sabio donde los haya (además de poeta erótico muy potable), que en el 996 a. C. construyó en Jerusalén el famoso templo que llevaría su nombre. Después la cosa israelita fue cuesta abajo, porque la Judea del norte fue machacada por las invasiones asirias en el siglo VIII a. C. y la del sur conquistada dos siglos más tarde por los babilonios, que se llevaron cautivos a los judíos donde los ríos de Babilonia y todo eso. A unos ese destierro les fue fatal, pero otros hicieron negocios y, listos como eran, destacaron como intelectuales en las bibliotecas y la cultura babilonia. El cautiverio acabó cuando Ciro el Grande, gobernante de la vecina Persia que era buen chaval, machacó Babilonia y dejó a los judíos volver a su tierra. El reino de Judea volvió a levantar cabeza hasta que en el año 334 a. C. Alejandro Magno se hizo cargo. Luego vendrían los romanos, Jesucristo y lo que contaremos cuando toque. Lo que importa es retener un detalle fundamental: ese concepto judío del Dios único, aportado por Abraham y consolidado por Charlton Heston, iba a influenciar mucho la historia de las religiones y la historia de Europa. Yo soy el que soy, dijo la zarza ardiente. Aquello resolvía de un plumazo (o un fogonazo) el viejo enigma de que cada dios debía haber sido engendrado por un dios anterior. Frente a eso, el nuevo Dios con mayúscula no tenía principio ni fin: quedaba fuera de la comprensión humana y sólo los elegidos, profetas, sacerdotes, podían acceder a él. Quien tuviera de su parte a esos intermediarios tenía garantizados la impunidad, el poder y la gloria: Dios lo ordena, Dios lo quiere, etcétera. Y en caso necesario, sin cargo de conciencia, los no creyentes podían ser pasados a cuchillo.
Érase una vez una montaña alta y sagrada a la que llamaban Olimpo, que estaba en lo que hoy llamamos Grecia. En torno a esa montaña, por la época en que los judíos salían de Egipto en busca de la tierra prometida, unos 13 o 14 siglos antes de que naciera Cristo y más o menos cuando los hombres empezaron a usar el hierro en lugar del bronce, se fue formando un país que todavía entonces eran muchos pueblos y ciudades, hechos (como casi todos se hicieron) de invadidos e invasores. En vez de un solo dios, aquellos fulanos tenían varios que vivían en plan familia Telerín en ese monte griego. La gente no les rezaba para que perdonasen sus pecados ni para ser mejores personas, sino para cosas prácticas como tener buenas cosechas, viajar seguros, degollar y esclavizar a los enemigos, disponer de pan para comer, agua para beber, fuego para calentarse y llegar a viejos en el mejor estado posible. Para eso ofrecían sacrificios derramando vino, matando animales (hecatombe significa sacrificar 100 bueyes), les dedicaban bailes, cánticos y cosas así. La peña era también muy supersticiosa, y de que un ave volase a la derecha o la izquierda, de unos relámpagos o de cualquier chorrada así dependía librar batallas, viajar y toda clase de iniciativas. Incluso, en un lugar llamado Delfos, había un chiringuito de adivinación del futuro al que llamaban Oráculo, donde se formaban colas para preguntar; y como las respuestas siempre eran ambiguas, cada cual las interpretaba a su manera. Ibas y preguntabas si tu marido te engañaba con la esclava de casa, el oráculo respondía "Todo puede ser", y tú, como estabas de tu marido hasta la bisectriz, al volver a casa lo envenenabas haciéndole un salmorejo con cicuta. Todo eso, como digo, giraba en torno a una religión presidida por una docena de dioses principales y un montón de secundarios, que a su vez generaron infinidad de subcontratas gestionadas por semidioses, héroes y otros personajes hasta formar una multitud fascinante, que a su vez generaría unas leyendas y una literatura sin cuyo conocimiento es imposible comprender los símbolos y referencias de la Europa que venía de camino. En cuanto a los moradores del Olimpo, los dioses principales no eran buenos y virtuosos como imaginamos a los de ahora. Al contrario, eran adúlteros, lujuriosos, envidiosos, violadores, incestuosos, coléricos, tramposos e impresentables. Unos verdaderos hijos de puta. Además, cada uno tenía sus seres humanos preferidos, favoreciendo a unos y fastidiando a otros. Zeus, que después sería el Júpiter romano, era el padre y rey de todos, la máxima autoridad, aunque los otros, sobre todo las diosas, se choteaban de él y lo engañaban como a un chino de los de antes. Su legítima señora era Hera, la Juno romana, cuyo cuñado Poseidón (el Neptuno del tridente), hermano de Zeus, era rey del mar, capaz de generar tormentas y apaciguarlas por la cara. Hefesto o Vulcano, el dios del fuego, era cojo, feo, gruñón, curraba en una fragua, y en ella lo pintaría Velázquez muchos siglos después. Dionisio, más conocido hoy por Baco, era un borracho que te rilas; y Ares, o sea Marte, dios de la guerra, un psicópata militarista que sólo era feliz cuando había batallas y masacres de por medio. Hermes (el Mercurio de los romanos), mensajero de los dioses, había salido el listo de la familia, dotado para los negocios y las juntas de accionistas. Artemis, luego Diana, aficionada a cazar y pasear por los bosques con arco y flechas, no quería ver a los hombres ni de lejos y era la feminista de la familia. Atenea o Minerva, nacida de un martillazo que Hefesto le dio a Zeus en la cabeza, salió medio guerrera, tenía los ojos verdes y era diosa de la sensatez y la sabiduría (no es casual que la clave del conocimiento se atribuyese a una mujer y no a un hombre). Otros parientes eran Vesta, que presidía el hogar familiar, Ceres, diosa de la agricultura, y Plutón, que gobernaba el mundo subterráneo y vivía bajo tierra, en plan topo. Mención aparte merecen Apolo, que era el guaperas de la familia y conducía una especie de Ferrari celeste, y Afrodita, o sea, nada menos que Venus: la diosa de la belleza y del amor, la Marilyn Monroe del Olimpo. Una señora espectacular, de las que paraban la circulación de las cuadrigas cuando salía a darse una vuelta por el mundo. La guapa entre las guapas. Y que nos viene de perlas para cerrar este episodio, porque en el siguiente veremos cómo ese mismo bellezón, al aceptar una manzana de manos de un simpático chaval llamado Paris, lió un pifostio considerable que acabaría llamándose Guerra de Troya. Con la que nuestra vieja Europa, por así decirlo, iba a entrar ya en serio en la Historia.
No es casual que todo empezara con una guerra, como la historia de cualquier pueblo, imperio o nación. Y con un mito, naturalmente. Las fechas antiguas son confusas, así que ésta podríamos situarla unos 1200 años, siglo más o siglo menos, antes de que naciera Jesucristo. Cuenta la leyenda que estaban las diosas griegas de cotilleo, ya saben, a Artemisa le sienta fatal el peplo, Minerva va de lista por la vida y Juno se está poniendo como una foca, o sea, todo eso de lo que solían hablar y despellejar las diosas mientras veían Sálvame o lo que vieran entonces, y dieron en discutir sobre cuál de ellas era la más guapa. Se puso en juego una manzana de oro en plan Miss Olimpo (la famosa manzana de la discordia) y se recurrió a un joven y guapo pastor para que hiciera de juez. Cada una le prometió cosas al chaval si la elegía a ella (hacerlo rico, hacerlo sabio, hacerlo rey), pero Afrodita, o sea, la que después llamaron Venus los romanos, que conocía a los hombres como si los hubiera parido, le ofreció ligarse a la mujer más hermosa del mundo. El joven se puso como una moto, dijo trato hecho, y Afrodita ganó el concurso. El problema era que la mujer más hermosa del mundo estaba casada, se llamaba Helena y era legítima esposa de Menelao, rey de Esparta. Y para acabar de joder la marrana, o como se diga eso en griego (gamó joirós o algo así, creo), el pastor no era pastor sino hijo del rey de Troya y se llamaba Paris. El muy pirata iba de incógnito. Y la cosa se puso chunga, porque el tal Paris, pretextando una visita oficial a Esparta, se fugó con Helena y se la llevó por la cara a su ciudad, Troya, que tenía unas murallas impresionantes. Y aunque su padre, el rey Príamo, le dio una bronca de cojones llamándolo desaprensivo, niño mimado, golfo y otras lindezas (me vas a buscar la ruina, pijito de mierda, le decía), la madre, que se llamaba Hécuba, metió baza en plan un hijo es un hijo y todo eso; así que al pobre Príamo no le quedó otra que tragarse el sapo y tenerlos allí al niño y a la nuera, que realmente estaba, la gachí, no ya para ponerle un piso, sino para ponerle una ciudad. Que es justo lo que le pusieron. Pero el tal Menelao, el marido espartano burlado, tenía mal perder, estaba cabreado como un diablo de Tasmania y quería a su mujer y venganza, por ese orden; así que convocó a sus parientes y compadres los otros reyes griegos, por aquel tiempo llamados aqueos de hermosas grebas, se juntaron todos y declararon la guerra a Troya. El asedio de la ciudad duró 10 años y en él participaron, en uno y otro bando, casi todos los reyes y héroes de la antigüedad helénica (Aquiles, Héctor, Ayax, Ulises, Eneas y los demás colegas), incluidos los dioses; que, cabroncetes como eran, tomaron partido por unos u otros según sus aficiones, como los hinchas de los equipos de fútbol. Al final, aburridos de tanto asedio y de no ganar el pulso a los troyanos, los aqueos construyeron un enorme caballo de madera, fingieron que se retiraban, y los troyanos, creyéndose vencedores, lo metieron como trofeo en la ciudad. Los muy gilipollas. Porque el caballo tenía truco, y dentro llevaba un comando de griegos que, saliendo por la noche en plan Rambo, abrieron las puertas de la ciudad y, dejando entrar a los compañeros, hicieron una escabechina de veinte pares de cojones. Lo más bonito ocurrió cuando Menelao fue en busca de su legítima dispuesto a ejercer injustificable violencia de género, pero al encontrársela en el palacio en llamas toda maquillada, guapa, arrepentida y sexy (Helena era un bellezón, pero no tenía un pelo de tonta sin depilar) se lo pensó mejor y se conformó con degollar a Paris. Luego echaron la adúltera y el rey burlado un polvo en todos los sentidos épico, y volvieron a Esparta más o menos como si nada. Lo del volver a casa, el retorno, el nostos de los griegos vencedores de Troya, trajo mucha cola y mucha literatura, e inspiró poemas y obras de teatro que durante los siglos posteriores y hasta hoy se ocuparon de los personajes. Tres de esos textos son fundamentales para conocer aquel episodio, imaginario sólo en parte: la Ilíada y la Odisea, escritas por un griego, y la Eneida, escrita después por un romano. Los 2 primeros relatos, atribuidos al poeta o compilador griego Homero (siglo VIII a. C.), pueden considerarse el primer gran registro cultural, la base narrativa y literaria de lo que después iba a llamarse Europa y Occidente; y su influencia, multiplicada y enorme, llega viva hasta el presente. La guerra de Troya, que como demostraron arqueólogos e historiadores existió de verdad, fue nuestro fascinante paso del mito a la realidad: la bisagra que une la Europa de hoy con el mundo arcaico de las leyendas y los sueños.
Cuando hablamos de la Grecia más antigua tendemos a pensar que era un país como los entendemos hoy, pero eso no se corresponde con la realidad. En aquellos tiempos oscuros, de 20 a 10 siglos antes de que naciera Cristo, sería más propio hablar de un mundo griego que de una Grecia concreta. O sea, de lo que los historiadores serios (el que avisa no es traidor) llamarían Hélade.
Los griegos de entonces no se denominaban a sí mismos griegos, palabra que es latina o romana, sino helenos, argivos, aqueos y nombres por el estilo, y estaban bastante desparramados, iban, venían y se invadían por el Mediterráneo oriental y sus costas. Sabemos poco de ellos, porque los historiadores de aquellas tierras empezaron a escribir mucho más tarde; pero gracias a arqueólogos espabilados como el alemán Schliemann (que descubrió Micenas y Troya confirmando que ésta había existido realmente), y el inglés Evans (que excavó Cnosos), y cruzando todo eso con los textos más antiguos, podemos hacernos una idea aproximada de por dónde iban los tiros en aquellos tiempos sombríos.
Sabemos así de Micenas, cuyos habitantes (dominados por una élite guerrera, culta, que conocía la escritura), tal vez sean los primeros a los que podemos considerar griegos de pata negra. También sabemos de la civilización minoica, que debe su nombre a un rey llamado Minos, las ruinas de cuyo palacio pueden hoy visitar los turistas. Y por cierto: en esa época siglo arriba o abajo, en torno al XVI o XV antes de Cristo, hubo en la isla de Santorini, cerca de Creta, una explosión volcánica en plan Pompeya pero mucho más a lo bestia, que causó un cataclismo de veinte pares de narices, con el hundimiento en el mar de parte de la isla y de la gente que por allí andaba (no hace mucho se descubrió una población conservada bajo las cenizas, abandonada tras la erupción). Aquello fue un zambombazo espectacular, de traca; y es posible, dicen algunos, que la leyenda de la Atlántida, el mítico continente sumergido con ciudades y gentes mencionado por Platón, provenga de ahí.
Pero cine de catástrofes aparte y volviendo a los hechos probados, el caso es que edificios, inscripciones y restos de escritura han permitido averiguar cosas interesantes sobre micénicos y minoicos, regidos por castas militares muy cabroncetas que controlaban territorios poblados con aldeas sometidas a la esclavitud; y que (al menos en el caso de los micénicos) ya eran expertos navegantes y comerciaban por el Mediterráneo oriental. Como suele ocurrir con el tiempo, que todo lo masca, eso acabó yéndose al carajo en un período que hoy conocemos con el bonito nombre de Edad Oscura: 400 años durante los que hubo violentas revoluciones internas (entonces la soberanía popular sólo podía ejercerse degollando a los que mandaban, o sea, mediante auténtico e inequívoco sufragio directo) e invasiones de pueblos empujados por otros pueblos, por el hambre o la ambición. Lo de siempre.
Así que, entre unos y otros, cambiaron el panorama egeo. Eran tiempos en los que a la peña no le cabía un cañamón por el ojete: la inseguridad venía por tierra, pero también por mar en forma de incursiones, piratas y saqueos. Salías a dar un paseo y anochecías esclavo en el quinto carajo. A esos invasores poco claros pero peligrosos los conocemos, en lo que de conocible tienen, con el también sugerente nombre de Pueblos del Mar. Sus oleadas dieron la puntilla al mundo micénico, y en los siglos posteriores se dejaron caer por allí 3 grandes grupos étnicos que marcarían la historia de la futura Grecia y, de rebote, la de Europa: los jonios, los dorios y los eolios (si nos suenan el mar Jónico o las columnas dóricas, por ejemplo, los nombres provienen de ahí).
Estos invasores se establecieron en las costas e islas del Egeo, formaron el primer mundo helénico claramente identificable, y sus 3 lenguas dieron lugar a los principales dialectos del griego arcaico y clásico. Empezó así la historia de una Grecia que a partir del siglo VIII a. C. ya podemos considerar como tal, y de la que somos herederos lo sepamos o no. Una Grecia, detalle clave, consciente de sí misma, segura de ser distinta al mundo no griego (representado por los barbaroi o bárbaros, extranjeros de lenguas y dioses diferentes) y en la que el pueblo empezó a nombrarse con el curioso nombre de damos, que más tarde se convirtió en demos, raíz de la hermosa palabra democracia. Pero antes de que esa palabra se asentase como realidad discutida o discutible (seguimos debatiéndola casi 30 siglos después) habían de pasar todavía muchas cosas interesantes.
Entra ahora en escena un pueblo que dejó su impronta en las orillas del Mediterráneo y configuró buena parte del escenario de la Europa antigua: marinos, viajeros, comerciantes más listos que los ratones colorados, con una cultura puesta al servicio de lo práctico, esos hombres fueron llamados phoínikes por los griegos y de ahí se les quedó el nombre de fenicios con que los conocemos hoy, aunque ignoremos el origen de esa palabra (que significaba rojos, tal vez por el color cobrizo de su piel o las telas púrpura con que comerciaban) e incluso cómo se llamaban a sí mismos. Encajonados entre el mar y las montañas del actual Líbano, eligieron el mar como camino; y en torno al siglo XI antes de Cristo empezaron a expandirse a partir de 2 ciudades, Tiro y Sidón. Lo hicieron desarrollando técnicas de navegación muy avanzadas para la época y siguiendo el camino de los antiguos Pueblos del Mar. Intermediarios entre Oriente y las poblaciones mediterráneas, los fenicios conocían las rutas comerciales como la palma de su mano. Primero negociaron con Mesopotamia, Egipto y las islas y costas del Egeo y luego fueron aventurándose al Oeste para traficar entre otras cosas con cerámica, tejidos, esclavos y metales (importantísimos entonces, incluida la plata de lo que más tarde se llamaría Iberia), pero su intención de colonizar era mínima. Lo que al principio les importaba eran puertos abrigados donde fondear sus naves y estar en contacto con las poblaciones del interior para calzársela doblada a los indígenas, sacándoles cuanto podían. Eran más asentamientos costeros y factorías comerciales que otra cosa. Sólo en una última etapa, a partir del siglo VIII antes de Cristo, estos lugares se fueron convirtiendo en ciudades como Dios manda; en colonización propiamente dicha. Y ahí podemos señalar una curiosidad: mientras las ciudades griegas, las apoikíai o polis que por entonces también se iban formando muy desparramadas, iban cada una a su propio rollo, de forma independiente unas de otras, las colonias fenicias, sobre todo al principio, mantuvieron lazos con sus metrópolis originales. No se conserva memoria de ningún rey de colonia fenicia, pero sí de gobernadores y pago de tributos, lo que prueba que esos lugares no rompieron los vínculos políticos ni afectivos con la lejana patria. De todos ellos, el más famoso y que más cola iba a traer para la historia de Europa fue uno situado en el actual golfo de Túnez; un lugar cuyo nombre se escribía Krt’hdst porque el alfabeto fenicio no tenía vocales, que siglos más tarde tendría una importancia decisiva bajo el nombre de Cartago (Aníbal, los romanos y todo eso). Pero de tal asunto, que iba a dar mucho que hablar y que matar, hablaremos cuando toque. También se calcula el primer asentamiento en Cádiz, que ellos llamaron Gd'r, hacia el siglo XI o el X. El caso es que 8 siglos antes de que naciera Jesucristo los fenicios competían con los griegos paseando sus velas por las costas de España, Sicilia y Cerdeña, asomándose incluso, aunque tímidamente, a las Columnas de Hércules y el Atlántico (se dice que llegaron hasta las Azores, que ya es echarle huevos marineros en aquella época de mares incógnitos). En esa trama de puertos y colonias jugaron un papel importante los templos religiosos, que eran también una especie de depósitos o bibliotecas donde los navegantes podían encontrar información disponible para su oficio: portulanos, derroteros y cosas así. Así que cuando los marineros fenicios llegaban a uno de esos puertos, lo primero que hacían después de irse de putas y agarrar una cogorza era acudir a los templos para informarse y preparar el siguiente viaje. Y otro detalle curioso: si con el tiempo la lengua de Homero acabó siendo el idioma culto de la antigüedad mediterránea, lo cierto es que Grecia siempre admitió el origen fenicio de su alfabeto. Aún lejos del uso literario de la escritura, pero necesitados de documentos comerciales y demás papeleo, los phoínikes habían recurrido al alfabeto mesopotámico para crear el suyo. Así que los griegos, al comprobar lo bien que con él se manejaban sus competidores comerciales, decidieron adaptarlo a su lengua, introdujeron vocales para aclararse un poco más y crearon su propio alfabeto, al que llamaron phoinikeia grammata. Es nada menos que Heródoto, el primer gran historiador de la Antigüedad, quien lo cuenta: Hay que destacar el alfabeto, porque hasta aquel momento los griegos no disponían de él. Griegos de origen jonio adoptaron las letras del alfabeto que los fenicios les habían enseñado, introduciendo en ellas pequeños cambios y conviniendo en darle, como es de justicia, el nombre de 'caracteres fenicios'.
Cosa de unos 700 años antes de que naciera Jesucristo, siglo más o menos, Grecia seguía sin ser un país ni un estado propiamente dichos. Eran varias ciudades autónomas llamadas poleis, cada una a su aire, independientes unas de otras, que a veces se hacían la puñeta entre sí. La economía de cada una funcionaba razonablemente bien, la peña viajaba y negociaba por mar y por tierra, trincaba dinero, descubría nuevos modos de hacer las cosas. Fue entonces cuando las clases dirigentes aristocráticas de toda la vida empezaron a perder aceite, siendo sustituidas las monarquías locales por otras formas de gobierno más adecuadas a tales tiempos y situaciones. Los ciudadanos, además, participaban activamente en la defensa de su ciudad sirviendo en el ejército, lo que les daba una serie de privilegios. Fueron imponiéndose así formas de gobierno más o menos populares, como las figuras del legislador y el tirano (esta última es una palabra que ahora tiene mala prensa, pero entonces incluía tanto a malvados de película como a gente muy decente). Hubo, en fin, de todo. Pero lo importante, lo decisivo, es que en esas ciudades-estado, y sobre todo en la llamada Atenas, acabó por instalarse un sistema político nuevo en la historia de la humanidad: la democratia, o gobierno del pueblo. Simplificando mucho, el truco del almendruco consistía en que todos los ciudadanos tenían obligación de prestar servicio, en caso de guerra, en las llamadas falanges de hoplitas, que eran soldados equipados con armadura y escudo (el hoplon que les daba nombre). En esa infantería de élite no había privilegios, y servían por igual los ciudadanos ordinarios y los de las clases altas que podían costearse una armadura (Sirva al bien general, al estado y al pueblo, el hombre que, de pie en la vanguardia, pelea tenaz, olvida la huída infamante y arriesga la vida, escribía en el siglo VII antes de Cristo el poeta Tirteo). Y dato fundamental: para ser ciudadano como los dioses mandaban no era suficiente tener viruta y propiedades. Podías ser un millonetis total, podrido de pasta, pero no tener derecho al voto y no comerte una rosca. Era la función militar, la disposición a servir en caso de guerra (ahí donde lo ven, el filósofo Sócrates combatió en 3 batallas como hoplita ateniense, el tío), la que daba al ciudadano un prestigio y un estatus especial, convirtiéndolo en parte de una fuerza política con voz y voto en la asamblea de la ciudad. Ser hoplita en caso de zafarrancho y tener una propiedad rural era ya la pera limonera: acceder a lo máximo en derechos y libertades, hasta el punto de que perder la ciudadanía (a perderla se le llamaba atimía) se consideraba una deshonra (atimía y estar deshonrado eran sinónimos). Vista desde el siglo XXI, claro, aquella democracia, limitada a unos fulanos con derechos mientras otros más tiesos carecían de ellos, parece imperfecta. Lo de gobierno del pueblo no era del todo exacto: se beneficiaba sólo una parte de la ciudadanía; y el resto, esclavos incluidos, quedaba fuera. Sólo en los momentos de democracia radical de Atenas (que todo iba a llegar con el tiempo) se dio cuartelillo ciudadano a los que no tenían donde caerse muertos. Pero lo que importa, pues no conviene juzgar el pasado con criterios del presente, es que nunca hasta entonces en el mundo antiguo se había logrado que la gente manejase su propio destino. O sea, en la puta vida. Para hacernos idea, fíjense, mientras hacia el siglo VI antes de Cristo en Atenas o Tebas se debatía ya en asambleas ciudadanas, en la Europa oscura del oeste y el norte se consolidaban, todavía para un rato largo, groseros sistemas aristocráticos basados en la riqueza y la fuerza bruta, dirigidos por verdaderos animales analfabetos (y algunos todavía lo siguen siendo). Lugares éstos, futuros países y naciones europeos, la mayor parte de los cuales, ojo al dato, no conocería la democracia hasta 2,600 años después. El caso es que esas modestas ciudades griegas empezaron de ese modo, tacita a tacita, casi sin proponérselo, a construir un mundo que hoy llamamos clásico y que generó la política, la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte que acabarían definiendo la Europa de los siglos posteriores. Su alma, vaya. Nuestra riqueza cultural y nuestra inteligencia política. Pero no fue fácil, por supuesto. Costó muchos sobresaltos, muchas discordias y mucha sangre. No todo lo arreglaba la democracia. Aquellas ciudades griegas se aliaban o enfrentaban entre sí, y en ese juego de fuerzas del que Atenas acabaría saliendo vencedora moral, dando base ideológica a lo que hoy llamamos Grecia clásica, otra ciudad llamada Esparta tuvo un papel decisivo.
Unos 9 siglos antes de que naciera Cristo, un hombre llamado Licurgo vivió en Esparta. El nombre, Licurgo, suena seco y recio; pero más seco y recio fue lo que hizo con sus conciudadanos. Esparta y Atenas eran los 2 estados griegos más importantes de la época; sin embargo, mientras los atenienses se regían por mecanismos democráticos muy avanzados (al fin y al cabo los inventaron ellos) y en su polis florecían el pensamiento filosófico y la cultura en general (o sea, lo que hoy llamaríamos humanismo), Esparta era todo lo contrario. Se regía ésta por un código de leyes creadas por el tal Licurgo, cuyo objetivo era convertir al personal en gente guerrera y sobria, militarizada, resistente, dura como la madre que la parió. Los flojos no tenían lugar allí. Los que nacían débiles o enfermos eran abandonados en el monte. Los otros, a partir de los 7 años, eran arrebatados a sus padres y llevados a escuelas-cuarteles sin libros, escritura o ciencia, de los que salían convertidos en los mejores soldados de su tiempo. Su único objeto era combatir; y su obligación, servir en el ejército hasta que cumplían 60 tacos. Dedican la mayor atención a los niños y se la dedican oficialmente, señalaba con admiración Aristóteles en la Política, donde parece envidiarlos tanto como otros pensadores griegos, entre ellos Jenofonte en su interesante República de los lacedemonios (tal vez porque cuando escribían eso ya estaba la democracia de Atenas en decadencia). De todas formas, como digo, esa atención hacia las criaturas era más atlética y militar que otra cosa, porque durante su formación los pobres espartanitos sufrían un entrenamiento tan duro que, a su lado, los marines y los comandos de las películas (señor, sí, señor, y todo eso) parecen florecillas silvestres. Eran continuamente golpeados para acostumbrarlos a sufrir sin quejarse y obligados a soportar hasta la muerte el frío, el calor, el sueño, y se les hacía robar alimentos para que aprendieran a buscarse la vida. El caso es que, niños o adultos, los espartanos comían poco y mal, vivían en casas sencillas y también, como detalle curioso, se habituaban desde enanos a ser parcos en palabras: poco había entre ellos que no pudiera resolverse con un sí o un no. Y como la región donde estaba Esparta se llamaba Lacedemonia o Laconia, a ese lenguaje breve, tan duro y seco como sus habitantes, se le llamó laconikós, o de estilo espartano. Lacónico, o sea; palabra que todavía hoy usamos para referirnos a lo breve y definitivo. Incluso a la hora de partirse el pecho, degollar y otros etcéteras, la idea era tomárselo todo con sobriedad y calma: las falanges de hoplitas espartanos no corrían jamás, sino que avanzaban despacio, impasibles, lo que acojonaba mucho a sus enemigos (actitud que más tarde iban a adoptar los tercios de infantería española que en los siglos XVI y XVII combatirían en Europa). El caso es que mientras Atenas acabó siendo la democracia más auténtica y radical que ha conocido la Historia, Esparta, con su sociedad militarizada, se convirtió en un pueblo guerrero cuyas leyes y costumbres, o parte de ellas, han sido imitadas después de modo siniestro por regímenes autoritarios como el fascismo, el nazismo y el comunismo, y con diversa fortuna por otros sistemas políticos decentes. Pero ojo: no mezclemos churras con merinas ni siglos con siglos, ni en lo bueno ni en lo malo. Aunque en algunos aspectos la sociedad espartana era un modelo de igualdad, la que se daba en las falanges de hoplitas o en los cuarteles militares no se extendía a toda la sociedad, o tardó tiempo en hacerlo. Durante un largo período, Esparta siguió siendo, por la cara, una oligarquía donde un pequeño consejo de familias destacadas detentaba un poder notable, donde (a diferencia de la vecina Atenas) los cargos públicos no rendían cuentas ante el pueblo, y donde, aparte de los ciudadanos oficiales, a los que se prohibían el trabajo manual y el comercio, estaban los perioicós o periecos (los vecinos, traducido), que carecían de ciudadanía pero comerciaban y poseían sus propias tierras, y los eilotes o ilotas, mayoría sometida a esclavitud y víctima de un trato despiadado (si los espartanos eran duros consigo mismos, imaginen cómo las gastaban con los de abajo). Sin embargo, recios y cabroncetes como eran en casi todo, asombra el estatus singular de sus mujeres. A diferencia de otros lugares donde las señoras eran recluidas en casa por si repetían la jugada de Elena de Troya (Homero dejó a todos los padres y maridos de entonces con la mosca tras la oreja), las espartanas de tronío pisaban fuerte. Eran, literalmente, hembras de armas tomar. Decían a sus hijos vuelve con tu escudo o sobre él (lo que significaba vencedor o fiambre), participaban en los ejercicios gimnásticos, tenían acceso a la educación y una libertad considerable para la época. Tanta, que dejaban como marujas de telenovela al resto de mujeres griegas.
Por esas paradojas raras de la Historia (que a menudo tiene ganas de broma), las dos grandes confederaciones griegas del siglo V antes de Cristo, la Esparta sobria y militarizada y la Atenas culta y democrática, iban a ser aliadas en una de las guerras más decisivas de la Antigüedad. A esta guerra, o guerras, se las llamó médicas porque los enemigos eran los persas, también conocidos por medos por la región de Asia de la que provenían, que en aquel momento eran un imperio de lo más potente (algo así como los Estados Unidos de entonces). Y fue el asunto que el rey de Persia, que se llamaba Darío y codiciaba el Mediterráneo, quiso hacerse con Grecia amenazando y tal, en plan chulito. Casi todas las ciudades de allí, acojonadas, intentaron quedarse al margen u ofrecieron a Darío el ojete para evitar problemas, excepto dos: los atenienses, que iban de conciencia intelectual griega y tal, y los brutos y duros espartanos, que cuando los persas les exigieron que entregaran sus armas respondieron algo así como molón labé, que significa ven a quitárnoslas si tienes huevos. Y Darío fue, o hizo ir a su ejército. Así que espartanos y atenienses prepararon las falanges de hoplitas, se despidieron de sus mujeres e hijos como Héctor de Andrómaca y se dispusieron a vender caro el pellejo. El primer intento persa se fastidió porque un temporal hundió la flota. El segundo les fue mejor, y desembarcaron. Como los espartanos no llegaban a tiempo, los atenienses decidieron enfrentarse solos a los invasores (lo hicieron en proporción de 1 contra 10, todos los hombres disponibles menos los ancianos y los niños). Y asombrosamente, vencieron. Ocurrió en una llanura llamada Maratón, a 40 kilómetros de Atenas. Y como no había teléfono, automóviles ni internet, los vencedores mandaron a un atleta llamado Filípides para que comunicase la buena noticia. Recorrió éste 40 kilómetros corriendo, gritó "Hemos vencido" al llegar y cayó muerto por el esfuerzo (aunque muchos actuales deportistas no lo sepan, cada vez que corren una maratón están recordando a ese bravo chaval). Aquella batalla fue una de las más famosas de la Historia y timbre de orgullo para los atenienses, hasta el punto de que el autor trágico Esquilo, que combatió en ella (Los griegos no son esclavos ni vasallos de nadie, afirma en Los persas), prefirió que se la mencionara en su epitafio en lugar de sus muchas obras teatrales (algo parecido al autor del Quijote, nuestro querido Cervantes, para quien su mayor orgullo fue haber sido soldado en Lepanto). Sin embargo, no hay 2 sin 3. Los persas, a los que ahora gobernaba Jerjes, hijo de Darío, tenían metida Grecia entre ceja y ceja; así que el año 483 a. C. cruzaron el Helesponto con un ejército que Heródoto describe como inmenso. Esta vez Esparta acudió a su cita con la Historia y fue fiel a su fama: 300 hoplitas espartanos y otros auxiliares griegos sucumbieron sin ceder un palmo de terreno, peleando con su rey Leónidas en el paso de las Termópilas en proporción (siempre según Heródoto) de uno contra mil. Después los persas avanzaron hasta Atenas y la incendiaron mientras sus habitantes se refugiaban en las islas de Egina y Salamina. Pero a los invasores les salió el cochino mal capado, porque gracias a un fulano llamado Temístocles habían construido antes de la guerra una buena flota de barcos (llamados trirremes porque tenían 3 filas de remos a cada lado). Y como los griegos eran unos marinos estupendos, en la bahía de Salamina se les apareció la Virgen, o la diosa Hera, o quien se apareciese entonces, y le dieron a Jerjes una mano de hostias náuticas que lo hizo bicarbonato. Luego, crecidos por el éxito y para rematar la faena, al año siguiente, que fue el 479 a. C., se vinieron más arriba y también le dieron las del pulpo en la batalla de Platea. Abrió eso un período de prestigio y esplendor para Grecia que florecería en lo que iba a llamarse Edad de Oro (de ella hablaremos en un próximo episodio), que durante medio siglo convertiría a Atenas, vencedora moral de la guerra, en cuna de lo que hoy llamamos cultura europea, u occidental. Así, sobre las cenizas del derrotado ejército persa quedó definida la primera gran frontera geopolítica, tal vez aún simbólica pero significativa, entre el mundo de Oriente y el de Occidente. Entre sumisión al poder absoluto y libertad individual del ser humano (asunto actual, que supongo les suena a ustedes). Y 26 siglos después, pese a nuestras contradicciones, crímenes, olvidos y desastres, los europeos de hoy, en lo mejor que tuvimos y aún tenemos, lo sepamos o no, somos nietos históricos de aquellos griegos que lucharon heroicamente, defendiendo su mundo y su libertad (o sea, nuestro mundo y nuestra libertad) en Maratón, las Termópilas y Salamina.
Es muy posible que nunca haya habido en la historia de la humanidad alguien tan inteligente como lo fueron los griegos del siglo V antes de Cristo, con la Atenas de la época como centro intelectual de todo. No me pregunten por qué, pero las 5 décadas que siguieron a la victoria de Salamina producen verdadero asombro. Porque lo que llamamos identidad europea, la base que generó el pensamiento, las ciencias, el arte, la literatura forjada en los 2500 años transcurridos hasta hoy, nació allí y fue cuajando en un largo proceso que tuvo aquel mundo fascinante como referencia. Europa y el llamado Occidente son lo que son (en su parte buena, por supuesto) precisamente porque aquella Grecia fue lo que fue. Nunca en la Historia, excepto tal vez en la Florencia del Renacimiento, el Madrid del Siglo de Oro y el París de la Ilustración, se dio un caso semejante de concentración de figuras ilustres y de talento en el pequeño espacio de una ciudad. Aquella Atenas, gobernada por un hombre ilustre llamado Pericles, se convirtió en una ciudad próspera y hermosa; una ciudad-estado que se regía por reglas democráticas con consultas populares, y que albergaba a grandes artistas, grandes escritores de teatro seguidos por las masas, grandes matemáticos y grandes filósofos: hombres sabios que se dedicaban a pensar y tenían maravillosas ideas. Se equivocaron muchas veces, claro. Ni ellos eran perfectos. Su ciencia tampoco era la nuestra, con hipótesis, pruebas y experimentación. Pero sus intuiciones y aciertos fueron infinitos. Esos extraordinarios fulanos consideraban la geometría como una guía para comprender el Universo (la geometría que se sigue enseñando hoy en los colegios es griega) y trabajaban sólo con la reflexión y con un sistema de inspiradas conjeturas, pero fueron tan lejos con todo eso que te dejan turulato. Ellos intuyeron, por ejemplo, 25 siglos antes de que se confirmara el asunto, que toda materia estaba formada por pequeñas partículas llamadas átomos (palabra griega que significa imposible de cortar, indivisible). Por supuesto, vista con ojos del siglo XXI, sobre todo por los demagogos baratos que hoy pretenden regir el mundo (demagogía, por cierto, es otra palabra griega), aquella sociedad distaba de la perfección. La vida, y hay que ser muy estúpido o muy sectario para no comprenderlo, funcionaba de otra manera. La democracia no alcanzaba a todos por igual, y cuando así era en sus momentos más radicales, o casi lo era, los propios atenienses se quejaban de ello, y más de uno y de dos admiraban la férrea disciplina de la vecina Esparta (paradójicamente, las obras de teatro de más éxito popular, como las de Aristófanes, abundan en críticas a los excesos del pueblo). En cuanto a la guerra, por supuesto, también era despiadada (Jenofonte nos lo cuenta con frío detalle), y tras recibirse la rendición incondicional de una ciudad enemiga (24 póleis fueron aniquiladas en esa época) se degollaba a los varones adultos, se vendía como esclavos a mujeres y niños, y a otra cosa, mariposa. Lo de la esclavitud, sin embargo, resultaba muy llevadero en Atenas en comparación con lo que luego fue en Roma, puestos a considerar. Si es cierto que había 3 esclavos por cada ciudadano ateniense libre (y a veces los más crueles amos daban a sus siervos las suyas y las de un bombero), podían comprar su libertad y había leyes que los protegían. O sea que, comparativamente, pueden considerarse los esclavos mejor tratados de la Historia. Por otra parte, y en lo que a las mujeres se refiere, la situación de las atenienses resulta curiosa. Paradójicamente, las que más derechos ciudadanos tenían eran las prostitutas, pues allí su profesión se consideraba socialmente útil. Los griegos las llamaban etairas; palabra que (esto es interesante) podía significar lo mismo puta profesional que compañera, amante o amiga. Menos prejuicios, imposible. Los hombres, o al menos los que podían permitírselo, las contrataban por razones no solo sexuales, las llevaban a fiestas, al teatro y cosas así (lo que hoy llamaríamos escort de lujo, no siempre con derecho a consumar la faena). Y había de todo, claro: señoras de diverso nivel y actividad social, de baja estofa y de tiros largos, según la clientela. Pero la clase superior de las que hoy conocemos como hetairas (véase diccionario de la RAE) abundaba en mujeres educadas, independientes y que pagaban impuestos al Estado por los beneficios obtenidos. Ciudadanas ejemplares, o sea. Señoras, en fin, a menudo tan admiradas y respetables que incluso Pericles, el gran gobernante de Atenas bajo el que floreció aquella edad de oro griega, se casó con una de ellas. Aspasia, se llamaba la dama. Y cuentan los historiadores que era un trueno de señora.
Sobre aquellos años dorados de la Atenas del siglo V antes de Cristo, antes de que (como ocurre siempre en la Historia) todo o casi todo se fuera al carajo, campea una figura entrañable que marcaría el intelecto de la Europa que estaba por venir: se trata de Sócrates, cuyo pensamiento, transmitido y desarrollado por sus discípulos y seguidores Jenofonte, Platón y Aristóteles (él nunca escribió nada), sentaría las bases de la filosofía occidental. Creía aquel fulano que el verdadero conocimiento proviene del interior de cada cual, y que transmitir sabiduría en crudo no es sino adoctrinamiento. Que el educador debía ser comadrona de ideas, orientando al alumno para que hallase sus propias respuestas y creyera ser (y en cierto modo fuese) verdadero descubridor de lo que el maestro le enseñaba. Ese genial Sócrates era feo, desastroso (su mujer le pegaba unas palizas de órdago), pobre y honrado, y se enorgullecía de serlo. A pesar de eso, o tal vez por eso, fue referente intelectual de su tiempo, maestro de hijos de familias nobles y figura polémica entre sus conciudadanos: unos lo respetaban y otros lo odiaban. Al fin sus enemigos consiguieron que fuese condenado a muerte. Apoyado por mucha gente, Sócrates pudo huir pero no quiso (opinaba que, incluso en su propio caso, la ley estaba por encima del parecer de las masas y del populismo), prefirió arrostrar su destino y bebió voluntariamente, con un par de huevos fritos, un veneno llamado cicuta que lo dejó tieso como la mojama pero consagró para siempre su nombre. Atenas, por su parte, iba a pagar caro ese y otros errores. Su edad de oro duró sólo medio siglo, agostada por un conflicto con su antigua aliada Esparta que se llamó guerra del Peloponeso, y que contaría muy bien el historiador Tucídides. Simplificando mucho podríamos decir que el origen fueron los celos que la Esparta dura y militar sentía por el poder de la Atenas culta y próspera. Y considerando que bélicamente las diferencias entre unos y otros eran muchas (los hoplitas espartanos eran soldados profesionales y los atenienses los mejores marinos de su tiempo), la guerra discurrió bastante equilibrada, supliendo Atenas con moral y audacia lo que Esparta oponía de disciplina y rigor castrense. Aquello fue una larga serie de partidas de ajedrez de las que muchas acabaron en tablas, duró la friolera de 27 años, arruinó a unos y otros, y acabó con ambos contendientes extenuados y cansados; hasta el punto de que, aunque fue Esparta la que salió mejor librada, ni una ni otra volvieron a ser lo que habían sido. La batalla de Egospótamos señaló el final de la guerra con el marcador favorable a Esparta, que pudo imponer duras medidas a los atenienses: derribo de sus murallas, instalación de una guarnición espartana y liquidación (esto fue lo más triste) del régimen democrático, sustituido por una dictadura que se llamó Oligarquía de los Treinta (una panda de hijos de puta que hizo una escabechina asesinando a demócratas y opositores). Luego, con el tiempo, a trancas y barrancas se acabó restaurando la democracia, pero Atenas ya no era sino sombra de lo que fue: el siglo áureo había pasado. Sin embargo, su prestigio intelectual se mantuvo intacto y llega hasta nuestros días. En el imperio romano que estaba de camino, las familias con posibles enviarían a sus hijos a estudiar a Atenas, por el caché que daba el asunto (más o menos, incluso más, que estudiar ahora en Estados Unidos, Gran Bretaña o Suiza). Durante la noche oscura de las invasiones bárbaras que acabó arrasando Europa siglos más tarde, la herencia socrática, platónica y aristotélica sobrevivió en los monasterios medievales; y también el Renacimiento, los neoclásicos y los románticos se inspiraron en aquella Grecia cuyo inmenso legado llega hasta hoy, pese a los analfabetos que en Bruselas (y en los sucesivos ministerios de Educación y Cultura españoles) se obstinan en envilecerlo y desmantelarlo todo. De todas formas, volviendo al pasado y en otro orden de cosas, Grecia iba todavía a dar mucho juego en el siglo IV antes de Cristo, tallando a golpe de espada la configuración del Mediterráneo oriental y del mundo conocido. Desde un pequeño territorio situado al norte, tierra de pastores considerados extranjeros o barbaroi por los griegos de pata negra, un ambicioso rey local había observado la lucha entre atenienses y espartanos, así como la decadencia de ambos, y vio llegado el momento de agarrarlos a todos por el pescuezo (o por donde más doliera), y hacerse dueño del paisaje. Ese rey se llamaba Filipo de Macedonia, y su hijo sería conocido como Alejandro Magno.
Filipo II era tuerto (perdió un ojo en una batalla) y muy listo. Rey de Macedonia al comienzo de la jugada, decidió hacerse amo de Grecia aprovechando la decadencia de Atenas y Esparta. Él liquidó los conceptos de polis y democracia con mano izquierda y mucho arte. Conocía la alta cultura griega porque de jovencito había sido rehén en Tebas y sabía tocar las teclas oportunas, sobre todo la ojeriza que los helenos tenían a los persas por el recuerdo de las invasiones. Así que se presentó en plan protector reivindicativo, y la peña mordió el anzuelo. El único que lo vio venir fue el brillante político y orador ateniense Demóstenes (un figura que se habría merendado en 5 minutos a todos los analfabetos, golfos y moñas que hoy medran y trincan en el parlamento español). Pero ni los discursos de este fulano, que por ir contra Filipo se llamaron filípicas, frenaron la cosa. Macedonia conquistó territorios, consiguió recursos y una marina, contrató mercenarios y creó una nueva táctica militar con una formación de infantería llamada phálanx (falange) que superó la eficacia de los hoplitas espartanos. Además, incorporó unidades de caballería tracia que cambiaron las reglas de la guerra. Y así, combinando la zanahoria y el palo, tras la batalla de Queronea, que en el año 338 antes de Cristo dio el triunfo a Macedonia, Filipo se convirtió en hegemón de allí. La polis griega, o sea, la idea de ciudad-estado, no desapareció del todo (aún duraría siglos y conocería transformaciones), pero la participación en los asuntos públicos del demos, el pueblo, se fue por completo al carajo. Sin embargo, el ambicioso rey macedonio disfrutó poco del éxito, pues uno de sus hombres de confianza (todos tenemos un mal día) se lo cargó a puñaladas por un vaya usted a saber. Y entonces, en una de esas carambolas fascinantes que tiene la vida, aquel asesinato llevó al trono al hijo de Filipo, Alejandro, un chaval de veinte años que había tenido por maestro nada menos que al filósofo Aristóteles, y cuyo deslumbrante y rápido paso por la Historia, en sólo 13 años de reinado y conquistas, iba a marcar el futuro del mundo. Porque Alejandro fue la repanocha, y considerar lo que hizo esa criatura en tan corto espacio de tiempo te deja de pasta de boniato. Lo primero fue dar una buena mano de hostias a las ciudades griegas que creían (ilusas ellas) que con la muerte de Filipo iban a poder ponerse flamencas. Lo segundo fue devolver a los persas la jugada del siglo anterior, organizando una impresionante expedición militar que cruzó el Helesponto, penetró 25.000 kilómetros en Asia (han leído bien, sí, 25.000 kilómetros), libró y venció las batallas del río Gránico, Iso y Arbelas, se hizo amo absoluto de Persia, Mesopotamia, Siria y Egipto, y tras pacificar esos países llegó hasta la frontera de la india tras cruzar Afganistán. Que tiene tela. Además, como era ferviente lector de Homero y amigo de las ciencias y el progreso, llevó con él a una buena pandilla de matemáticos, geógrafos, botánicos y astrónomos. Respetó las tradiciones locales siempre que pudo (y cuando no, hizo como en Gordium, donde había un nudo sagrado, el Nudo Gordiano, imposible de deshacer, que cortó con un tajo de su espada), fundó ciudades que llevaron su nombre (como la de Alejandría, que lo conserva), casó a sus generales con señoras de las noblezas locales y, como en las películas, él mismo desposó a una guapa y elegante princesa persa llamada Roxana. Fatigados sus soldados de tanto caminar y tantas conquistas, al fin se retiró a Babilonia, donde murió a los 33 años tras haber conquistado el mayor imperio nunca conocido. Un imperio que a su muerte, como suele ocurrir, sus ambiciosos generales dividieron y destrozaron entre ellos. Nunca, en la historia de la Humanidad, volvió a haber nadie como Alejandro: ni siquiera Julio César (lean las Vidas paralelas de Plutarco) o Napoleón Bonaparte. Aventurero, militar y explorador, el macedonio conquistó en su década asombrosa el primero y más grande de los imperios europeos. Y el mundo helénico que expandió de forma tan fulgurante hizo posible que en Mesopotamia calculasen la duración del año en 365 días; que Euclides asentase la geometría; que Arquímedes fuera el primer científico moderno; que Herófilo descubriese (antes que Miguel Servet) la circulación de la sangre; que Eratóstenes calculase la longitud del meridiano y dirigiese la biblioteca de Alejandría; que Heráclides concluyera que la Tierra gira sobre su eje y que Aristarco (adelantándose en varios siglos a Copérnico) estableciese que orbita en torno al sol. Lo mejor de la Europa que estaba por llegar fraguaba despacio en todo aquello, siglo a siglo, en espera de un pueblecito oscuro y apenas conocido llamado Roma.
El 21 de abril del año 753 antes de Cristo, un joven llamado Rómulo mató a su hermano gemelo Remo. Estaban fundando una ciudad a la manera etrusca, con surcos de arado para delimitar el contorno. Uno se lo tomó a guasa, saltó el surco en vez de entrar por la puerta, y el otro lo puso mirando a Triana o a los montes Albanos, o como se dijera entonces. Le dio matarile, vamos. La historia suena a leyenda, por supuesto; pero es que, desde el principio del principio, Roma estuvo vinculada a la leyenda. Porque aún se daba otra más vieja, o sea, que los 2 hermanos descendían del guerrero Eneas: uno de los pocos supervivientes de Troya, que fugitivo de los griegos habría ido a desembarcar en la costa del Lacio, o latina. Lo que ya no es leyenda es que hacia el siglo VIII a. C. había en las tierras cercanas al río Tíber, por arriba y por abajo, varias pequeñas ciudades (pobladas por latinos, sabinos y etruscos) que se llevaban muy mal entre ellas. La más poderosa era Alba Longa, de la que procedían Rómulo y Remo. Siempre según la leyenda, las 2 criaturas fueron arrojadas al río por un malvado tío abuelo y amamantados por una loba, etc. Y cuando fueron mayores, tras ajustar las cuentas al tío, decidieron establecerse por su cuenta en un bonito lugar rodeado por 7 colinas. El fratricida Rómulo fue el primer rey de la nueva ciudad, poblada por hombres jóvenes y fuertes que acudieron con ganas de hacer carrera sin distinción de esclavos y libres, ansiosos de novedad, según escribe Tito Livio. Así que imagínense ustedes la cuadrilla, no precisamente compuesta por intelectuales. Sin embargo, las mujeres escaseaban en la zona; así que Rómulo y sus compadres las robaron por la cara a un pueblo vecino, los sabinos, que estaba bien surtido (tecleen en Google Rapto de las sabinas, que hay cuadros y todo). La faena dio lugar a un buen pifostio bélico, apaciguado por las damas al interponerse entre sus raptores y sus padres y hermanos. No estamos mal con estos chicos nuevos, dijeron, y tampoco los hombres sabinos sois como para tirar cohetes. El caso es que al final fueron todos felices y comieron espaguetis con perdices, decidiendo latinos y sabinos gobernar juntos en plan cuñados, con reyes y tal. Fue así como siguieron creciendo y haciéndose más fuertes, dedicados a machacar a otro pueblo poderoso de la zona, que eran los etruscos. Como dice Indro Montanelli en su Historia de Roma (amena y recomendable, como su Historia de los griegos), rara vez se ha visto desaparecer a un pueblo de la faz de la tierra y a otro borrar sus huellas con tan obstinada ferocidad. Los etruscos, que parecían gente interesante y simpática, habitaban sobre todo la actual Toscana, pero eran una potencia comercial con colonias y todo, buenos navegantes, poseían un grado de civilización superior y miraban a los del Tíber por encima del hombro, tratándolos de rústicos y catetos. En realidad, leyendas aparte, la primera Roma fue probablemente un poblado o colonia etrusca donde los otros se fueron arrimando, primero como lugareños o inmigrantes, haciéndose después dueños del cotarro. Que los etruscos desaparecieran fue una pena, porque vestían bien, eran cultos, sabían de comercio y de urbanismo. Además, las señoras etruscas tenían fama de guapas y elegantes, y las hubo doctas en matemáticas y medicina. También eran bastante libres de costumbres, o eso se dice (incluso el autor teatral Plauto lo dijo), hasta el punto de que en la futura Roma, que al principio fue austera y aburridamente moralista, se llamaba etruscas o de costumbres toscanas a las mujeres ligeras de cascos. Zorriputis, dicho en seco. El caso es que latinos y sabinos, que ya empezaban a ser romanos, odiaron a los etruscos con la misma inquina que luego dedicarían a los cartagineses, combatiéndolos hasta conseguir su destrucción total. Y es que un detalle fundamental en su futuro fue que aquellos primeros ciudadanos de Roma eran gente muy peligrosa (enemigo público número uno los llamó Montanelli). Sabían odiar como nadie, tenaces hasta la tumba, y ésa fue una de las causas de su éxito. El caso es que 7 fueron los reyes de Roma desde Rómulo, hasta que el último, Tarquinio el Soberbio, fue derrocado más o menos en el año 509 antes de Cristo. Entonces el pueblo eligió a los 2 primeros cónsules democráticos de su historia (No se consentirá rey alguno ni persona que sea peligro para la libertad, proclamaron), y nació de ese modo la famosa república romana. Aquellos surcos de arado sobre los que Rómulo había derramado la sangre de su hermano Remo estaban a punto de convertirse en caput mundi: capital del imperio más asombroso, influyente y decisivo de la Historia.
En menos de 90 años, entre el siglo IV y el III antes de que naciera Jesucristo, los romanos conquistaron el resto de la península italiana. Todo fue ocurriendo sin prisa pero sin pausa, con una política territorial oportunista, agresiva e implacable. Libraron guerras con todos sus vecinos, los sometieron y les impusieron su lengua, el latín. No fue fácil, claro. Aquellos romanos que se habían librado de sus reyes para instaurar una república vivieron no pocos sobresaltos, incluido el saqueo de la capital por unos bárbaros celtas conocidos como galos (los de Astérix y Obélix, pero un poquito antes) y una larga enemistad con Cartago de la que hablaremos otro día. Lo que importa ahora es que, a punto de empezar su expansión por las orillas del Mediterráneo y convertirse en dueña del mundo, creciendo en población y dinero gracias a sus conquistas, Roma se fue dotando de estructuras políticas, sociales y militares decisivas para su grandeza. Fue el tiempo (más tarde añorado y tal vez exagerado por historiadores e intelectuales romanos) de la austeridad, el trabajo y las virtudes republicanas. No había todavía un ejército profesional ni se contrataban mercenarios: el soldado era el propio ciudadano. Se dejaba el arado para combatir a los enemigos y se retornaba a él cuando llegaba la paz. La autoridad se basaba, o decía basarse, en la rectitud moral, la disciplina, la religión, el trabajo y la familia, cuya figura principal era la paterna (el paterfamilias), con imperio absoluto sobre sus componentes, incluido el derecho de vida y muerte. Las hijas vivían sometidas hasta que su papi las entregaba en matrimonio, limitándose a cambiar de dueño. La máxima autoridad política era el senado, controlado al principio por las familias patricias (patricios eran los más ricos y privilegiados, y plebe el pueblo en general), y que más tarde, con la evolución social, fue combinándose con instituciones y figuras más igualitarias. En el aspecto religioso, los romanos salieron eclécticos: tenían dioses a los que respetaban escrupulosamente (muchos de origen griego), pero no ponían pegas a adoptar los de los pueblos conquistados, con lo que llegó un momento en que su Panteón estaba hasta las trancas: tenía deidades para todos los gustos, y Petronio (un guaperas elegante de los tiempos de Nerón) llegó más tarde a chotearse diciendo que había más dioses que ciudadanos. Por lo demás, la prosperidad crecía con el comercio y los esclavos, que era mano de obra conseguida en las conquistas o vendida por los piratas. Aparecieron los equites o caballeros, clase media alta y ricachona, y el pueblo reclamó acceder a todas las magistraturas del Estado. Como nadie regala nada, no faltaron disturbios, pero se impusieron nuevos modos; y a partir de entonces, en todo lo oficial figuraron las siglas SPQR (Senatus Populusque Romanus). Se llegó así a 2 figuras novedosas. Una fue la del dictador, palabra todavía desprovista de sentido negativo: un fulano serio y respetable al que se otorgaban durante 6 meses todos los poderes, en momentos de grave peligro para la república, y que renunciaba al cumplir su mandato. La otra fueron los tribunos de la plebe, representantes del pueblo cuya influencia equilibró la de los cónsules (altos magistrados procedentes de la pomada dirigente), y cuyas figuras históricas acabarían influyendo, con el paso de los siglos, en el parlamentarismo británico, la Revolución Francesa y la constitución norteamericana (que ya es influir). Los tribunos más dicharacheros y famosos fueron los hermanos Graco: 2 chicos de buena familia que se pusieron de parte del pueblo (populismo de clase alta mezclado con ideas sinceras) y dieron la brasa a cónsules y senadores hasta que sus enemigos, como se veía venir, les dieron las suyas y las del pulpo. El caso fue que la lucha por la igualdad, las conquistas, el comercio y otros etcéteras necesitaban garantías formales; y eso dio lugar a algo que hoy sigue vigente o influye en buena parte de la Europa actual: el Derecho Romano. O sea, un conjunto de leyes que regularon comercio, libertades y obligaciones, y que se fueron sucediendo y ampliando desde mediados del siglo V a. C. De esa forma, entre pitos y flautas, y al menos hasta finalizar la 2a. guerra contra Cartago, aquella cada vez más sólida y asombrosa República conoció momentos de tanto equilibrio entre cónsules, senado y pueblo, que el historiador Polibio (un griego que llegó a Roma como prisionero y se enamoró de ella hasta las cachas) llegó a escribir: Nadie, aunque sea romano, podrá decir con certeza si el sistema de gobierno es aristocrático, democrático o monárquico. Lo que para aquellos interesantes tiempos republicanos resulta una definición estupenda.
Si miramos un mapa del Mediterráneo, comprobaremos que Italia tiene forma de bota y que frente a la puntera de esa bota, como si fuese a dar una patada a un balón, está Sicilia, que sería el balón. Pues bueno: justo detrás de ese balón, desde el siglo VIII antes de Cristo, estaba Cartago. Y lo del fútbol y las patadas no está cogido por los pelos, ni mucho menos. Porque aquel partido fue encarnizado y sangriento, y decidió el futuro de una Europa que, de haber sido otro el resultado, tal vez sería hoy más africana de lo que es. El asunto es que Cartago era un antiguo establecimiento fenicio, ciudad-estado que había crecido de modo espléndido con la metalurgia, la construcción naval, el comercio y la agricultura (el Manual agrario del cartaginés Mago tuvo enorme influencia cuando se tradujo al griego y al latín). Y mientras Tiro y Sidón declinaban en el Oriente mediterráneo, este enclave se hacía rico y poderoso al otro lado del mismo mar. Cuando hacia el siglo IV a. C. empezó a darse codazos serios con Roma, Cartago era de verdad impresionante. Además de casi toda la costa mediterránea de África, estaba asentada en Sicilia, media España y sur de Francia. Sus marinos eran los más expertos: se aventuraban más allá del estrecho de Gibraltar (llegaron hasta Canarias y las Azores), y navegaron hacia arriba la costa de Europa y hacia abajo la de África, como lo probó una antigua tabla de bronce en la que se narraba el Periplo de Hannón, general y navegante cartaginés que, echándole agallas, barajó el litoral atlántico africano para conseguir establecimientos comerciales y llegó hasta Camerún. Que ahora parece fácil, claro, pero imaginen la hazaña. En cuanto a las aguas del norte, otro marino cartaginés, un tal Himilcón, siguiendo las antiguas rutas náuticas de fenicios y tartesos, alcanzó, o eso dicen, las islas Oestrímindas o Casitérides (o sea, Irlanda y Gran Bretaña) en busca de plomo y estaño. Todo eso fue posible, entre otras cosas, porque en Cartago había mucho dinero y muchas ganas de tener más. La gente con viruta iba a instalarse allí como ocurre hoy en Mónaco, Suiza, Wall Street, la City de Londres y lugares parecidos, y su estructura económica era la más avanzada de su tiempo, hasta el punto de que mientras en otros lugares (la creciente Roma, por ejemplo) sólo acuñaban monedas, en Cartago circulaban ya billetes de banco en forma de tiras de cuero estampilladas con su respaldo en oro o plata. A los cartagineses de clase alta les gustaba vivir bien, su urbanismo era moderno y tenían bibliotecas. Funcionaban con un senado de familias de clase alta, como los romanos, y tenían sus propios dioses. Los principales se llamaban Tanit, que era una señora, y Baal: un grandísimo hijo de puta al que sacrificaban niños para tenerlo contento (cuando tocaba a los ricos entregar a uno suyo, compraban el de una familia pobre y ahí nos las den todas). Las mujeres estaban bastante marginadas e incluso solían ir con velo, pero (o eso afirman Polibio, Plutarco y Apiano, historiadores que barren para casa) la moral orillaba lo disoluto, o sea lo guarro, y los cartagineses eran comedores, bebedores y puteros. En lo militar no se rompían los cuernos propios: la cosa bélico-patriótica la subcontrataban a un ejército de mercenarios (sobre cuya rebelión en el 241 a. C. escribió Flaubert una novela mala e irreal llamada Salambó, pero curiosa de leer). Mercenarios, por cierto, entre los que había un buen manojo de los que luego serían llamados españoles: turdetanos, bastetanos, oretanos, baleares, etcétera. Esto era normal, habida cuenta de que para entonces la presencia cartaginesa en la península ibérica era notable. Un general llamado Amílcar Barca había desembarcado en la antigua colonia fenicia de Gádir (Cádiz) en busca de poder militar, materias primas, soldados y metales preciosos. Pero aquel cartaginés no sabía con qué gente tan peligrosa se jugaba los cuartos; porque en cuanto se descuidó media hora, un caudillo local le dio matarile a traición. Tomó el relevo su pariente Asdrúbal, que se casó con una de allí para asegurarse el pescuezo. Entre lo grande de Asdrúbal se cuenta fundar en el Levante peninsular la importante ciudad de Qart-Hadast (después llamada Cartago Nova y Cartagena) para tener una plaza fuerte y un puerto seguro desde donde controlar las minas de plata y plomo de la región. De esa forma, casi toda la península ibérica al sur del Ebro quedó bajo control (relativo, claro) de los cartagineses. Y por esa razón, en el conflicto que se avecinaba entre Cartago y Roma, o sea, el gran partido de fútbol que ya iba estando a punto de caramelo.
Cartago y Roma eran demasiados gallos y demasiada chulería para un solo corral, y aquello sólo podía acabar de mala manera. De todas formas, el proceso fue largo y sangriento: un siglo y pico, entre el año 264 y el 146 antes de Cristo, estuvieron arrimándose candela en varias guerras sucesivas, tal vez el conflicto armado más largo del mundo antiguo, que marcarían el futuro de Europa. Las guerras púnicas (se llamaron así porque púnico era el dialecto fenicio que hablaban los cartagineses) fueron 3, y las conocemos bien porque fueron los primeros sucesos que animaron a los romanos a escribir su propia historia, primero en griego y luego en latín. Eso sigue teniendo importancia, pues las lecciones tácticas y estratégicas de aquellas batallas fueron estudiadas durante 22 siglos y lo siguen siendo hoy en las academias militares, hasta el punto de que Napoleón, Federico el Grande, Rommel o los generales de las 2 guerras del Golfo las mencionaron a menudo. La primera de esas guerras fue de especial ferocidad, librada en torno a Sicilia y Cerdeña, principalmente naval, y terminó con la victoria romana de las islas Égadas y su posesión de aquellas islas mediterráneas. Para recuperarse del revolcón, Cartago buscó una expansión occidental extendiéndose por la península ibérica. Los iberos, muy en su estilo de toda la vida, se dividieron en 2 bandos, pro-romano y pro-cartaginés, y el ataque púnico a la ciudad de Sagunto, que era amiga de Roma, desencadenó la segunda guerra, que ya se estaba haciendo esperar. Apareció allí uno de esos fulanos que la Historia produce de vez en cuando: uno de los grandes. Se llamaba Aníbal, cartaginés, hijo de Amílcar y hermano (o cuñado, ya no me acuerdo) de Asdrúbal; y era, como se dice ahora, un puto genio. Mientras los romanos andaban con el bolo colgando, dubitativos sobre si atacar en Hispania o en África, Aníbal (que era tuerto, pero con un ojo veía más que ellos con dos) les jugó la del chino dispuesto a calzárselos por detrás: en un visto y no visto cruzó los Pirineos con un ejército impresionante (con elefantes y todo, el tío), pasó por el sur de la Galia y los Alpes, se metió en Italia repartiendo estopa a diestro y siniestro, y derrotó a los romanos en las batallas de Tesino, Trebia, el lago Trasimeno y Cannas, donde el destrozo fue de órdago: en esta última palmaron 40,000 romanos, uno más o uno menos. A punto estuvo el cartaginés de llegar ad portas de Roma capital; y a los romanos, aterrorizados, no les cabía un cañamón por el ojete. Sin embargo, también ellos tenían hombres excepcionales, y uno se llamaba Escipión, hijo de otro Escipión. Mientras Aníbal, ahíto de victorias y cansadas sus tropas, se relajaba en Italia perdiendo fuelle, los romanos, mostrando unos reflejos admirables y una extraordinaria capacidad de recuperación, enviaron a Escipión padre a Hispania con un ejército que empezó a hacer allí la puñeta, complicándoles la retaguardia a los cartagineses. Luego, muerto el padre, Escipión hijo (Publio Cornelio de nombre), que resultó ser un tío estupendo, un fenómeno y todo un caballero, tomó Qart-Hadast (desde entonces, Cartago Nova) y Gádir (desde entonces, Gades) y asentó del todo a Roma en la península antes de desembarcar en África, llevando la guerra a la misma Cartago. Aníbal, claro, tuvo que volver a toda leche porque se le quemaba el solar; pero en el año 202 a. C., 4 después de que ya no quedase un cartaginés en Hispania, Escipión derrotó al general tuerto en la batalla de Zama. Lo hizo polvo, y el golpe fue de pronóstico grave: Cartago, hecho una piltrafa, no tuvo más remedio que firmar la paz, consagrando el dominio de los romanos sobre un Mediterráneo que ya empezaban a llamar, viniéndose arriba, Mare nostrum. Sin embargo, Cartago seguía coleando en África; y Roma, implacable y tenaz, quiso rematar la faena. Así que con el pretexto de un conflicto en Numidia, azuzada por los discursos de un político duro y austero llamado Catón que dijo aquello de Delenda est Carthago (hay que darles hasta debajo de la lengua, en traducción libre), declaró la 3a. guerra, y en el 146 antes de Cristo la ciudad fue arrasada hasta los cimientos. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos y el último reducto cartaginés, borrado del mapa, se convirtió en provincia romana de África. En el mundo entonces conocido, a la república de Roma no había ya quién le mojara la oreja. Aunque la verdad es que no se lo regaló nadie. El historiador Polibio, que fue amigo de Escipión y estuvo presente en la destrucción de Cartago, lo explicó de maravilla: Las conquistas romanas no se debieron al azar. Fueron resultado natural de la dura escuela obtenida en la dificultad y el peligro.
Los romanos eran gente dura y sensata. Aniquilada Cartago, dueños del mundo mediterráneo, aplicaron sus puntos de vista tanto en la metrópoli como en los lugares donde se instalaban, tras conquistarlos, con la intención de quedarse en ellos para siempre (y continúan estando, porque en cierto modo muchos europeos seguimos hoy siendo romanos). Su lengua, el latín, la escribían con un alfabeto que al principio tuvo sólo veintiuna letras. Mientras se estuvieron dando de hostias con enemigos y vecinos, los libros no fueron necesarios, pues no había retórica que superase la eficacia de un buen degüello; pero a medida que dejaban de ser sociedad elemental para convertirse en otra compleja, empezaron con el derecho, y luego pasaron a la literatura y la historia. La importancia que el libro, en sus formas de entonces, adquirió a partir del siglo I antes de Cristo fue enorme, y desde ese momento la literatura latina empezó a ser lo mucho e importante que hoy recordamos y disfrutamos: Terencio y Plauto en el teatro, Cicerón en el ensayo, César, Salustio, Tito Livio y Tácito en la historia, Catulo, Virgilio y Horacio y Ovidio en la poesía, Vitrubio en la arquitectura, Catón, Séneca, Lucano, Petronio, Apuleyo y todos los demás: una nómina de talento espectacular que empezó bajo influencia de la cultura griega y acabó siendo romana. Porque si la refinada Grecia (donde las familias pijas enviaban a estudiar a sus hijos) era el referente gracias a su glorioso pasado, los nuevos campeones del mundo mejoraron la copia. Prácticos como eran, construyeron la vasta red de calzadas romanas, vías de comunicación para el comercio y la guerra (2000 años después todavía se conservan, y numerosas carreteras siguen hoy su trazado original) y aplicaron su talento, entre otras cosas, en 2 grandes novedades ciudadanas: acueductos que traían agua fresca (véase el de Segovia, que acojona) y cloacas subterráneas, o sea, alcantarillas (nombre árabe, por cierto) para llevar las aguas sucias a donde no fuesen dañinas ni causaran enfermedades. Y ya metidos en arquitectura, lo cierto es que embellecieron tanto las ciudades de la península itálica como las de provincias y lugares donde se asentaron. Gracias a eso hay ruinas romanas, incluso edificios casi intactos, en lugares insospechados de Europa, Cercano Oriente y norte de África. De ese modo, la república creció hasta hacerse tan poderosa que cobraba tributos a todo cristo. Sus naves surcaban el Mediterráneo llevando y trayendo aceite, vino, salazones y trigo (y también las famosas bailarinas de Gades, atractivas señoritas que arrasaban en la época), los esclavos eran comercio y mano de obra, y todo eso convirtió a Roma capital en la ciudad más rica y marchosa del mundo. Los senadores y millonetis tenían su clientela, pelotilleros que trincaban de ellos y acudían cada mañana a saludarlos a casa, los escoltaban al foro y votaban lo que les ordenaban. La pasta le salía a la clase pudiente por las orejas, y se invertía en obras públicas, templos, termas, circos y anfiteatros (la arquitectura fue ultramoderna y revolucionaria). Lo de circos y anfiteatros no era cosa menor, pues servían para tener contento al pueblo. Cuando había malestar social se organizaba un espectáculo con fieras zampándose a condenados a muerte, crucifixiones (eso encantaba a la peña), carreras de cuadrigas o combates de gladiadores, y todos se quedaban más a gusto que un arbusto. Tranquilitos y a dormir. Lo mismo que hoy somos hinchas de equipos de fútbol, los romanos lo eran de aurigas y gladiadores famosos: los hombres los adoraban y las señoras se los rifaban. Pan y circo, se llamaba aquello; y cuanto menos pan, más circo (quizá les suene a ustedes el concepto). El problema fue que las crecientes diferencias sociales, el peso cada vez mayor de los militares en la vida pública, la decadencia de las austeras virtudes fundacionales, pasaron factura a la antaño ejemplar república romana. Y por ahí se fue colando la ambición: todo el mundo empezó a ver al ejército (las legiones eran la máquina de guerra más profesional y eficaz de su época) como defensor de sus intereses. Las clases altas adulaban a los generales; y para los soldados, que sus jefes tuviesen poder significaba mejores botines y buenos repartos de tierra al jubilarse. Así que los militares empezaron a preguntar qué hay de lo mío. La idea de que la autoridad de un hombre providencial podía ser más eficaz que los tejemanejes de la política ciudadana empezó a cuajar peligrosamente. Y cuando en el año 88 a. C. el general Sila marchó sobre Roma con sus legiones, la república quedó herida de muerte y la expresión bellum civile (guerra de los ciudadanos) entró para siempre en los diccionarios.
Europa no sólo era Roma. Aunque menos civilizados, otros pueblos existían en el norte y el este, más allá de las cordilleras alpinas y los Cárpatos. Cuanto más lejos estaban del Mediterráneo, más brutos eran y menos información hay sobre ellos. Hasta un período comprendido entre los siglos III y I antes de Cristo apenas existen rastros escritos que iluminen las brumas y las sombras de su historia. Son los antiguos textos latinos y la arqueología moderna los que aportan información, y así sabemos que eran poblaciones dispersas de granjas y aldeas dedicadas a la agricultura, el pastoreo, la caza y la pesca: variopinta multitud de rudos estados étnicos y confederaciones tribales cada uno a su aire, dominados por aristocracias rurales. Todo muy primitivo y de aquí te pillo aquí te mato, con un toque cultural más bien celta, de carácter guerrero, donde eran frecuentes el saqueo y hacer la puñeta al vecino, y también los grandes desplazamientos de poblaciones medio nómadas impulsadas hacia mejores tierras por el hambre o la codicia, con lo que implicaba de conflictos, esclavitudes, degüellos y otros bonitos usos sociales de la época. Eso fraguó poco a poco en nuevas formas de vida, y hacia el siglo II a. C. empezaron a ponerse de moda los oppida (palabra que nos viene del latín) y los viereckschanzen (del alemán: fuertes cuadrados), que eran recintos fortificados donde se trabajaban metales, florecía la artesanía y circulaba moneda. También, por esa época, los gobiernos de consejos de ancianos, que eran los de toda la vida, dieron paso a pequeñas monarquías de reyes o régulos que cortaban el bacalao con mayor autoridad y eficacia (era el más bestia de la tribu quien solía hacerse con el poder), hasta el punto de que algunos de esos pueblos, los situados más al sur, empezaron a verse las caras con la pujante Roma, que si te invado y que si no, iniciándose un animado período de paces y guerras fronterizas, trifulcas, áspera vecindad y cambiantes alianzas. Pero lo que alteró de verdad el paisaje de la Europa bárbara (o extranjera, según el viejo concepto griego, vista ahora desde la óptica romana), fue la gran invasión de cimbrios y teutones: movimiento migratorio muy bestia, al filo de los siglos II y I a. C., posiblemente con origen en la actual Dinamarca y el norte de Alemania (según el historiador Plutarco, cimbrio significaba bandido, y por ahí fue el ambiente). Cientos de miles de personas, incluidos mujeres y niños, empezaron a moverse hacia el oeste y el sur en busca de tierras, precedidos por salvajes grupos guerreros que saqueaban todo lo que estaba quieto y mataban o esclavizaban cuanto se movía; y a los que se sumaban, haciendo de la necesidad virtud, otros grupos étnicos de las regiones por las que pasaban dando estopa. Estos invasores nórdicos tenían el pelo rubio y los ojos azules, vestían con pieles y sus hábitos eran de lo más primitivo: mientras las señoras se ocupaban de casa, campos y ganado, los maridos iban de caza, a la guerra, o se dedicaban al oficio más útil en un pueblo guerrero como el suyo, que era la herrería, o sea, la fabricación de espadas, lanzas y puntas de flecha (no es casualidad que en Alemania abunde hoy el apellido Schmidt, asociado con schmied, herrero). Aquellos fulanos no tenían reyes, ni falta que les hacía, pues su sistema de gobierno era electivo sin transmisión familiar, en plan parecido, hilando grueso, a lo que hoy sería un presidente de república. Sus dioses (Thor, Freya y algún otro) nada tenían que ver con los de griegos y romanos: eran deidades tan toscas como quienes los adoraban, y el más pintón resultaba, naturalmente, el de la guerra, que se llamaba Woden, u Odín, y vivía en un palacio del cielo llamado Walhala, donde iban los hombres (y supongo que también las mujeres, aunque no hay pruebas) valientes cuando palmaban. Por influjo de esa gente, y de ese modo, se fueron definiendo un centenar de años antes de Cristo los pueblos de la Europa occidental no romana: cimbrios y teutones dando por saco de un lado para otro (hasta que el general romano Mario los escabechó en las batallas de Aquae Sextiae y Vercellae), germanos en el alto Rhin, galos en la actual Francia, celtíberos en Hispania, belgas en Bélgica, helvecios en lo que hoy es Suiza… El militar, político e historiador Julio César (del que hablaremos cuando toque) iba a describirlos pocos años después en sus Comentarios a la Guerra de las Galias. Los bárbaros, como digo. Las aún indecisas fronteras de una Roma todavía republicana, pero en la que empezaban a pasar cosas raras, con una guerra civil calentita y a punto de nieve.
La república romana, antaño virtuosa y ejemplar (ése fue el tópico acuñado por los historiadores de la época, que miraban atrás con nostalgia), se estaba yendo de las manos. Nuevas generaciones de políticos, todos ellos chicos pijos y ambiciosos, de buenas familias patricias, querían mayor tajada de pastel de la que les había tocado hasta entonces; así que, para garantizarse el trinque, hacían mucho la pelota a los militares con tropas bajo su mando. Eres de lo que no hay, Mario, le decían a uno. Lo tuyo es de ganar concursos, Sila, le decían a otro. Quiero un hijo tuyo, Pompeyo, le soltaban al de más allá. Y los espadones aquellos, que no tenían abuela, se lo creían. Y entre batalla y batalla todos robaban a manos llenas. La peligrosa idea del hombre providencial, o sea, el individuo (militar, por supuesto) cuyo talento y audacia acabarían poniendo orden empezó a calar seriamente en la peña, con las previsibles consecuencias: soldadotes en plan flamenco, marcando el ritmo, y todos considerándose providenciales a sí mismos. La palabra dictador volvió a ponerse de moda, esta vez con resonancias siniestras. Encima, y para acabar de arreglarlo, el golferío de las élites ricas y frívolas, los intereses de clase y las costumbres disolutas se adueñaban de Roma, hasta el punto de que Catón el Joven escribió, o dijo: Esta ciudad ya no es más que una agencia de matrimonios políticos enmendada por los cuernos. Para mayor recochineo, las distintas facciones políticas, incluso los fulanos particulares que tenían viruta, pagaban a bandas de gentuza armada que ajustaban cuentas en su nombre. Aquello era ya un sindiós. La paz pública se fue al carajo y, según el historiador Apiano, Cada año se cometía un crimen abominable en el foro. Fue una verdadera guerra social, que no sólo tuvo lugar en las ciudades sino también en el campo, cada vez más devastado por la guerra civil que los jefes militares, convertidos en verdaderos señores de la guerra, libraban entre ellos. En cuanto un miles gloriosus ganaba una batalla en el exterior contra los germanos, por ejemplo, o contra los galos, o contra quien fuera, todos empezaban a darle palmaditas en la espalda y a decirle olé tus huevos, chaval, tú vales mucho. El resultado es que unos y otros se envidiaban y odiaban, se aliaban y se traicionaban; y cuando se les iba la olla y alguien pedía cuentas, soltaban en plan chuleta, como Mario, aquello de A causa del ruido de las armas no he podido oír el de las leyes. Por ahí iba el tono, pues ya eran las legiones las que, manu militari, legitimaban a los gobernantes. Pero no todas las personalidades eran de la milicia. Por esa época, casi a mediados del siglo I antes de Cristo, también destacó un fulano impresionante: un orador, abogado y político llamado Cicerón, intelectual de campanillas, listo y oportunista, uña y carne de financieros y millonetis romanos, al que todos los que estudiamos latín en el cole conocemos por su famoso Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (discurso con el que hizo la puñeta a un tal Catilina, rival político que según él conspiraba contra la República, y al que obligó a echarse al monte y a ser liquidado en una batalla doméstica). Pero, bueno. La salud republicana, con Cicerón o sin él, tenía una pinta muy fea. Dicho en elegante, era una auténtica casa de putas. Y la había puesto peor, si cabe, la revuelta de esclavos más cinematográfica de la historia: la rebelión capitaneada por Espartaco (un gladiador tracio que era clavadito a Kirk Douglas) que en el año 73 a. C. dijo a los romanos "Se va a matar en el circo para que disfrutéis, vuestra puta madre". Así que él y otros 70 compañeros, al principio armados sólo con cuchillos de cocina, liaron un pifostio importante en Capua, huyeron al campo y en poco tiempo se les fueron juntando decenas de miles de esclavos, pastores, gente pobre y demás parias de la tierra, hasta formar un ejército impresionante que devastó las tierras, derrotó varias veces a las legiones y acojonó a Roma entera. La idea de Espartaco era pasar los Alpes y dispersarse en libertad, pero su gente prefirió el saqueo y la revancha en la península itálica. Al fin, un general llamado Marco Craso (rico y de buena familia que quería hacerse un prestigio militar) consiguió derrotarlo, y para dar ejemplo crucificó a 6,000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia. Lo cierto es que el tal Espartaco, novelas y películas aparte, era un tío muy interesante, listo y valiente como pocos. En sus Vidas paralelas, narrando la de Craso, el historiador Plutarco menciona a Espartaco con simpatía, incluso con admiración, cuando narra el heroico final del antiguo gladiador: Lanzóse contra el propio Craso entre muchos enemigos pese a las heridas que recibía, y aunque no logró llegar hasta él, mató a 2 centuriones que le salieron al paso. Finalmente, aunque se quedó solo y rodeado de enemigos, siguió luchando hasta que lo mataron.
Durante los 2 primeros tercios del siglo I antes de Cristo, Roma, poderosa en el exterior, fue un verdadero putiferio en el interior. La ambición de políticos y generales la sumió en una guerra civil muy desagradable, en la que espadones como Mario, Sila, Sertorio, Craso, Pompeyo y algún otro, respaldados por sus legiones, anduvieron de un lado para otro trincando cuanto podían, dando por saco y minando los cimientos de la antes (al menos así la recuerda la Historia) sobria y virtuosa república. Pero de todo aquel sindiós surgió una figura interesante, de ésas que los siglos alumbran de vez en cuando: un fulano a la altura de Aníbal o Alejandro Magno, o de lo que mucho más tarde serían Gengis Khan, Hernán Cortés, Napoleón y algún otro. Éste se llamaba César, Julio de nombre: un niño pijo de buena familia, político y militar que empezó repartiéndose el poder con 2 de sus colegas (1er. triunvirato) y acabó haciéndose dueño del cotarro. Conquistó y pacificó la vecina Galia, desembarcó en lo que hoy llamamos Inglaterra, y con un instinto extraordinario para la autopromoción, escribió en tercera persona un best-seller (Comentarios a la guerra de las Galias) que todavía hoy, 21 siglos después, traducen en el cole los pocos alumnos a quienes los políticos analfabetos que nos gobiernan permiten estudiar latín: Gallia est omnis divisa in partes tres, etc. El caso fue que entre libro, hazañas bélicas, respaldo de sus fieles legionarios y reparto de dinero a senadores y otros golfos, César hizo encaje de bolillos. A la guerra civil le dio el finiquito librándose de su examigo y ahora enemigo Pompeyo, al que derrotó en la batalla de Farsalia. Asesinado Pompeyo y liquidados sus últimos seguidores en Munda (Montilla, España, ahí donde el vino), a partir del 44 a. C. no quedaba quien le hiciera sombra. Así que blindó su poder a perpetuidad, se nombró pontífice máximo, combinó dictadura con consulados, sobornó todo lo que se movía, impuso los magistrados que le salieron del cimbel y purgó de enemigos el Senado. Además, pagando juegos en el circo y con otros muchos gestos populistas (el tío era más listo que los ratones coloraos) se metió al populus romanus en el bolsillo. Incluso tuvo un sonado encame con Cleopatra, reina de Egipto, que era un trueno de señora, exótica y tal, clavadita a Elizabeth Taylor, y a la que en un episodio digno del Hola (revista que entonces se habría llamado Ave), le hizo una criatura llamada Cesarión (recomiendo la serie televisiva Roma, donde se cuenta todo eso de maravilla). Pero claro. Aquello era demasiado para el cuerpo de senadores insatisfechos con el personaje, unos porque ya no trincaban como antes y otros más honrados (digo yo que alguno habría), cabreadísimos por ver cómo César se pasaba por el arco del triunfo las antiguas y dignas costumbres republicanas, y por cómo sus compadres, ojo al dato, lo tentaban con la corona real. Así que entre varios montaron una conspiración preciosa, y el año 44 a. C. le dieron a don Julio las suyas y las de un bombero. O sea, que los conspiratas lo apuñalaron hasta darle matarile en plena calle (ya saben, Kaì sú téknon, Brute? y todo eso). Para disfrutar más del episodio, recomiendo una novela cojonuda de Thornton Wilder que se titula Los idus de marzo. Y, bueno. El caso fue que muerto César, o sea, el hombre providencial a la vieja usanza, padre de la plebe y otros camelos, la huérfana república se convirtió en un problema político. Aquella Roma tan extensa y poderosa no podía volver a una monarquía a la antigua, ni la aristocracia podía ya hacerse cargo, ni la democracia cívica funcionaba. Era como con doña Ana de Pantoja en el Tenorio: Don Juan, yo la amaba, sí / más con lo que habéis osado / imposible la hais dejado / para vos y para mí. O sea, que tras la guerra civil y el episodio cesariano la cosa no tenía arreglo. Surgió entonces un nuevo triunvirato para repartirse el poder entre unos jóvenes amigos de César: Lépido, Marco Antonio y Octavio. Pero este último, que era el listo de la pandi, les jugó a los otros la del chino. Dejó a Lépido, el más pardillo, fuera de circulación, y luego le hizo la cama a Marco Antonio, que también se había enrollado con Cleopatra. Los derrotó a uno y a otra en la batalla de Actium, y Marco Antonio se suicidó poco después. Por su parte, Cleopatra quiso repetir la jugada habitual con Octavio, haciéndose un triplete de romanos. Pero aquel, jovencito, frío como la madre que lo parió, era de otra pasta. Pasó por completo de la egipcia tentadora, que también acabó suicidándose, hizo que asesinaran al Cesarito junior para despejar el paisaje, y se convirtió en lo que hoy llamaríamos puto amo de Roma.
Con poco más de 30 años de edad, Octavio se hizo dueño del mundo. Aquel cabroncete que con tanta habilidad se había quitado de encima a la competencia, criado entre guerras civiles y conspiraciones senatoriales, era muy inteligente y tenía horchata en las venas. Dicho en términos taurinos, sabía torear a Roma por los dos pitones. Y así lo hizo, pese a su juventud. Las formas republicanas se habían ido al carajo tiempo atrás y el senado era una piltrafa corrupta. Le habría sido fácil hacerse proclamar rey, pero era más listo que todo eso. Después de tanto Catilina, tanto Espartaco, tanto César y tanto soponcio, lo que los romanos anhelaban era paz, tranquilidad y trabajo. Y si el precio era la democracia, pues se pagaba y santas pascuas. Roma quería un amo. Así estaban las cosas, y el lince de Octavio lo vio claro. También vio que era necesario guardar las formas: hacer como que no. Así que se fue arrimando al poder absoluto con mucha maña y mucho tiento. Benefició a los legionarios jubilados y creó una burocracia administrativa eficaz que resolvió no pocas papeletas. Al senado se lo metió en el bolsillo con privilegios y enjuagues, transformándolo en un consejo que le era por completo adicto; y en el año 27 antes de Cristo les jugó a todos la de Fumanchú, o sea, hizo una maniobra magistral: de pronto devolvió los poderes al senado (que como digo, comía de su mano), dijo que volvía la República y que él se retiraba a su casa a ver la tele, o lo que se viera entonces. Por supuesto, el senado y Roma entera dijeron que ni se le ocurriera eso, por Dios. Que le daban todos los poderes habidos y por haber, que pidiera por esa boca. Así que a partir de ahí lo tuvo fácil. Ayudaba mucho que era hombre sobrio y cumplidor, trabajador, familiar, más bien soso, de costumbres moderadas y con gran sentido patriótico y del estado. Procuró, sobre todo al principio, comportarse como un ciudadano más, no como un jefe absoluto, aunque lo fuera. Y realmente era un tipo valioso. Su sistema administrativo resultó formidable, construyó ciudades, carreteras y hermosos edificios en la capital (se jactaba de que encontró una Roma de ladrillo y la dejaba de mármol), y comprendiendo que la religión era una manera de atar en corto a la peña, defendió y potenció aquélla, construyendo además uno de los más hermosos lugares de la ciudad: el Panteón o templo de todos los dioses. Como era hombre culto, supongo que había leído lo escrito un siglo antes por Polibio: Si fuera posible un estado que habitaran sólo personas inteligentes, la religión no sería necesaria. Pero la muchedumbre es tornadiza, y alberga pasiones injustas, falta de razón e impulsos violentos. La única solución es contenerla con el miedo a cosas desconocidas. Así que se introdujo él mismo en el concepto. Comprendiendo, perspicaz, que una religión vinculada a lo oficial facilitaba las cosas, se puso a ello, relacionando con gran habilidad el culto a los dioses con el culto al estado. Y claro, de ahí a trasladar ese culto a quien regía el estado, el imperator augustus, sólo mediaba un paso, que dio sin despeinarse. A partir de entonces, Octavio se convirtió en el divino Augusto, cabeza militar, civil y religiosa de un extenso estado multicultural, la Roma eterna, aglutinada bajo su imperium y gobernada con su personal y paterna bondad (Por un dios presente entre nosotros será tenido Augusto, escribió Horacio, que además de gran poeta era un pelota). Inventó así, ese pedazo de artista político, el truco del almendruco: el poder te hace dios. O sea, el culto casi religioso, o sin casi, al líder divinizado, que tanto éxito tendría en la historia, y del que notables ejemplos serían 20 siglos después Stalin y Mao Tsé-Tung, o Zedong, o como se escriba ahora. Con el tiempo, todo eso fue fraguando en instituciones sólidas y en el largo período de prosperidad que (sobresaltos y guerras menores aparte) se acabó llamando pax romana. Una consolidación del imperio, aquélla, a la que contribuyó la política de los emperadores que sucedieron a Augusto, y a la que no fue ajena la extensión de la ciudadanía a provincias lejanas: a quien pagaba impuestos sin rechistar y ponía su lealtad a Roma, a sus dioses e instituciones, por encima de querencias locales. Y además, detalle clave, la nueva identidad, que otorgaba igualdad de derechos sociales, políticos y fiscales, se transmitía de padres a hijos. Muy pocos dejaban de querer eso, de modo que la cada vez mayor población del imperio se fue aglutinando y fundiendo bajo la común etiqueta. Durante los 3 y hasta 4 siglos siguientes, pese a las muchas peripecias, resquebrajamientos y sobresaltos que jalonarían la historia, millones de ciudadanos iban a pronunciar con orgullo la famosa (y bella) frase Civis romanus sum.
A punto de moverse la bisagra que, al contar los siglos, separa las fechas a.C. y d.C., o sea, antes y después del nacimiento de Cristo, Roma era dueña del mundo entonces conocido. El imperio, establecido de forma sólida bajo Augusto y sus sucesores, gozaba de extraordinaria salud. El asunto consistía ahora en asegurarlo, pues la prosperidad romana atraía, como moscas a un panal de miel (y tal vez les suene a ustedes el asunto), tanto a inmigrantes pacíficos como a invasores violentos. Para más seguridad, Augusto quería llevar las fronteras (el limes, bonita palabra) del Rhin hasta el Elba, y sus sucesores siguieron dale que te pego: pacificada la Galia, establecieron provincias en las actuales Baviera, Suiza, Austria y Eslovenia. Después ocuparon el Danubio medio y reanudaron campañas contra los germanos, amenaza norteña a los que el historiador Tácito (No es misión de los dioses procurar nuestra seguridad, sino nuestro castigo) menciona como heer-mann, hombres de guerra: o sea, una panda de cabrones. Sin embargo, el avance hacia el Elba se paralizó cuando el jefe querusco Arminio (ciudadano romano, por cierto, que había mandado tropas auxiliares en las guerras de Panonia) se pasó por la piedra a 3 legiones romanas, de las que no dejó ni los rabos, en el bosque de Teotoburgo. Aun así, percances aparte, Roma consolidó sus fronteras repartiendo leña o pactando con los pueblos bárbaros vecinos, de un modo que Apiano describió con buen pulso: Han situado alrededor del imperio grandes campamentos militares que custodian una extensión tan enorme de tierra y mar como si de una plaza fuerte se tratara. Para ese despliegue no había, naturalmente, suficientes romanos de pata negra, pues buena parte de ellos prefería dedicarse a otras cosas en vez de estar todo el día con el escudo y la lanza, vigilando que el bárbaro de turno no se colase por el Rhin, el Danubio o el Sáhara. Que le grite el centurión a su puto padre, decían. Así empezó algo que con el tiempo daría problemas, pero que entonces era buena solución: cada vez hubo más soldados de la periferia, incluso bárbaros reclutados en las fronteras mismas, que legionarios de origen italiano. Y lo mismo ocurría con los oficios duros o bajos, que se dejaban a los inmigrantes: tendencia habitual en todos los imperios que en el mundo han sido, y que según el historiador y filósofo Carlo Cipolla (apellido que tiene rima), siempre acaban contribuyendo a su decadencia (me parece que lo escribió él, aunque no me acuerdo bien). Pero hasta los tiempos oscuros de bárbaros y todo a tomar por saco faltaban todavía unos siglos; y la Roma de aquel momento, la de Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y otros emperadores cuyas vidas contó Suetonio en sus Doce césares, era el non plus ultra de dinero y poderío. De robar al mundo, los romanos pasaban a ser productores, importadores y exportadores del mundo. Todos querían pertenecer al imperio o comerciar con él, y la viruta entraba a chorros. Eso dio pie a un auge científico y cultural de larga duración y enormes consecuencias, comparable al de Atenas en los buenos tiempos del cuplé. Un poeta genial llamado Virgilio compuso la única obra épica a la altura de la Ilíada y la Odisea, que es la Eneida; donde figuran, por cierto, 2 de mis frases favoritas de la literatura universal: Nox atra cava circunvolat umbra (la oscura noche nos envuelve con su cóncava sombra) y Una salus victis nullam sperare salutem (la única salvación de los vencidos es no esperar salvación alguna). Pero no sólo Virgilio, claro. Horacio fue otro poeta latino enorme (Qué campo no atestigua / fecundado con sangre romana / nuestro furor), como lo fueron Ovidio (¿Quién, sino un soldado o un amante / arrostrará los fríos de la noche?) y el viciosillo Catulo (Por ti las vírgenes sueltan / el ceñidor del seno); y más tarde, Marcial, que fue quien mejor retrató la Roma cotidiana, los cotilleos y las desvergüenzas públicas y privadas (Cada vez que me pillas con un muchacho, esposa mía / me censuras y dices que tú también tienes un culo). Añadamos la intensa vida social, los espectáculos públicos y el teatro, donde autores como Plauto y Terencio llenaban las gradas, y el peso cultural de historiadores como los antes mencionados y el gran Tito Livio (Ab urbe condita); y también de pensadores y filósofos como el emperador Marco Aurelio, cuyas Meditaciones son un libro clave en la cultura occidental, o el estoico e influyente Séneca (nacido en Hispania, por cierto), preceptor del emperador Nerón y autor, entre otras muchas cosas, de unas Cartas a Lucilio que se cuentan entre las grandes obras de la filosofía y la literatura universal. No es bondad ser mejor que los peores, escribió el tío. Y también: Ocio sin letras es muerte y sepultura en vida. Así que, oigan. Pues eso.
Y entonces, justo entre el día 1 antes de Cristo y el día 1 después de Cristo, en la provincia romana de Judea, lejos de una Europa y un Occidente en los que iba a influir como nadie influyó jamás, nació un hombre extraordinario llamado Jesús. Tanto se ha dicho y escrito sobre él que resulta imposible deslindar la verdad de la mentira, lo cierto de la leyenda y lo humano de lo divino. Eso dejémoslo a otros; que ellos aten, si pueden, tan difícil mosca por el rabo. Lo que para esta historia importa es que Jesús era judío, hijo de un carpintero, y que tras una infancia y una juventud oscuras, a partir de los 30 años, mostrando un carácter, una personalidad y un encanto extraordinarios, empezó a predicar lo que hoy conocemos por cristianismo o religión cristiana (del griego xristos, que significa ungido, o mesías). Se basaba la cosa en el amor al prójimo, la fraternidad del género humano, la existencia de una vida eterna tras la muerte (para la que la vida terrena sería sólo preparación), y la omnipresencia de un dios supremo, paternal y bondadoso, del que Jesús, sin cortarse un pelo, se proclamaba hijo. Y tan elocuente fue, tan persuasivo y magnético, que arrasó entre los suyos. A lo mejor sólo era un tío al que se le había ido la olla, o un manipulador muy listo, o un fulano que se creía de verdad lo que predicaba; o tal vez, simplemente, una buena persona. Posiblemente fuera esto último, pero lo que importa es que su discurso, nuevo en la historia de la Humanidad, funcionaba de maravilla. A los ricos ofrecía reparación, esperanza a los desgraciados y consuelo a todos. Lo seguían los pobres y hasta redimía a las prostitutas. Como entonces no había tele, ni radio, ni internet, predicaba en vivo, cara a cara. Y empezaron a seguirlo centenares y miles de personas. Eso no tardó en causar problemas, pues por un lado los sacerdotes de la religión judía oficial se indignaron con aquel muerto de hambre que les robaba la clientela; y por otro, los romanos, que eran quienes cortaban el bacalao, se mosquearon porque algunos seguidores de Jesús, que no comprendían su mensaje o lo interpretaban de otra manera, afirmaban que era el jefe que los libraría del yugo de Roma. De todas formas, y para ser justos, quien de verdad hizo la cama a Jesús fueron los curas de allí: el clero judío, fariseos, saduceos y fulanos de similar pelaje, que tragaban bilis negra cada vez que lo oían largar por aquella boca. Todo eso está muy bien contado (con adornos, fantasías y camelos, pero de forma interesantísima) en 4 libros llamados Evangelios, o Nuevo Testamento, cuya lectura, además de divertida, conmovedora y fascinante, permite comprender buena parte de las claves remotas de la historia no sólo europea, sino universal. Y claro, la película acabó como tenía que acabar. Los sacerdotes le jugaron a Jesús la del chino, montándole un complot que ni los de Fantomas. Sin embargo, pese a las ganas que le tenían, ellos no podían condenarlo a muerte; así que le pasaron el marrón a los romanos, en concreto al gobernador imperial, que se llamaba Poncio Pilatos, asegurándole que aquel tocapelotas quería proclamarse rey. A Pilatos, práctico como todos sus compatriotas, le importaba un carajo la religión que predicara Jesús, sobre todo porque los romanos eran gente ecléctica que aceptaba toda clase de creencias de los países conquistados; y una más se la traía, dicho en corto, bastante floja. Sin embargo, para quitarse de encima a los sacerdotes judíos, dijo que allá ellos mismos con sus mecanismos, y organizó la primera Semana Santa. A Jesús, recién cumplidos los 33 años, lo crucificaron, etcétera. Lo han visto ustedes en el cine, en Rey de reyes y otras pelis. Unos dicen que resucitó a los 3 días y otros dicen que no, y en eso no me meto. Lo importante es que antes de que le dieran matarile, Jesús había elegido a 12 amigos especiales, los llamados 12 apóstoles; y éstos, que mientras apresaban al maestro no se portaron precisamente como tigres de Bengala ni leones de Judea, después hay que reconocer que sí le echaron huevos a la vida, pues se dedicaron a recorrer la tierra predicando lo que les había enseñado. Algunos lo pagarían con la prisión y la muerte, pero la nueva religión, llamada cristianismo, creció imparable, convirtiéndose en el mayor prodigio religioso y cultural en la historia no sólo de Roma y Europa, sino del mundo conocido y por conocer. Contribuyó mucho la intervención de un judío ciudadano romano llamado Saulo, o Pablo, que no llegó a tiempo de ser uno de los compadres íntimos de Jesús; pero que al apuntarse luego al asunto dio al cristianismo una estructura y un vigor intelectual cuyos resultados, 21 siglos después, aún tenemos a la vista. Pero, bueno. De eso hablaremos más despacio, cuando toque.
Una película de romanos, o sea. Clavadito a una superproducción de Hollywood de las de antes. Así fue el Imperio del siglo I después de Cristo: emperadores, intrigas cortesanas, gladiadores, últimos días de Pompeya, Quo vadis Domine, legiones luchando en las fronteras, cristianos echados a los leones y demás elementos clásicos del género. Lo sabemos porque historiadores, filósofos, dramaturgos, poetas y escritores costumbristas dejaron extenso relato de todo aquello. Nunca la modernidad había llegado tan arriba, y el sello que Roma imprimió marcaría el mundo durante 20 siglos. La 1a. tanda de emperadores desde Augusto, vinculada a la misma familia, aportó personajes interesantes de ambos sexos, no siempre por sus virtudes: el viejo y detestado Tiberio, el populista y al fin majareta Calígula, que recibió un Imperio sano y acabó arruinándolo (en un año dilapidó 2,700 millones de sestercios), el sorprendente Claudio, de pasión insaciable hacia las mujeres pero ajeno a los hombres (eso dice el historiador Suetonio), el pelirrojo y contradictorio Nerón, adorado al principio y odiado al final, y también señoras de rompe y rasga como Livia, Mesalina, Agripina, Popea y alguna otra. Entre esa peña, propensa a intrigas familiares, incestos, envenenamientos y otras delicias domésticas, fue Claudio (que parecía el tonto de la familia) quien más aportó en grandeza estatal. Conquistó Britania, lo que no es ninguna tontería; y aunque el senado fue poco más que una herramienta en sus manos, pues hizo dar matarile a quien rechistaba (liquidó a 35 senadores y a 300 equites o caballeros, sin despeinarse), creó una administración moderna, sólida y estable en la que intervenían empleados de la casa imperial, pero sobre todo los llamados liberti, o libertos. Y eso de los libertos, ojo al dato, sería decisivo para Roma, pues eran antiguos esclavos manumitidos: preceptores, letrados, técnicos, gente eficaz que ocupó puestos importantes, enriqueciéndose hasta el punto de que algunos amasaron fortunas y, por su triple condición de ricos, influyentes y advenedizos, despertaron la envidia de la antigua y zángana aristocracia de sangre, que siempre que pudo los despreció e hizo la puñeta. Sin embargo, ser rico en Roma no era del todo una ventaja; pues cuando los emperadores iban tiesos de viruta, que era casi siempre, recurrían al truco de condenar a un senador o a un millonetis que les cayera gordo, confiscándole los bienes (La fuerza y la riqueza en los particulares son enemigas de los príncipes, escribió el historiador Tácito, que tenía buen ojo). De los emperadores de la primera época, quien aplicó el sistema confiscatorio con mayor crueldad fue Nerón, quizá el más famoso de todos ellos. Llegó al poder a los 16 años con buenas intenciones, aficionado a la técnica y la economía moderna, las obras públicas, el helenismo oriental, la cultura y los espectáculos no sangrientos (tuvo como preceptor y consejero a un brillante cordobés, el escritor y filósofo Séneca), y fue adorado por el pueblo, al que halagó en detrimento de los grandes y poderosos. Sin embargo, la necesidad de recursos para financiar la grandeza de aquella Roma en la que sinceramente creía acabó por llevarlo a un callejón sin salida, haciéndole saquear cuanto produjera ingresos al Estado. Su rapiña fiscal fue tan voraz que primero puso en contra a los ricos que pagaban la fiesta y luego al público en general, que empezó a verse sin pan ni circo. Llegaron entonces las conjuras, las represalias y el terror. Para rematar la cosa, el año 64 se incendió Roma. La oposición usó el asunto para azuzar al pueblo contra el emperador, y éste pasó la pelota a los cristianos, que andaban por allí reclutando gente y a los que Claudio había dado ya un toque de atención (eso de que el Reino de los Cielos fuese más importante que la Roma imperial no lo veía nada claro). El caso es que Nerón, en busca de chivos expiatorios, hizo que fuesen los cristianos quienes se comieran el marrón, desencadenando la 1a. gran persecución contra ellos. Pero ni así pudo solucionar los problemas: abandonado, paranoico, vio cómo los militares se sublevaban en las provincias y todo se le volvía insostenible. Tenía sólo 30 años cuando, despreciado por el pueblo, odiado por el senado, más zumbado que un cencerro, se suicidó haciéndose matar por un liberto secretario que, para más recochineo, se llamaba Hepafrodito. ¡Qué gran artista pierde el mundo!, fueron sus últimas palabras. O eso dicen. Después de aquello, el general Galba (un duro veterano apoyado por las legiones de Hispania) entró en la ciudad, ocupó la silla imperial y puso fin a la dinastía de Julios y Claudios que había hecho de Roma la nación más moderna y poderosa de la tierra.
Enviado Nerón ad penates, como se decía entonces, llegó a Roma el tiempo de los que podríamos llamar emperadores-soldados, porque procedían del ejército y eran respaldados por las legiones. Curiosamente, salvo excepciones, entre esa peña hubo más de bueno que de malo. Liquidada una guerra civil que en el año 69 enfrentó a los generales Otón, Vitelio y Galba, surgió una estrella llamada Vespasiano (veterano del Danubio y Palestina, apoyado por las legiones de Hispania) que resultaría un emperador bastante potable. Austero, sobrio en el comer y vestir al modo antiguo, Vespasiano moderó los excesos de lujo imperiales y emprendió una campaña de obras públicas destinada a dar trabajo a la gente. Su extensión del derecho romano hizo posible un estado más homogéneo y facilitó la llegada de hombres nuevos, procedentes de las provincias y las colonias, integrándolos en los oficios y dignidades imperiales. También organizó un sistema público de enseñanza, eximió de impuestos a médicos e intelectuales y fue el primero en destinar 100,000 sestercios anuales para pagar a los maestros. Eso sí: con él, duro soldadote, se acabó la ficción de que un emperador no era otra cosa que defensor de la antigua república romana. Eso ya no se lo tragaba nadie, así que terminaron los paños calientes. Para financiarse resucitó viejos impuestos e inventó otros nuevos, incluido uno sobre recogida de la orina, que tenía un uso industrial (El único reproche justificado que se le puede hacer es su amor al dinero, escribió el historiador Suetonio). El caso es que, desde entonces, los emperadores romanos se mostraron sin disimulo como eran: dueños del asunto. Dominus, dicho en bonito. Por lo demás, dispuesto tanto a moralizar Roma como a hacerla suya, Vespasiano purgó el senado de indeseables y corruptos, y también de desafectos a su persona, apoyándose en una clase rica y poderosa, formada en gran parte por senadores y millonetis hispanos. Del apoyo de esa oligarquía iban a salir varios emperadores, entre ellos los 5 más interesantes de este período: Tito (hijo de Vespasiano, había aplastado una rebelión en Palestina, destruyendo Jerusalén y dando lugar a la 1a. diáspora judía), Domiciano (pésimo militar pero excelente organizador de la administración del imperio), Trajano, Adriano y Marco Aurelio. En lo que a Tito se refiere, era un chaval razonable, generoso, que nunca firmó como emperador una sentencia de muerte. Estuvo poco tiempo, pero le pasó de todo: el Vesubio destruyó Pompeya y Roma se incendió otra vez. En cuanto a Trajano, es uno de mis emperadores favoritos no sólo porque nació en Itálica, Hispania, sino porque aunque ejercía de modo férreo el poder mantuvo excelente relación con el Senado. A él se deben las últimas colonizaciones hechas por las legiones, con una política exterior agresiva y conquistadora (aún lo conmemora en Roma la famosa Columna Trajana), mientras que en el interior mantuvo la paz social reduciendo impuestos y favoreciendo el interés público con una especie de despotismo ilustrado que podríamos llamar humanitas: un estado más o menos de bienestar, dentro de lo posible en esa época. Le sucedió otro hispano, Adriano, que pasó de una política exterior agresiva a una defensiva, aplastó otra sublevación en Palestina dando pie a la 2a. diáspora judía, y (anécdota social curiosa) fue el 1er. emperata en aceptar de modo público la homosexualidad con los jóvenes. El último grande fue Marco Aurelio, claro. Con buena formación intelectual, practicante de la filosofía estoica, su libro Las Meditaciones es un extraordinario código moral y una joya de la cultura europea (Si no participas de la razón, has nacido esclavo). Aunque para conocer la Roma real de entonces, mucho más canalla, convenga leer los Epigramas de otro hispano, Marcial (No pido que no te follen, Lesbia, sino que no te pillen). Marco Aurelio vivió tiempos muy convulsos, como una pandemia que procedente de Asia (lo que parece nuevo sólo es lo olvidado) causó 7 millones de muertos. También hizo frente a las primeras grandes invasiones del este de Europa: marcomanos, longobardos, germanos y sármatas se acercaban al Rhin y el Danubio empujando fuerte. El futuro y sus sombras tardarían en llegar, pero llamaban a la puerta; y a la muerte de Marco Aurelio, esa puerta iba a entreabrirla su hijo Cómodo (el villano de la película Gladiator): un megalómano criminal e incapaz (acabó estrangulado por un atleta del circo, lo que tiene su puntito), cuyo gobierno clavó el historiador Casio Dión con estas acertadas palabras: Su reinado marcó la transición de un reino de oro y plata a uno de hierro y moho. Aunque a finales de ese siglo II aún quedaba cuerda para rato, por el imperio romano empezaban a doblar las campanas.
Es precisamente ahí, cuando el imperio romano alcanza la cima y empieza un lento declive que iba a prolongarse un par de siglos, cuando conviene considerar el auge de una religión originalmente judía, la de los cristianos, que iba a influir de modo asombroso en la historia de Roma, de Europa y del mundo conocido y por conocer. Al principio eran 4 gatos que se reunían de forma clandestina; luego fueron objeto de persecuciones y matanzas, y al final acabaron siendo más audaces y predicando abiertamente sus creencias. El mensaje, revolucionario para la época, sostenía la igualdad y el amor entre los seres humanos, el perdón de los pecados cometidos y la compensación, mediante una vida futura y eterna, de los sufrimientos terrenales. Aquello atrajo al principio a los más pobres y desgraciados, pero poco a poco fue ampliándose la concurrencia. El hecho de ponerse a menudo chulitos frente a la autoridad de los emperadores contribuyó a darles publicidad y prestigio, y hasta en el ejército empezaron a infiltrarse. Frente a una administración imperial cada vez más rígida y elitista, ellos ofrecían ayuda mutua para el presente, esperanza para el futuro y consuelo en la muerte. Además, los pobres iban a ser dueños del Reino de los Cielos, así que no vean cómo se apuntaba la peña y cómo se mosqueaban las clases dirigentes, porque eso era ácido sulfúrico para las jerarquías y valores tradicionales. A finales del siglo II, las asambleas o ecclesiae de los cristianos tenían ya mucha fuerza social, y que en el siglo siguiente se desataran duras persecuciones contra ellos (Decio, Valeriano y Diocleciano les dieron hasta en el carnet de identidad) indica que el poder empezaba a acojonarse de verdad. El éxito acabó requiriendo una organización; y se pasó así, como siempre ocurre en estos casos, de una estructura horizontal anárquica a otra vertical, jerarquizada en jefes llamados obispos, en plan tranquilos, hermanos, que yo os represento (supongo que les suena a ustedes el mecanismo). Así entró el cristianismo en la vida social y las iglesias se convirtieron en lugares importantes. Eso hizo que las relaciones entre esa comunidad y el Estado, aunque cambiantes según las épocas, se fueran ajustando en plan vamos a llevarnos bien y entre bomberos no nos pisemos la manguera. Llegado a este punto, el cristianismo era ya una fuerza poderosa, y no sólo espiritual (un bonito ejemplo es el obispo Calixto, la quiebra de cuya banca en Roma, con fondos de viudas y huérfanos, lo había mandado una temporada a picar azufre en las minas de Cerdeña). Lo interesante de este proceso es cómo un movimiento que por impulso natural tendía hacia una especie de anarquismo (igualdad, fraternidad, rechazo de bienes terrenales, insumisión al orden establecido y otros etcéteras) acabó transformándose no sólo en fuerza política, sino también en poderosa herramienta del Estado. El truco del almendruco hay que apuntárselo al más brillante intelectual cristiano de la época, un judío y ciudadano romano llamado Saulo, hoy conocido como San Pablo. Con una visión genial de la jugada, en sus famosas cartas (epistulae) a las congregaciones cristianas, aquel fulano frenó la tendencia al desmadre de sus correligionarios, llamó a la paz social, pidió respeto a la propiedad privada e insistió -punto clave- en que el deber para con Dios era perfectamente compatible con los deberes sociales dentro del imperio. Hasta a los esclavos les dijo obedeced en todo a vuestros amos según la carne. Pero todavía fue más allá, y el paso fue decisivo: Toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea instituida por Dios, escribió el tío. Y eso tiene tela marinera, porque significaba un nuevo y original enfoque de los Evangelios. Nulla potestas nisi a Deo: todo poder constituido viene de Dios, y éste participa en el poder político del mundo. Eso era, literalmente, una bomba. Nada menos que pasar de mi Reino no es de este mundo a un revolucionario (o más bien contrarrevolucionario) todos los reinos del mundo son de Dios. Tan hábil juego de manos iba a abrir un debate de casi 20 siglos; pero de momento permitiría a emperadores, reyes medievales, monarcas cristianísimos y cuantos dirigentes vinieron luego, declararse con legitimación divina (por la gracia de Dios) en el ejercicio del poder. Y también, de paso, a los jerarcas de la Iglesia cristiana convertirse en intermediarios, cómplices y hasta propietarios del poder terrenal.
Más o menos desde mediados del siglo III después de que naciera Jesucristo, el Imperio Romano se iba al carajo. El siglo IV ya sería luego la pera limonera, pero todavía estábamos en el otro, cuando el cadáver aún se descomponía despacio. Lo bueno (o lo malo) que tienen los imperios es que tardan en caer del todo, y mientras caen ocurren muchas cosas. En cualquier caso, para la antes omnipotente Roma todo el pescado estaba vendido, o casi. El imperio era la descojonación de Espronceda: se fragmentaba en parcelas locales medio autónomas y cada cual iba a su bola. La ciudad de Roma, teóricamente caput mundi, era cabeza nominal de un mundo cada vez menos romano. Los emperadores, que ni siquiera vivían todos en ella, compartían poder con otros emperadores, repartiéndose las zonas hasta el punto de que hubo varios al mismo tiempo. De esa época data un hecho importante: la creación en el año 285 de un mando doble sobre la zona occidental y la oriental del imperio, con 2 emperadores (augustos) y 2 ayudantes (césares). A eso se llamó tetrarquía, o gobierno de 4 (si Octavio Augusto o Tiberio hubieran levantado la cabeza y visto eso, les habría dado un derrame cerebral). El caso es que entre el siglo III y el IV, además de dividirse administrativamente en 2, el imperio ya era una confederación de ciudades autónomas y amuralladas, cada una por su cuenta, mientras los bárbaros apretaban en el limes. Y tal era la presión de germanos, sármatas y otros inmigrantes por las bravas, que se cambió la táctica defensiva rígida y atrincherada por otra elástica, con legiones retiradas de las fronteras y situadas en el interior, dispuestas a intervenir donde se las requería. De aquellos legionarios y sus jefes, pocos nacían en la península itálica y muchos eran reclutados entre los mismos bárbaros. Para tenerlos contentos, pues eran el auténtico poder, a los soldados se les permitía dormir fuera del cuartel y organizarse como en sindicatos, con lo que la disciplina se relajaba mucho. Los emperadores eran militares profesionales de oscuro origen que ni siquiera tenían que hacer política en la capital: salían elegidos por la cara, directamente de la tropa. Nombrados por sus legiones, se enfrentaban a otros emperadores y algunos duraron tan poco que la Historia apenas retuvo sus nombres. Los hubo que reinaron 3 semanas, y uno (escándalo para la época) era hijo de un esclavo liberto. Por lo demás, el imperio se tambaleaba tanto por la presión exterior como por la anarquía interior. Con el derrumbe de las estructuras estatales, todo era un sindiós difícil de administrar y la economía iba al desastre (El tiempo se nos escapa sin remedio, habría escrito otra vez Virgilio, de ver aquello). Exhausta la plata de las minas hispanas, sin riquezas que saquear mediante nuevas conquistas, con una feroz competencia de los imperios que en Oriente crecían ajenos al romano (Persia, la India), la forma de ingresar viruta eran los impuestos, abusivos y con multas escalofriantes a quien el Estado trincaba en sus fauces; hasta el punto de que bajo el dálmata Diocleciano (uno de los pocos emperadores competentes de esa época, quien retrasó 20 años la decadencia) se dieron los primeros casos documentados de evasión fiscal: ciudadanos romanos, tanto millonetis como gente modesta, cruzaron la frontera para instalarse en tierras bárbaras. La clase media fue machacada y el campo se despobló entre campesinos arruinados, desertores, bandoleros y recaudadores de impuestos más malos que el sheriff de Nottingham. La palabra democracia era ya pretérito pluscuamperfecto. La distancia social entre los emperatas y el pueblo fue tan enorme que empezó a darse un curioso fenómeno de igualdad por abajo, entre gentes hermanadas en la pobreza. Junto a la falta de confianza en la vida terrenal, eso favoreció la extensión del cristianismo, que aparte de perdonar culpas y dar de comer, que no era ninguna tontería (las comunidades cristianas practicaban la asistencia social), prometía una feliz vida eterna (lo que tampoco era moco de pavo). Y así, entre pitos y flautas, llegaron un momento y un personaje decisivos. El momento fue a comienzos del siglo IV, cuando el imperio tenía 7 emperadores que andaban puteándose y asesinándose entre sí. Y uno de ellos, proclamado emperador en Britania y la Galia, iba a dar un toque decisivo a la historia de Roma y la futura Europa. El fulano se llamaba Flavio Valerio Constantino (Constantino para los amigos). Y el 28 de octubre de 312 derrotó a su rival más poderoso, un tal Majencio, con tropas que llevaban la cruz cristiana y la consigna In hoc signo vinces (con esta señal vencerás) en los estandartes.
El único emperador romano del siglo IV en el que todavía vale la pena detenerse se llamó Constantino, y fue importante por varios motivos. El principal es que, sin ser cristiano (no se convirtió oficialmente hasta que estuvo en el lecho de muerte), fue el primero que vio las ventajas de unir aquella nueva religión a su política. Andaba el hombre en plena guerra civil con otros emperadores (recordemos que Roma era para entonces un desmadre imperial) cuando tuvo la inspiración, que él atribuyó a un sueño donde se le apareció Jesús, de combatir bajo el signo cristiano y ganar así la batalla de Puente Milvio a su enemigo Majencio. Hay quien atribuye el asunto a la influencia de su madre, que se llamaba Helena y era cristiana y bastante beata; pero la razón real fue que los cristianos habían crecido (ya eran 6 millones y medio en esa época) hasta convertirse en un verdadero poder, y podían ser un pegamento adecuado para unir el imperio, que a esas alturas estaba fragmentado entre la zona de oriente y la de occidente. Así que Constantino empezó a comerse el pico con los papas y los obispos de entonces: a Silvestre I le regaló un palacio donde hoy está San Juan de Letrán y construyó una basílica en la colina del Vaticano, donde habían crucificado a San Pedro. Pero el verdadero golpe de efecto fue el llamado Edicto de Milán, que dio libertad de culto a todas las religiones pero benefició en especial a la que estaba de moda, que era la cristiana; a la que además se devolvieron todos los bienes confiscados por los anteriores emperadores, lo que no era ninguna tontería. Aún tardó el cristianismo medio siglo, ya con el emperador Teodosio, en convertirse en religión del imperio (año 380, Edicto de Tesalónica), pero el nuevo rumbo estaba claro. Desde entonces, cercanos al poder oficial y crecidos en el suyo propio, los jefes cristianos, o sea, los papas y obispos, a cambio de garantizar la lealtad de sus feligreses y controlarlos como Dios mandaba, influyeron cada vez más en la política general, con una íntima relación iglesia-estado que habría de tener toda clase de consecuencias para Europa y el mundo (una relación, o injerencia, que se prolongaría durante 16 siglos y que todavía hoy colea de vez en cuando). De cualquier modo, como prueba de lo que es la hijoputez humana (cristiana y no cristiana) es que, apenas instaurada oficialmente la nueva religión, sus dirigentes empezaron a machacar a la competencia azuzando a sus fieles contra los paganos, destruyendo templos, derribando estatuas y asesinando a sacerdotes rivales. Y ya en la temprana fecha de 324, sólo 10 años después de su puesta de largo, los obispos ordenaron la destrucción del Logoi katá kristianón (Discursos contra los cristianos) del filósofo neoplatónico Porfirio y de cuantas obras de éste y otros autores consideraron heréticas. El hecho de que el tal Porfirio fuese un cabrón venenoso que había alentado las persecuciones en tiempos de Diocleciano, aunque explica el asunto, es lo de menos: lo interesante es que se consagró así la molesta costumbre de prohibir y quemar libros adversos (y a ser posible, también a los autores) que durante muchos siglos la iglesia cristiana, en sus diversas derivaciones católicas y no católicas, practicaría con leña, cerillas e ígneo entusiasmo. Por lo demás, mientras el cristianismo crecía y se enfrentaba ya a las primeras disidencias internas (arrianos y otras heterodoxias), Constantino hacía méritos para pasar (como en efecto pasó) a la historia como Constantino el Grande. Fundó lo que podríamos llamar monarquía europea hereditaria, hizo una importante reforma administrativa, mantuvo a raya a los invasores francos, germanos y sármatas dándoles las suyas y las del pulpo, y recuperó alguna provincia perdida por anteriores emperadores. También creó un protocolo cortesano a la manera oriental (el monarca como figura sagrada, súbditos que debían arrodillarse y otros etcéteras) que luego sería imitado hasta la exageración por las monarquías medievales europeas. Pero lo que iba a tener mayores consecuencias fue el desplazamiento del centro de poder desde la península itálica, prácticamente abandonada por los emperadores, al oriente griego. Eso dejó la antigua capital del imperio en manos de los representantes de la iglesia cristiana: papas y obispos que desarrollaron a fondo el ritual de la Iglesia y sus mecanismos de influencia política, convirtiéndose a partir de entonces en los dueños de Roma. Pero es que, además, al cambiar de sitio la capital imperial, Constantino la trasladó a la ciudad de Bizancio, refundada en el año 330 con el nombre de Nueva Roma y que acabaría llamándose Constantinópolis. La Constantinopla que hoy todos conocemos como Estambul.
A mediados del siglo V, Roma terminó yéndose al carajo. Primero en su forma monárquica, luego en la republicana y finalmente en la imperial, la otrora dueña del mundo europeo y mediterráneo había estado muchas veces al borde del abismo; pero siempre tuvo hombres excepcionales (César, Augusto, Vespasiano, Diocleciano y varios más) que la habían salvado o impulsado de algún modo. Ahora, sin embargo, el tiempo de los grandes personajes ya era pretérito pluscuamperfecto. Incluso a un emperador, Valente, lo habían matado los godos al destrozar su ejército en la batalla de Adrianópolis (escabechina ocurrida finales del siglo IV). El caso es que cuando la noche del 31 de diciembre del año 406 (bonita fecha) contingentes de guerreros suevos, vándalos y alanos cruzaron el Rhin para desparramarse por el oeste de Europa y llegar a Hispania, los emperadores y generales romanos estaban más ocupados en asegurar sus parcelas de poder que en defender las fronteras; y el imperio, despoblado y arruinado, era un caos. Los mismos ciudadanos habrían terminado liquidando aquello por hambre y desesperación; pero no les dio tiempo, pues fueron los bárbaros (recordemos que eso sólo significaba al principio extranjero), en su mayor parte tribus germánicas, quienes hicieron el trabajo guarro. Además, unos empujaban a otros. Llegaban los hunos, por ejemplo, que eran más bien asiáticos, a dar por saco a los godos. Y éstos, para alejarse de la amenaza, se movían hacia el oeste, que era la parte floja. Y así, obligados o con ganas, avanzaban los bárbaros dentro del Imperio Romano, aprovechando en muchas ocasiones que ellos mismos ya formaban parte de él en plan mercenario, pues Roma les confiaba la custodia de las fronteras (Bella gerant alii, había escrito el poeta Ovidio: en traducción libre, que la guerra la haga su puta madre). De ese modo, el panorama europeo fue cambiando con relativa rapidez. Dos de aquellas tribus germánicas, los anglos y los sajones, acabaron por invadir Bretaña y los romanos se largaron de allí ciscando virutas. Mientras tanto, los vándalos se habían metido en la Galia y pasado los Pirineos para saquear Hispania antes de irse al norte de África, que ya era llegar lejos; pero es que tras ellos llegaba repartiendo estopa la tribu de los francos, que al establecerse en la Galia dio a ésta el nombre con que la conocemos hoy. En cuanto a los godos de los que antes hablamos (los que se habían cargado a Valente en Adrianópolis), inventaron el turismo de masas invadiendo el norte de Italia, que saquearon e incendiaron más a gusto que un arbusto. De este desparrame sólo quedó a salvo la parte oriental del imperio, que tenía su capital en Constantinopla (antes llamada Bizancio) y se convirtió en depositaria del legado cultural y político de lo que habían sido Grecia y Roma, mientras los invasores hacían picadillo Europa occidental. Uno de ellos, visigodo y cristiano por más señas, era un antiguo militar romano, o bárbaro romanizado, que respondía al simpático nombre de Alarico, al que podríamos considerar primer rey godo digno de ese nombre, o precursor de los más tarde monarcas medievales. Harto de que un emperador llamado Honorio incumpliera promesas y le diera largas, el tal Alarico empleó sus conocimientos profesionales para dirigirse a Roma con un ejército de los suyos, reforzado por antiguos esclavos y romanos cabreados que se le juntaban. Y así, por la cara, entró en Roma el año 410 después de Cristo. Sus tropas saquearon buenamente lo que pudieron, pero ojo al dato: como Alarico era cristiano bautizado, las basílicas de San Pedro y San Pablo y los principales bienes de la Iglesia fueron respetados, dentro de lo que cabe. En aquel desmadre, el poder de los obispos de Roma, ya conocidos como papas, era lo único sólido en lo que iba quedando del imperio; así que la cristianización de los invasores, iniciada en el siglo IV, puso relativamente a salvo a la Iglesia, sentando el fundamento religioso de monarquías romano-germanas que con el tiempo se convertirían en los reinos medievales europeos. A la Italia imperial le quedaban 2 telediarios; pero, más que una invasión en regla, lo que ocurrió allí fue que los contingentes bárbaros al servicio de Roma acabaron adueñándose del poder. En el año 476, el último emperador, un niño de 14 primaveras irónicamente llamado (con poca vista o mala leche por parte de sus papás) Rómulo Augústulo, fue destituido por un señor de la guerra llamado Odoacro. Día más o día menos, desde su fundación (Ab urbe condita, Tito Livio) en el siglo V antes de Cristo, Roma había durado la friolera de 1229 años. Y lo que fue o fuimos, pues éramos parte de ella, condiciona todavía hoy nuestra cultura, nuestra inteligencia y nuestras vidas.
Había empezado la edad de las tinieblas, o eso se diría de la primera Edad Media durante mucho tiempo. Aunque, vista desde dentro, esas tinieblas no eran tantas. A principios del siglo V después de Cristo, quienes vivían en Europa despertaban cada día bajo la luz del sol y conocían bien su mundo. Lo que pasa es que la destrucción del imperio romano arrastró con él, entre otras cosas, las grandes fuentes escritas y los testimonios que daban fe de la época. Simplificando la cosa (que la detallen los historiadores serios, que para eso están), a los fulanos semianalfabetos o analfabetos del todo, vestidos con pieles y ropas rústicas, con ganas de comerse cuanto los romanos habían disfrutado durante siglos, les importaba un plátano frito una escultura del viejo Fidias, un poema de Horacio o que sus hijos aprendieran Historia en el cole. Lo urgente era comer, calentarse en invierno y procrear. No estaba el tiempo para tonterías. Los nuevos dueños del cotarro dedicaron su escaso tiempo (solían vivir poco, porque eran muy brutos y se descuartizaban entre ellos) a cosas prácticas como obtener poder, riqueza, esclavos, señoras o señores guapos y territorios que dominar. Las antiguas familias romanas que pudieron hacerlo conservaron la memoria gatopardesca del ilustre pasado (la Iglesia Católica fue decisiva en el asunto, y de eso hablaremos cuando toque); pero aquellos que habían soportado en sus vidas y posesiones los excesos y estragos del imperio extinguido, o simplemente quienes necesitaban buscarse los garbanzos, daban palmas con las orejas y se apuntaban en masa a lo nuevo, como suele ocurrir, dejándose el pelo largo y usando calzones en vez de túnicas, cosa que antes no se permitía ni a los esclavos. Yo soy bárbaro de toda la vida, decían los hijoputas. Pero, bueno. Indumentaria aparte, lo importante es que los recién llegados traían ideas, costumbres y maneras que cambiaron mucho el paisaje, con el valor añadido de que hubo una fragmentación administrativa que hizo florecer infinidad de núcleos urbanos independientes que fueron creciendo con el tiempo. O sea, que eso de que las invasiones bárbaras ocasionaron una crisis general de la inteligencia es un cuento chino. Lo que ocurrió fue que la inteligencia, que siempre la hubo, se aplicó a otros menesteres prácticos. Y mientras la parte oriental del antiguo imperio, la griega o bizantina, se convertía (con grandes emperadores como Justiniano) en depositaria de la tradición cultural clásica, en la parte occidental empezó a dibujarse, aunque todavía despacito, un panorama diferente. Ocurrió en Italia, en Hispania, en Britania y en la Galia, que son los sitios que ahora nos interesan. Los britanos, ya por entonces a su rollo, recuperaron las antiguas culturas locales que habían sido arrinconadas por los romanos más allá del muro de Adriano. En Italia, un godo llamado Teodorico, aunque destruyó casi todo el sistema administrativo antiguo, mantuvo lo suficiente para una especie de reino local que, al menos, salvó los muebles. En la vieja Hispania se asentaron los todavía brutales visigodos, refinándose lo justo (reyes y nobles se escabechaban entre sí para no perder sus simpáticas costumbres), y el rey Leovigildo estaba cerca de dictar, o recopilar de los antecesores, romanos incluidos, trescientas y pico leyes que más tarde se agruparían en el importante Liber judiciorum. Pero lo más decisivo de ese momento resultó ser el reino germano de los francos, instalado en la antigua Galia romana. El rey de entonces se llamaba Clodoveo, pertenecía a la dinastía merovingia, vivió en la bisagra entre el siglo V y el VI, y le gustaba más la guerra y el poder que a un político salir en el telediario. Y además, era listo de cojones. Aunque pagano de los de Thor, Odín, las valkirias y todo eso (andaba todavía en los errores de su idolatría, dicen las Crónicas de San Denís), estaba casado con una chica llamada Clotilde, cristiana devota. Y ella, que como suele ocurrir era más lista que él, le comió el tarro con las ventajas de olvidar chorradas teutónicas e ir a lo práctico. Lo práctico se llamaba obispo de Tours (intelectual de la época, dentro de lo que cabe), capaz de presentar a Clodoveo ante sus feligreses no como invasor bárbaro, sino como rey aprobado por Dios y heredero de la parte salvable de las tradiciones romanas. De manera que, como el emperador Constantino (el de In hoc signo vinces) dos siglos atrás, el rey de los francos vio con claridad las ventajas del asunto. El día de Navidad del año 508, Clodoveo (Clovis para su señora y los amigos) se bautizó e instaló la residencia oficial en el París de la futura Francia. Poquito a poco, la Europa que hoy conocemos empezaba a tomar forma, que ya iba siendo hora.
No hagamos caso a los manipuladores, a los ignorantes ni a los simples. Da igual ser creyente o no serlo: sin el cristianismo, primero, y la Iglesia católica, después, resulta imposible comprender la Edad Media y el nacimiento de la futura Europa. Se trata de un hecho histórico que los europeos del siglo XXI debemos asumir con naturalidad, tanto en lo bueno, que fue mucho, como en lo malo, que no fue poco. Ya entre los siglos V y VI después de Cristo, el proceso estaba siendo complejo y azaroso, aunque imparable. El derrumbe del imperio romano apenas perjudicó a la Iglesia, que además de adaptarse a lo nuevo supo beneficiarse de ello. Fin del imperium político, comienzo de la auctoritas religiosa: había nacido una estrella, y estaba allí para quedarse. Empezó con una crucifixión en Palestina, siguió con persecuciones y catacumbas, se hizo oficial bajo Constantino el Grande y estuvo a punto de caramelo con la conversión de los jefes bárbaros y sus respectivas tribus. Y ahora, en el desmadre general, crecían el prestigio social y la influencia de los obispos de Roma. De una parte, por 2 veces habían evitado, con arte y mojarra, el saqueo de la ciudad, tanto por parte de los hunos de Atila (año 452) como por los vándalos de Genserico (455), y eso les daba una imagen popular extraordinaria: la gente se los comía a besos por la calle. Además, los obispatas romanos tenían una carta en la manga que les daba ventaja sobre el resto de colegas de otros lugares: allí estaba la tumba del apóstol y mártir San Pedro, a quien el propio Jesucristo, en plan compadre pescador de Galilea, había llamado piedra fundacional de su Iglesia (Tu es Petrus, etcétera). Por eso, pese a la competencia de fulanos de postín como Ambrosio, obispo de Milán, y otros rivales de Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla (muy mimados éstos por los emperadores bizantinos), los de Roma fueron haciéndose los gallos del corral y acabaron llamándose papas. Su mejor baza fue que, a medida que la extensión del cristianismo suscitaba disidencias y herejías entre los ideólogos del gremio, convirtiendo el asunto en una jaula de grillos donde opinaba todo hijo de vecino (y menos mal que aún no existía Twitter), los obispos romanos tuvieron el detalle de convertir la ciudad en sede de reuniones de una especie de comités de expertos que analizaban las disputas teológicas. Esas reuniones se llamaron concilia, o sea, concilios. Y como Jesucristo había dicho sed hermanos pero no había dicho sed primos, sus organizadores (que eran los que soltaban la viruta, dietas incluidas) procuraban barrer para casa. Y así, tacita a tacita, el prestigio y la influencia de Roma crecieron hasta convertir al papa de turno en pontifex maximus. O sea, en árbitro de la cristiandad. Pero es que, para completar la jugada, las familias con posibles, o sea, la nueva aristocracia romano-bárbara o como queramos llamarla, empezó a meter a sus criaturas en la carrera eclesiástica, que ofrecía seguridad, influencia y futuro. Eso ocurrió en toda Europa, favorecido por la cristianización no sólo de las élites, sino de la sociedad en general. Los esclavos seguían siendo esclavos y los pobres seguían siendo pobres a pesar del buen rollito de la igualdad fraterna y otros camelos; y ahí se introdujo una jugada maestra de las clases superiores, al patentar éstas un invento que iba a dar juego durante los 12 o 14 siglos siguientes: lo que podríamos llamar caridad aristocrática. Una nueva forma de dominio social que relacionaba de arriba abajo las clases dominantes civiles y religiosas, bien avenidas entre ellas, con las masas de creyentes a los que se imponía, a cambio de la vida eterna y otros premios espirituales y materiales, la sumisión al poder político y religioso, así como la renuncia a los placeres sexuales (idea recuperada de algunos filósofos griegos) como nueva moral. Pero cuidado: tampoco es que las autoridades políticas y las religiosas anduvieran dándose besos con lengua. Las tensiones eran muchas, pues cada cual iba a lo suyo. Ahí se pusieron al tajo mentes brillantes para ver quién se llevaba el gato al agua, pero la Iglesia estaba mejor dotada y metía goles hasta de chilena: San Agustín, San Ambrosio, los papas Gelasio I y Gregorio el Grande, así como otros secundarios de tronío, pulieron la óptica para enfocar el asunto. Y el resultado fue la famosa teoría de las dos espadas, resumible en que había en la tierra 2 grandes poderes, uno espiritual y otro temporal: los reyes y los papas, vale, de acuerdo. Pero, por designio de Dios, los reyes debían estar sometidos a los papas. O sea, que donde había patrón no mandaba marinero. Y aunque ahora parezca absurdo, en aquel momento no fue ninguna tontería, sino todo lo contrario. Durante muchísimo tiempo, la historia de Europa iba a decidirse en torno a eso.
Desde el principio del cristianismo oficial, cuando aún se extendía éste por el imperio romano, hubo un detalle que acabó teniendo importantes consecuencias: peña que aspiraba a la salvación manteniéndose lejos de las tentaciones se retiraba a lugares aislados para vivir en soledad, meditación y oración. A esos margis se les llamó con el término griego monakos monos, o sea, monjes de toda la vida. Con el tiempo, muchos solitarios se fueron juntando en grupos y surgió la idea del monasterium (eso ya es latín), o lugar de convivencia donde un jefe electo, el abad, regía la comunidad. La primera idea de organizarse así la tuvo un fulano llamado Pacomio en el siglo IV, pero quien patentó en serio el asunto fue el abad Benito de Nursia, san Benito para los amigos, que fundó en Montecassino (Italia, año 543) el primer monasterio chachi de verdad. Nacía así un clero monástico sometido a los votos de pobreza, castidad y obediencia, dispuesto a realizar para sí y para el prójimo su ideal de existencia cristiana. Ora et labora, o sea. Reza y trabaja. Y fue un papa genial, Gregorio I el Grande, quien entre los siglos VI y VII supo ver el enorme potencial de una red de órdenes monásticas y monasterios puestos bajo su protección y sometidos a su autoridad: una franquicia de clérigos repartidos por una Europa donde se afirmaban nuevas monarquías a las que la Iglesia toreaba por los 2 pitones en asuntos de influencia y poder. Todavía reciente el desparrame de las invasiones bárbaras, aquellos eran malos tiempos para todos; pero los papas estaban bien situados, pues los nuevos amos del cotarro habían respetado la mayor parte de sus posesiones. Ellos eran los únicos que tenían organización y recursos. Además, su clientela crecía con la evangelización de Irlanda, Inglaterra y las tierras más allá del Rhin. Y así, los tiempos oscuros del gran colapso acabaron alumbrando una Iglesia convertida en reina del mambo: principal fuerza política, social y económica de aquella nueva Europa, y también fuerza cultural, pues los restos de la tradición grecorromana que sobrevivieron al colapso imperial encontraron asilo y continuidad en la Iglesia y sus monasterios (lean el libro o vean la película El nombre de la rosa y se harán idea del ambiente). El caso es que aquellos papas, obispos y monjes se vieron en posesión, casi de chiripa y sin haberlo buscado, del monopolio de las ciencias. Como escribiría 1400 años después el historiador Pirenne, sus escuelas, salvo raras excepciones, fueron las únicas escuelas; y sus libros, los únicos libros. De ese modo, los monasterios medievales salvaron lo que pudieron de la quema; y lo paradójico es que muchos de aquellos monjes ni siquiera eran cultos, o no demasiado. Tras la ducha fría del desastre, no todos en la Iglesia tenían la potencia intelectual de Isidoro de Sevilla (comienzos del siglo VII, más conocido por san Isidoro), cuyas Etimologías leemos hoy con placer y asombro. Su coetáneo el papa Gregorio I, por ejemplo, considerado uno de los mejor preparados de su época, escribía un latín cutre en sintaxis, gramática y vocabulario. Y se dio el caso de escribas de monasterio, amanuenses que copiaban textos antiguos (a la imprenta le quedaba un rato para ser inventada), que eran analfabetos de buena mano y se limitaban a reproducir con mucho arte y bonita caligrafía textos que eran incapaces de leer. Aun así, a pesar de que no siempre el alto y el bajo clero llevaban una vida ejemplar, fueron los monjes medievales quienes perpetuaron la tradición romana e impidieron, con su callado y admirable trabajo, que la Europa occidental (la oriental estaba de momento a salvo con el imperio bizantino) recayese en la barbarie. Y claro, fue a la Iglesia a quien las nuevas monarquías europeas, aún con el pelo bárbaro de la dehesa, recurrieron en busca de escribas, educadores, consejeros, cancilleres y otros altos cargos donde la cultura resultaba imprescindible. Uno de esos monarcas, decisivo para su tiempo, sería un rey de los francos llamado Carlos, más conocido por Carlomagno. De él hablaremos en su momento, pero antes registremos la aparición de alguien que, aunque no nació en Europa, iba a sacudirla como nadie desde las invasiones bárbaras: un camellero que en el siglo VII vivía en una ciudad de Arabia llamada La Meca, casado con una señora rica que le permitía tumbarse a la bartola y retirarse al desierto a meditar sus cosas. Y allí, por lo visto, se le apareció en sueños el arcángel Gabriel y le dijo que Dios le encargaba predicar una nueva religión. El caso es que, hacia el año 622, aquel elemento se puso en serio a la faena. Y ya ven ustedes. En el siglo XXI, o sea ahora mismo, aún sigue la cosa. El nombre lo habrán adivinado, claro. Se llamaba Muhammad y lo conocemos por Mahoma.
Fue tan rápida la expansión del Islam, tan asombroso el reguero de conversiones y entusiasmo suscitado por la doctrina de Mahoma, que sólo puede explicarse con la certeza de que la peña estaba hasta los mismísimos huevos de los monarcas y religiones que los habían gobernado hasta la fecha. No puede explicarse de otra forma que, con el posterior descubrimiento de América y poco más, la expansión musulmana del siglo VII fuese uno de los hechos más trascendentales en la historia del Mediterráneo, de Europa y del mundo. En sólo 70 años llegó de las costas de China al océano Atlántico, pasándose por el filo del alfanje al imperio persa, parte del bizantino, Siria, Egipto, el norte de África y la Hispania visigoda. Y eso lo consiguió, a pulso y por la cara, un pueblo de árabes nómadas analfabetos y muertos de hambre pero con una idea fija: Alá ilah-lah, ua Muhamad rasul Alá. O sea, y dicho en cristiano: No hay otro dios que Dios y Mahoma es su profeta. Partiendo de esa idea básica, fanatizados y con ganas de comerse el mundo, los mahometanos emprendieron la Yihad o guerra santa, que se basaba en 3 o 4 ideas más elementales que el mecanismo de unas maracas del Caribe, aunque precisamente por eso, muy eficaces: los infieles debían convertirse o morir, el guerrero musulmán que palmaba en combate iba derecho al Paraíso, a ponerse hasta las trancas de dátiles y señoras guapas, etc. El éxito fue espectacular y la conquista imparable, y hacia el primer tercio del siglo VIII, más o menos, 3 cuartas partes de las orillas del viejo Mare Nostrum (disculpen el chiste malo pero inevitable) ya no eran nostrum, sino suyum. Y se habrían zampado también la otra cuarta parte, sin despeinarse el turbante, de no haberse interpuesto 2 percances serios. Uno fue Constantinopla, la capital de Bizancio, que resistió como gato panza arriba, deteniendo así el avance musulmán por Oriente. El otro percance tuvo lugar al otro extremo, en la actual Francia, cuando tras pasar los Pirineos los invasores islámicos fueron derrotados por Carlos Martel (un destacado noble y guerrero del reino franco) en la batalla de Poitiers, el año 732. Aquello estableció las fronteras entre el mundo cristiano y el musulmán, y situó a Europa en la verdadera Edad Media. Eso tuvo aspectos negativos y positivos, claro. Porque si es cierto que el Islam se adueñó del Mediterráneo, cuna del mundo grecolatino y luego cristiano, desplazando éste a la orilla norte, el viejo mar se convirtió también en lugar mestizo, escenario de sucesos bélicos, económicos y culturales que con el tiempo enriquecieron a ambas civilizaciones. Los nuevos amos se pasaron por el forro del asunto el derecho romano y las lenguas griega y latina, sustituyéndolos por la lengua árabe y la ley islámica, o sea, la religión pura y dura como norma social. Las mujeres quedaron sometidas y con el correspondiente velo (y ahí siguen ellas, 14 siglos después) y toda disidencia religiosa era castigada con la muerte. Pero también hubo aspectos muy positivos. Como señala el historiador Henri Pirenne, los pueblos vencidos estaban más civilizados que sus vencedores (había ocurrido lo mismo con los bárbaros y el imperio romano), y a éstos les vino eso de perlas, porque las influencias culturales persa, egipcia, siria y grecolatina enriquecieron la civilización árabe-musulmana, refinándola y dándole el calado que no tenía: arquitectura, pensamiento, ciencia, industria, comercio, se beneficiaron del mestizaje. Hay historiadores que, como el propio Pirenne, niegan una excesiva influencia del Islam en Europa, asegurando que ésta le debe poco; pero es que Pirenne era belga, y no nació junto a la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Aljafería de Zaragoza. Y, bueno. Lo que importa señalar es que ese desplazamiento del mundo cristiano hacia el centro y norte europeos dejó para varios siglos casi todo el Mediterráneo en manos islámicas; pero también contribuyó, por eso mismo, a que los reinos cristianos, aislados del resto del mundo, cuajaran en una personalidad orientada más allá del Rhin y hacia el mar del Norte, rebasando el antiguo limes, las fronteras del desaparecido imperio romano. Empezó así a formarse, aunque todavía en pañales, una nueva Europa cuya civilización (la que hoy todavía llamamos civilización occidental) llegaría a ser la más influyente del mundo. Todo eso iba a moverse en el siglo VIII en torno a un reino, el de los francos, donde el vencedor de Poitiers, ese Carlos Martel que en el año 732 dio a los musulmanes las suyas y las del pulpo, se había convertido en amo del cotarro. Y su nieto, llamado Carlomagno (introduzcan aquí sonar de trompetas medievales y galope de caballos), iba a dar mucho de qué hablar en el futuro.
El día de Navidad del año 800 después de Cristo entró en la gran historia de Europa, por la puerta grande y con las bendiciones de la Iglesia de Roma, un fulano interesante: se llamaba Carlomagno y lo coronó el papa León III. Aquélla fue una jugada maestra por parte de Su Santidad, que así mataba varios pájaros de un tiro. Por una parte ponía bajo su control, el de la Iglesia romana, las palabras imperio y Occidente; lo que no era ninguna tontería porque en la parte oriental, Bizancio, había heredado el trono Irene de Atenas, una mujer a la que complicaban la vida y el futuro revueltas políticas y disensiones religiosas. Con un emperador adicto a su persona en la parte occidental, el papa se lavaba las manos del imperio bizantino, dejándoselo a los griegos en plan tú mismo con tu mecanismo, y consolidaba su poder en poniente, que era el verdadero núcleo importante de Europa. Además, Carlomagno era listo, valiente y tenía carisma. En la Vita Caroli, el monje Eginardo lo describió alto, guapo, con el pelo blanco, autoritario y digno: Cultivó con extraordinario celo las artes liberales y veneraba a quienes las enseñaban. Por lo demás, el nuevo emperata combinó el espíritu guerrero de los pueblos germánicos (era rey de los francos) con una religiosidad que lo convertía en prototipo del caballero cristiano según el canon de la época. Y realmente era de armas tomar: dominó el reino de los lombardos, puso los pavos a la sombra a los sajones, ocupó Frisia y Panonia, y no hizo lo mismo con Hispania porque en Roncesvalles los guerreros, pastores y montañeses locales (imagínense a esos animales vestidos de pieles tirando piedras desde arriba) le escabecharon al caballero Roldán con toda su retaguardia, haciéndole comerse una derrota como el sombrero de un picador. Pero Roncesvalles aparte, el imperio carolingio, denominado pomposamente Sacro Imperio Romano, se estableció bajo el padrinazgo (espiritual pero también temporal) del papa de Roma, en mutua complicidad y más amigos que cochinos, convirtiéndose en el primer gran intento de reorganizar Europa occidental tras la caída de Roma. Al reino franco, más o menos la actual Francia, se añadían el norte de Italia y buena parte de lo que hoy llamamos Alemania, Austria, Suiza y Polonia. La capital se estableció en Aquisgrán, con una corte montada por todo lo alto con chambelanes, senescales y esa clase de títulos, y se dividía administrativamente en condados o reinos locales (que eran los territorios seguros) y marcas o zonas fronterizas (que hacían funciones defensivas). La idea resultaba estupenda, pero verdes las habían segado; era demasiado pronto para la Europa que barruntaban algunos. La extensión territorial resultaba excesiva para los medios de entonces, y los pueblos reunidos bajo el imperio eran diferentes entre sí. La religión católica con sus obispos, monjes y monasterios daba cierta unidad, pero no era suficiente (como 9 siglos más tarde escribió Voltaire: El Sacro Imperio Romano no fue sagrado, ni romano, ni fue un imperio). Así que el tinglado carolingio duró lo que Carlomagno: a su muerte se fragmentó de nuevo, dividido entre tres nietos que no tenían, ni hartos de sopas, la talla del abuelo; y otra vez fue la Iglesia Católica, con el papa de turno moviendo los hilos desde Roma, la que mantuvo unidos, aunque fuese relativamente, los restos del naufragio. Pero lo que más complicó el paisaje fueron las llamadas segundas invasiones (las primeras habían sido las de los bárbaros contra Roma) que devastaron Europa occidental entre los siglos IX y X: vikingos, magiares y sarracenos. Los primeros, primos hermanos de los germanos, procedían de Escandinavia (eran suecos, noruegos y daneses, llamados normandos en general), y además de expertos en navegación resultaron ser unas auténticas malas bestias, cuyo objetivo no era conseguir tierras, aunque en alguna se establecieron, sino saquear para conseguir botín. Por su parte, los magiares, o húngaros, eran una especie de bandoleros de las llanuras del este de Europa, buenos jinetes dedicados al robo y captura de esclavos, por la cara. En cuanto a los sarracenos (piratas musulmanes muy cabroncetes), asolaron el Mediterráneo y sus orillas, llegando a saquear las afueras de Roma. El caso es que, entre pitos y flautas, unos y otros devastaron regiones enteras con feroces incursiones, incendiaron pueblos, saquearon monasterios y llevaron la zozobra a aquella nueva y medieval Europa que empezaba a respirar tras el colapso imperial romano. No es casual que muchas poblaciones, costeras o no, se construyesen en lo alto de montañas fortificadas, y que ahí sigan. Ni que en los libros de oraciones de entonces figurase a menudo la significativa plegaria: Del terror normando (o magiar, o sarraceno) líbranos, Señor.
Entre los siglos IX y X, el mundo más o menos mediterráneo en torno al que se articulaba la historia tenía 3 espacios geográficos: la Europa occidental, el imperio bizantino de oriente y los países musulmanes. Pero a diferencia de los 2 últimos (Constantinopla, Córdoba y Bagdad eran ciudades importantes), el territorio que podríamos llamar europeo era más bien rural: pocas ciudades, casi todas arruinadas; y en el campo, mercadillos locales, castillos de señores feudales más analfabetos que otra cosa, monasterios dedicados al ora et labora y población campesina. No es raro, con ese panorama, que en las crónicas de los musulmanes españoles de la época, intelectualmente muy refinados para su tiempo, se mencionara a los cristianos como bestias pardas y bárbaros del norte, cosa que (tampoco vamos a tirarnos pegotes con eso) en realidad eran, o éramos. En esencia, la vida en los estamentos sociales más bajos era una auténtica cabronada: los monjes rezaban y comían caliente y los nobles hacían la guerra y violaban a mujeres e hijas de sus siervos sin preguntar si sí es sí, o si no es no, mientras la mayoría de la gente echaba los hígados trabajando en el campo como animales. El comercio de esclavos como botín de guerra e incursiones piratescas se mantenía activo (también musulmanes y bizantinos lo practicaban con entusiasmo), y una crónica de la época señala, para no dejar dudas, que en Marsella se vendían hombres y mujeres, según la costumbre. Casi todos los campesinos medievales curraban tierras que no eran suyas sino de los reyes, la nobleza o la Iglesia. Y tanto les apretaban las tuercas con impuestos y abusos, que estallaron muchas revueltas, todas con menos futuro que hoy, en España, la biblioteca del Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el Roman de la Rose detalla un estallido revolucionario que en el año 997 fue ahogado en sangre: A varios mandó el duque arrancar los dientes y a otros los ojos, y muchos fueron quemados vivos. Tal era, sin paños calientes, el mundo feudal: palabra que procede de feudo, o sea, concesión de un rey o señor a un vasallo a cambio de ayuda, respaldo político y asistencia en la guerra. Visto desde abajo no todo era malo, y también el sistema tenía sus ventajas; pues a cambio de impuestos, derechos de pernada y otros privilegios, el señor feudal contraía la obligación de impartir justicia, atender a su gente y protegerla de enemigos, saqueadores, bandoleros y otros incordios. Dicho esto, lo más destacable (basta consultar los textos de la época para comprobarlo) es que aquellos señores feudales eran una pandilla de hijos de la notoria y grandísima puta, que practicaban el asesinato político, la venganza, el atropello y el reventar al vecino con una naturalidad pasmosa. Pérfidos, brutales, sanguinarios, aquellos fulanos vivían (y morían) pendientes de quedarse con las tierras de otros mediante matrimonios, herencias, asesinatos y comidas de oreja al duque o al rey de turno. Hasta el siglo XII más o menos (a partir de ahí los fueron domando a estacazos) los monarcas toleraron ese estado de cosas y esa chulería feudal, porque necesitaban a aquellos animales con caballo y armadura, ligados a su rey por juramentos de lealtad, para verse respaldados o para hacer la guerra. Así, a cambio de ese apoyo político y militar, el noble no pagaba impuestos y era en su tierra señor de horca y cuchillo. Conferidas al clero las labores intelectuales, el oficio de las armas era el que daba prestigio, riqueza y poder. Y de ese modo, convertida en ejército profesional cuya distinción se legaba de padres a hijos, la nobleza feudal se convirtió en principal fuerza y símbolo de la Alta Edad Media. Si la Iglesia poseía las almas, ella poseía los cuerpos. Lo del refinamiento caballeresco, el amor espiritual y otras mariconadas cortesanas vendría más tarde. En aquella primera etapa, la cultura se dejaba a las mujeres (las de clase privilegiada, por supuesto), mientras que los varones de la nobleza eran educados desde niños exclusivamente en el arte de la guerra: toda su formación era el combate, y toda su cultura, romances y canciones bélicas. De ese modo, los guerreros de Francia y España (esta última ya con 2 siglos de acuchillarse con la morisma local, lo que no era mala escuela) se convirtieron en los mejores del mundo de entonces. Volviendo al historiador Pirenne, que (pese a ser belga y estar hoy un poquito superado) lo resumió bastante bien: Violentos, toscos, supersticiosos pero excelentes soldados, esos caballeros practicaban comúnmente la perfidia, pero jamás faltaban a la palabra dada. Y, bueno. Así fue. Mientras tanto, en torno a ellos, con sus virtudes y defectos, fraguaba despacio la futura Europa.
Lo definió por escrito el clérigo Adalberón a finales del siglo X, en plena alta Edad Media: La ciudad de Dios es triple; unos rezan, otros combaten y otros trabajan. Y ahí se resume el asunto. Estructurada así la población europea, iba a mantenerse de ese modo mientras, poco a poco, los descendientes de los antiguos bárbaros (lombardos, francos, visigodos, normandos, etcétera) se convertían en futuros italianos, franceses, alemanes, ingleses y españoles. Los intentos de consolidar un imperio extenso según la idea del abuelo Carlomagno se habían ido al carajo y todo estaba fragmentado, pero la idea seguía viva. Unos reyes alemanes llamados Otón (uno apodado el grande y otro el breve, pues murió jovencito) quisieron reanimar el Sacro Imperio, esta vez llamándolo Germánico, haciéndose coronar por los papas de turno; pero les salió el cochino mal capado y la cosa no fue más allá. Los papas, sin embargo, pese a dimes, diretes y reveses de la fortuna, estaban que se salían del mapa, porque la debilidad y sobresaltos del poder político en los diversos reinos reforzaban la autoridad de los obispos locales, que acabaron cediendo su poder a Roma. Se convirtió así el Sumo Pontífice en una especie de don Corleone europeo, padrino y máxima autoridad en un momento crucial por varias razones. De un lado, a partir de 1013 los normandos pusieron el ojo en las islas británicas, que acabarían conquistando tras dar a los anglosajones y su rey Harold la del pulpo en la famosa batalla de Hastings (1066). Por otra parte, espachurrada la herencia carolingia, un fulano muy listo llamado Hugo Capeto accedió al trono de Francia e instauró una dinastía duradera, bajo el principio de que los reyes ya no pretendían ser emperadores de la cristiandad, sino simples gobernantes de su reino. Y en la belicosa España, los pequeños núcleos cristianos de resistencia a la invasión musulmana se convertían poco a poco en reinos poderosos, ganando terreno a la morisma. Sin embargo, el gran acontecimiento político y cultural europeo, iniciado en el siglo X pero que hizo sentir sus efectos en el XI, fue la aparición de los monjes negros de la abadía de Cluny, en Francia. La orden cluniacense, que llegó a tener 2,000 monasterios en Europa, resultó decisiva para la cristiandad: reformó a los monjes benedictinos, dejó en segundo plano el trabajo manual y potenció la oración, la creación de escuelas, la copia de libros, la arquitectura, la ciencia y el pensamiento intelectual (la idea era menos labora y más reza y piensa, chaval, que a Dios también se llega con la inteligencia). Pero la guinda del pastel, el detalle que convirtió Cluny en herramienta utilísima para los papas, fue que, como decía su documento fundacional (No estarán sometidos al yugo de ningún poder terrenal, o sea, son intocables), los monjes negros sólo rendían cuentas al pontífice. Dicho en corto, que el hombre consagrado a Dios, monje o sacerdote, sólo podía pertenecer a la Iglesia y no estaba sujeto a reyes ni príncipes. Tampoco convenía que se viera lastrado por una familia, así que su matrimonio (hasta entonces más o menos tolerado en ciertos lugares) quedaba prohibido. De este modo, a la casta caballeresca de la antigua nobleza acabó oponiéndose la casta eclesiástica. Con un detalle importantísimo que atrajo a los mejores cerebros de la época: la gente de clase baja, siervos y campesinos, no podía entrar en la casta militar; sin embargo, para la eclesiástica bastaban la tonsura y aprender latín. Convertida en árbitro de la vida espiritual e intelectual, intermediaria entre lo divino y lo humano, la Iglesia consiguió así inmensa riqueza en tierras, limosnas, privilegios e influencia, hasta el punto de que se hizo costumbre que las grandes familias destinaran a los segundones, hijos no herederos, a la carrera eclesiástica, a fin de estar en misa y repicando. Y no es casual que en esta época empezaran a abundar los llamados espejos de príncipes: una literatura con antecedentes griegos y latinos (Isócrates y Marco Aurelio), ahora escrita por autores eclesiásticos, destinada a establecer las virtudes de los buenos gobernantes. A partir de ahí es la Iglesia quien arbitra, aprueba o rechaza, dando a los monarcas que son amiguetes suyos un respaldo espiritual que garantice la lealtad de los súbditos, e incluso atribuyéndoles poderes taumatúrgicos (según el historiador Marc Bloch, los reyes de Francia e Inglaterra pasaban incluso por curar ciertas enfermedades con el contacto de sus manos). Ese apoyo contribuyó a eliminar los residuos feudales y crear monarquías fuertes; pero es verdad que la Iglesia supo cobrárselo bien, mostrándose implacable cuando no le abonaban la factura.
A mediados del siglo XI, los intentos de los emperadores germánicos por que su anhelado Sacro Imperio cuajase en una realidad se fueron definitivamente al carajo. En verdad se trataba de un reino alemán con un poquito de Italia, porque el resto de Europa iba a su propio rollo. Hasta el reino de Francia parecía más estable, pues desde Hugo Capeto se limitaban allí a gobernar el reino. Por su parte, los emperadores alemanes ni siquiera tenían corte fija; iban de acá para allá, hoy en Sajonia, mañana en Franconia y cosas así, y tampoco influían fuera de sus fronteras: Bohemía y Hungría se independizaron, y fueron los daneses-normandos instalados en Inglaterra, no los emperadores alemanes, quienes acabaron cristianizando Dinamarca, Suecia y Noruega. Aun así, la pretensión imperial era asegurar la influencia sobre los papas de Roma para asegurar la lealtad de sus súbditos, y sobre todo controlar a los obispos locales, que eran quienes cortaban el bacalao en sus respectivas diócesis. La costumbre era que los emperadores nombrasen a los obispos a su conveniencia; pero un papa llamado Gregorio VII dijo hasta aquí hemos llegado, chavales, y en lo mío mando yo. Iglesia no hay más que una, y al emperata me lo encontré en la calle. No hay 2 poderes (terrenal y espiritual) iguales, sino uno divino al que se subordina el humano. Y fue de ese modo cómo un joven rey alemán, Enrique IV, emperador nominal, se metió en un buen jardín al enfrentarse al tal Gregorio, ignorante de con quién se jugaba el bigote. Aquel pifostio se llamó Guerra de las Investiduras: Enrique reunió un consejo de obispos adictos para que declarasen a Gregorio indigno del papado (falso papa, monje pecador, desertor de su convento, aseguraba Petrus Craso); pero Gregorio, en vez de acojonarse, subió la apuesta excomulgando al emperador y dispensando de obediencia a sus súbditos. Eso ya eran palabras mayores: viéndose solo y tirado como una colilla, a Enrique IV no le quedó otra que humillarse pidiendo cuartelillo al papa en el castillo de Canosa, y lo hizo bajo una nevada tremenda, vestido de penitente y con ceniza en la cabeza (papelón ridículo que no olvidaría en su puta vida). Siguieron una serie de dimes y diretes, de incidentes y zafarranchos que acabaron con los siguientes papas reforzados en su poder con toda Europa detrás, y un Sacro Imperio poco sacro, tan agobiado por sublevaciones, traiciones y aislamiento que no le cabía un cañamón por el ojete. Así que, amanecido el siglo XII (año 1122, para ser exactos), se firmó el concordato de Worms, mediante el que los emperadores renunciaban a nombrar obispos y cada mochuelo a su olivo. Hay que señalar la importancia que Gregorio VII, aquel papa chuleta y peleón, tuvo para la Iglesia y el futuro de Europa; pues, además de emancipar (en líneas generales) al clero del poder laico, inició un proceso irreversible de centralización, prestigio e influencia. El pobre papa no llegó a ver los resultados, porque Enrique IV, que tenía buena memoria, nunca perdonó lo de Canosa y le hizo la puñeta hasta aprisionarlo y hacerlo morir exiliado (Amé la justicia y aborrecí la iniquidad; por eso muero en el destierro, dijo Gregorio mientras palmaba). Pero sus sucesores se beneficiaron de todo eso; y a partir de entonces, aunque con altibajos propios de tan turbulenta época, los obispos de Roma se convirtieron realmente en sumos pontífices. Dios no se ha servido de los reyes para regir a los sacerdotes (lo escribió Anselmo de Luca) sino de los sacerdotes para dirigir a los reyes. Pasó la Iglesia Católica, a partir de entonces, a una fase ofensiva del papado en la que grandes pontífices, desde Inocencio III a Bonifacio VIII, consolidaron el enorme poder de la institución. Entre los siglos XI y XIII los papas y su espectacular organización europea sobrevolaron la totalidad de un Occidente donde la idea de imperio se desvanecía en favor de una res publica christiana de naciones soberanas. Intelectuales de campanillas como Bernardo de Claraval (hoy san Bernardo) aseguraron a la Iglesia una sólida base doctrinal, y los predicadores y órdenes mendicantes garantizaron el fervor del pueblo analfabeto mientras una burguesía cada vez más influyente crecía en las ciudades. Según la Iglesia, fuera de ella no había pensamiento ni salvación posibles; y los disidentes, herejes e infieles podían ser legítimamente masacrados. Para contrarrestar ese poder y ejercer el suyo, reyes y príncipes se pertrecharon de abogados, juristas y representantes del pueblo. Dos modelos distintos, abocados al enfrentamiento empezaban a verse en el horizonte.
Durante siglos, la España medieval fue la frontera del occidente de Europa ante el Islam. Pero no fue barrera hermética, sino espacio móvil, fluido, que lo mismo facilitó escabechinas a troche y moche que intercambios y relaciones fértiles. La ocupación musulmana no había sido total, pues quedaron zonas no conquistadas en el norte, y la península era un complejo escenario donde se entrecruzaban antiguos visigodos, árabes de Arabia, bereberes del norte de África, conversos de variopinto pelaje y cuantas combinaciones raciales y religiosas pueden imaginarse. Arrinconados al principio en las montañas, los cristianos norteños aprovecharon las guerras civiles que los moros de abajo libraban entre sí para ir creciendo, formar reinos propios, ganar territorios y librar sus propias guerras civiles marca de la casa; y poco a poco, convertida en tierra de nadie, la frontera se fue desplazando hacia el sur. Aquello tuvo sus fases, claro. Al principio, mientras los reinos cristianos, fieles al puntito cainita hispánico, se puteaban entre sí, los califas del reino de Córdoba alcanzaron un momento de gloria militar, social y cultural con Abderramán III, que fue grande entre los grandes (en el siglo X, Córdoba era la más deslumbrante y moderna ciudad europea), y con Almanzor, caudillo que varias veces les dio a los cristianos las suyas y las de un bombero. En aquella edad de oro del Islam español (un reproche a los reinos escuálidos y mugrientos del norte de Europa, según el historiador Andrew Marr), los musulmanes no sentían sino desprecio por sus vecinos norteños, a los que el geógrafo Almasudi, con muy mala leche, definió como groseros, de entendimiento escaso y lenguas torpes. Sin embargo, a partir del siglo XI (la época del Cid y todo eso), los cristianos, aquellas malas bestias del norte convencidas de que la tierra era plana y de que cortando pescuezos se resolvía todo, cogieron carrerilla, impregnándose tanto de la cultura de sus enemigos (o amigos, según las necesidades de cada momento) como de las tendencias políticas, económicas, sociales y religiosas de la Europa cristiana cada vez más sólida que tenían a la espalda. Se daba la paradoja de que en la frontera se asentaban guerreros y hombres libres, pero eso favorecía la aparición de jefes militares que acababan imponiéndose a los hombres libres y acaparaban tierras y poder. Por otro lado, la cristianización de esos lugares hacía nacer monasterios y sedes episcopales que terminaban poseyendo tierras y vidas; de modo que la propiedad iba a manos de la nobleza guerrera y de la Iglesia. De cualquier modo, hacia el siglo XII y entre altibajos, victorias y derrotas, alianzas y rivalidades, el espacio ibérico estaba más o menos definido: Al Andalus fragmentada en taifas morunas que se llevaban fatal entre ellas, y un creciente territorio cristiano donde adquirían personalidad propia los reinos de Castilla y León, Portugal, Navarra, Aragón y los condados de Cataluña (un reino exclusivamente catalán no existió jamás). Al principio el mundo musulmán español era brillantemente urbano; y el cristiano, campesino. De cualquier modo, la superioridad andalusí fue indiscutible: de Oriente se traían poetas, médicos, filósofos, mercaderes, artesanos, técnicas agrícolas e industriales. El astrolabio (invento griego) se convirtió en símbolo cool de la ciencia para los musulmanes pijos: una especie de computadora universal utilizada lo mismo para la arquitectura que para la astronomía. A diferencia del Islam de nuestro siglo XXI, tan reaccionario y oscuro, el de entonces se mostraba joven, ávido de conocimiento y modernidad. Las grandes ciudades, con palacios como Medina Azahara o mezquitas como la de Córdoba, eran formidables, y buena parte del pensamiento y la ciencia clásicos recuperados por Europa, así como importantes aportaciones persas e hindúes, se debió a la traducción de las obras conservadas y desarrolladas en España por pensadores musulmanes como el ultramoderno Averroes (La incoherencia de la incoherencia fue una patada en los huevos al inmovilismo ortodoxo islámico), Avicena, el judío Maimónides (Guía de perplejos) y otros que tal, con unos enfoques racionalistas de la filosofía clásica tan influyentes en el pensamiento occidental como siglos después lo serían Descartes, Hume, Voltaire o Montesquieu. En contacto con todo eso y con las corrientes culturales transpirenaicas, los reinos cristianos, sin dejar de ser sociedades guerreras, fueron refinándose y pasaron de una vida basada en el botín de guerra, la agricultura y la ganadería a sistemas económicos y culturales más complejos; sobre todo el reino de Aragón y los condados catalanes, donde, por su mayor contacto con el resto de Europa y el Mediterráneo, empezaron a cuajar verdaderas ciudades artesanales y comerciales con una burguesía local digna de ese nombre.
Tampoco, mucho ojo con eso, hay que tirarse demasiados pegotes con Europa y sólo Europa. Seamos razonablemente humildes. Por aquí todo iba bien y aún iría mejor con el tiempo y los siglos, hasta convertirnos en referente cultural y moral del mundo; pero no era en absoluto el único lugar interesante, ni el más avanzado. La brillante Al-Andalus de entonces, la cultura de los monasterios y otros etcéteras ya estaban ahí, por supuesto; pero mientras en los castillos medievales norteños todavía se cantaban burdas gestas guerreras, a los constructores se les caían las primeras catedrales y señores feudales medio analfabetos se hacían picadillo entre sí, en otros lugares del mundo mayas y toltecas desarrollaban su arquitectura, los chinos usaban papel moneda, la civilización jemer levantaba Angkor Wat y Murasaki Shikibu (una japonesa elegante y refinada) escribía la Novela de Genji. Lo que pasa es que, como es Europa lo que nos interesa, pues aquí estamos. O estábamos. En Inglaterra, por ejemplo, después de la victoria contra los anglosajones, Guillermo el Conquistador había situado una familia de reyes normandos que, tras largas y sangrientas guerras civiles y de echarle el ojo a Escocia, Gales e Irlanda, acabaría convirtiéndose en esa dinastía Plantagenet que sale mucho en el teatro de Shakespeare y en las novelas de Walter Scott. Como detalle pintoresco señalaremos que ya por esa época hubo en Inglaterra un amago de monarca femenina (Matilde, se llamaba la criatura) que estuvo a punto de caramelo pero no llegó a cuajar, aunque sí anunció un estilo que luego, con Isabel I, Victoria I e Isabel II, consagraría el modelo tradicional, clásico, de grandes reinas británicas adecuadas para salir en el ¡Hola! Por lo demás, el sistema de dividir parte del poder real entre los nobles que participaban en la dirección del país (privilegio garantizado por la famosa Carta Magna a partir de 1215) acabó haciendo más fuerte a Inglaterra que a otras potencias europeas, lo que iba a notarse mucho con el tiempo. Entra aquí en escena, por cierto, mi rey inglés favorito desde que siendo niño leí la novela El talismán: Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de León; aunque, en realidad, el tal Ricardo era un cantamañanas peliculero que en vez de gobernar bien Inglaterra, como era su obligación, se pasó la vida haciendo posturitas en plan romántico, luchando en las Cruzadas (de las que hablaremos muy pronto) y contra la Francia de la dinastía Capeto, que todavía no era un estado moderno y centralizado, sino un conjunto de condados, ducados y grandes señoríos feudales que se choteaban del poder real. El caso es que Ricardo de Inglaterra murió pronto, gracias a Dios, legando a su hermano Juan (el sufrido Juan Sin Tierra, malo habitual de las novelas y películas de Robin Hood) el marrón de resolver los problemas financieros que la frivolidad del difunto hermano le dejó como herencia, además de broncas continuas con los nobles de allí, dimes y diretes con los franceses, dificultad para cobrar impuestos (peripecias del sheriff de Nottingham y otros villanos novelescos) y problemas con el arzobispado de Canterbury que acabarían, incluso, con una excomunión por parte del papa Inocencio III, que de inocente tenía lo justo. Al final, para conseguir apoyos y que dejaran de moverle la silla en aquel circo donde hasta le crecían los enanos, Juan el Pupas acabó otorgando a sus barones la antedicha Carta Magna, que garantizaba los derechos y privilegios de la nobleza inglesa (Nadie será arrestado o encarcelado excepto por el juicio de sus iguales y las leyes del país) y, sobre todo, aportaba un importantísimo detalle a la hora de atribuir responsabilidades a quienes ejercían el poder: también un rey (metan aquí sonido de trompetas, tambores y hacha de verdugo) podía ser considerado culpable de delitos. Y eso, que hasta aquel momento y circunstancias había sido inimaginable, fue una novedad revolucionaria en lo que a monarquías se refiere. Por primera vez en la historia de Occidente, un rey (emérito o sin emeritar) podía ser sometido al castigo de la ley. Eso era pura modernidad de la buena, y durante los siguientes siglos aquel invento inglés iba a estar en el cimiento y desarrollo de numerosas naciones de todo el mundo: Oliverio Cromwell, Thomas Jefferson, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, Mahatma Gandhi y una larga nómina de personajes y sistemas políticos del futuro lo tendrían presente. Aunque lleve corona, quien la hace la paga. Algunas cabezas de monarcas que con el tiempo acabarían en un cesto real o simbólico iban a tener su justificación en aquella Inglaterra medieval del siglo XII. Lo que no deja de tener su morbo. O sea. Su puntito.
Antes de hablar de las cruzadas (que fueron el acontecimiento más espectacular y peliculero entre los siglos XI y XIII), o para situarlas en el contexto adecuado, hay que señalar 2 elementos decisivos para la época: el imperio bizantino y la conquista de Sicilia por los normandos. Lo de Bizancio venía de antiguo: de cuando, dividido el imperio romano en plan tú a Boston y yo a California, la mitad occidental fue hecha bicarbonato de sosa por las invasiones bárbaras, mientras que la oriental aguantaba intacta (y siguió así hasta que en el siglo XV los turcos pasaron a los bizantinos por el filo del alfanje, tomaron Constantinopla y la llamaron Estambul). En aquella mitad oriental que se salvó del desastre de Roma se refugiaron la cultura, el pensamiento, las artes y las ciencias, mientras casi todo a poniente se iba al carajo; lo que dio a los bizantinos un aire de niños pijos, sofisticados, que desdeñaban a los catetos de la otra mitad europea. Luego, cuando las nuevas monarquías y el papado de Roma levantaron cabeza, se mantuvieron ese distanciamiento y esa enemistad; acentuados (cómo no) por las cuestiones religiosas, con una división del mundo cristiano que continúa hoy, 10 siglos después. Como idiomas cultos y religiosos se establecieron el griego por una parte y el latín por la otra, y frente al papa de Roma se alzó la figura del patriarca de Constantinopla, en plan cada perro con su ciruelo: credo o no credo de Nicea, ritos e iconografías diferentes, hostias de pan sin levadura para unos y con levadura para otros, ideas sobre la naturaleza de Jesucristo (en plan que si era hijo del Padre, no lo era, o sólo pasaba por allí), sexo de los ángeles y otras chorradas que daban de comer a los teólogos. Hubo, en fin, mucho mentarse a la madre y mutuas excomuniones, durante un siglo y medio fracasaron todos los intentos de reconciliación y unidad, y el pifostio acabó en lo que los historiadores llaman Gran Cisma: 2 iglesias principales en el mundo cristiano, católica romana y ortodoxa oriental, que todavía colean y, aunque ahora (siglo XXI) se hallan en razonable relación, aún se miran por encima del hombro. En cuanto al otro acontecimiento notable de entonces, también relacionado de refilón con Bizancio, es la hazaña impulsada por 40 caballeros normandos que, volviendo de peregrinar a Tierra Santa (la gente con pasta viajaba a Palestina en plan turista, visitando los lugares donde había nacido y padecido Jesucristo), decidieron apuntarse por su cuenta a la lucha contra los sarracenos que entonces asediaban Salerno y las posesiones bizantinas de la región. Los 40 de marras acabaron tomándole el gusto a la cosa, se corrió la voz por Normandía, y una peña de paisanos ansiosos de aventuras y botín se les fueron uniendo hasta crear unas mesnadas mercenarias que, al servicio de Bizancio o en su contra, según les pagaban, y aprovechando el barullo, se hicieron tan amos del cotarro que llegaron a capturar al papa León IX en la batalla de Benevento, con un par de huevos. Luego, consumado el Gran Cisma y ahora a favor de otro papa romano, Nicolás II, ayudaron a expulsar de Italia a los últimos bizantinos que allí quedaban. Uno de esos normandos, fulano listo, duro y peligroso llamado Roberto Guiscardo, se adueñó de Calabria y Apulia, se metió en Sicilia, que estaba en manos islámicas, tomó la ciudad de Mesina e hizo picadillo a los moros de la isla y sus cercanías (cuando viajas allí y ves a gente rubia y con ojos claros, no puedes evitar acordarte de Guiscardo y el resto de su pandilla). El caso es que en 30 años, con el aplauso de los papas de Roma, los normandos despejaron de musulmanes y bizantinos el sur de Italia, pusieron pie al otro lado del Adriático, en la costa de Albania, y no fueron más lejos porque Roberto Guiscardo palmó en 1085. Aun así, aquel estado militar y aventurero instalado en el corazón del Mediterráneo, encrucijada de 3 grandes civilizaciones, tendría enorme influencia. Por esas fechas, los musulmanes habían renunciado a más conquistas y se conformaban con vivir tranquilos pirateando, comerciando y tal; pero se habían extendido demasiado y no tenían fronteras defendibles: Italia, Cerdeña y Sicilia volvían a manos cristianas, en España los nacientes reinos locales les estaban arrimando candela, y cada vez navegaban por el Mediterráneo más barcos genoveses (muy pronto también lo harían los de Venecia y los de la corona de Aragón). Para complicar las cosas, el 27 de noviembre de 1095, en la ciudad de Clermont, el papa Urbano II proclamó la Cruzada para liberar los santos lugares de Palestina. Y la cristiandad casi entera, al grito de "Dios lo quiere", se embarcó en esa portentosa y caballeresca aventura.
Las cruzadas no cambiaron la historia de Europa ni la del mundo, pero durante 2 siglos fueron una empresa aventurera, desordenada, caballeresca y sangrienta. Con ese nombre oficial hubo 8, aunque ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo sobre su número exacto. Los turcos seljúcidas se habían apoderado de Tierra Santa, incordiando a los peregrinos que turisteaban por allí (eso es lo que dijo el papa Urbano II para calentar el ambiente), y en el año 1095 se hizo un llamamiento a la cristiandad para recuperar aquello. Un monje llamado Pedro el Ermitaño emprendió viaje arengando multitudes, y tras él fueron millares de hombres, mujeres y niños (la parte folklórica del asunto) y caballeros franceses, alemanes e italianos (la parte seria). A los primeros los hicieron picadillo los turcos apenas asomaron por allí, pero los segundos tomaron Jerusalén a sangre y fuego, haciendo una escabechina espantosa de mahometanos (y de paso, de cuanto judío encontraron por el camino). Aquella fue la Primera Cruzada, que creó pequeños estados o reinos cristianos en Palestina que no tardarían en volver a manos musulmanas. Eso dio lugar a otras cruzadas, de la que la más famosa y pinturera es la 3a. (inmortalizada por Walter Scott en su novela El talismán). En ella participaron 3 reyes: Ricardo de Inglaterra, Felipe de Francia y Federico de Alemania. El alemán se ahogó en el viaje y los otros se llevaron fatal, aunque el protagonismo fue del inglés, más conocido por Ricardo Corazón de León. Al uso caballeresco de la época, éste se hizo amiguete del rey musulmán de allí, un tal Saldino, con quien llegó a treguas y pactos que, eso sí, duraron poco tiempo. Hubo luego otras cruzadas, algunas más disparatadas que otras (incluso una de niños, lo juro, que acabaron todos esclavos de los piratas y los mahometanos), y otra en la que en vez de recuperar Jerusalén los cruzados saquearon Constantinopla, que era capital del imperio cristiano bizantino pero les quedaba más cerca. Resumiendo: aquella prolongada aventura (que duró de 1095 a 1291) fue un fracaso de campeonato. El espíritu caballeresco se diluyó en las ansias de botín y los intereses particulares de cada cual, y Europa no se benefició casi nada. Como todo se hizo a espadazo limpio, cortando cabezas, tampoco sirvió para que los reinos medievales obtuviesen conocimientos económicos ni científicos de Oriente, que por esa época llegaban sólo a través de Sicilia y España (aquí pasamos mucho de las cruzadas porque teníamos nuestra propia carnicería privada entre moros y cristianos). El caso es que esos 2 siglos de sangre y barbarie en nombre de Dios no cristianizaron Palestina, ni domeñaron a los musulmanes, ni aseguraron Jerusalén para la cristiandad, ni garantizaron la supervivencia de Constantinopla, que siglo y medio después caería en manos turcas. En cuanto a lo positivo, y dentro de lo que cabe, aquella frustrada empresa alumbró el nacimiento de las órdenes de monjes-soldados hospitalarios y templarios (estos últimos darían pie a muchas leyendas y literatura) y, sobre todo, al exigir los establecimientos militares en Tierra Santa un importante apoyo logístico, hizo que la navegación cristiana se extendiera por el Mediterráneo, facilitando el enriquecimiento de las burguesías italianas con la expansión hacia Levante de los imperios comerciales de Venecia y Génova. Éstas fueron las auténticas beneficiarias de aquella peripecia, y también la única consecuencia positiva de las cruzadas en el futuro de Occidente, por la Italia estupenda que iban a poner a punto de caramelo. Sin embargo, como sombrío reverso de la moneda, el espíritu de cruzada, o sea, el concepto de Guerra Santa que tan ineficaz había sido frente al Islam, iba a volverse ahora contra los propios europeos, cual si la frustración religiosa por no haber conseguido Palestina se vengara en las disidencias y herejías locales. Hacían falta (y nunca mejor dicho) otras cabezas de turco. La cruzada interior es aún más justa y conforme a razón, escribió el Hostiense con un par de huevos. Y es que ya no se trataba de convertir al pagano, al cismático o al heterodoxo, sino de exterminarlos por la cara. Eso justificó las matanzas de cátaros, husitas, prusianos, vendos y lithanianos: todo se acabó planteando también como cruzada, pues todo cabía en tan fanático cajón de sastre. Y nada resume mejor la intransigencia ambiental que lo dicho por el abad del Císter Arnaldo Amalric (un verdadero hijo de puta con terraza y balcones a la calle) durante la guerra contra los albigenses, cuando al pasar a cuchillo a los 60,000 habitantes de Beziers le comentaron que había católicos entre ellos: Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos.
En realidad la Guerra de los Cien Años duró 116 (de 1337 a 1453, que ya es tener guerra); pero dicho así queda más bonito, y con ese nombre se conoce un largo conflicto bélico, aliviado por algunos períodos de tregua, que hubo entre Inglaterra y Francia; y en el que, por cierto, España participó de refilón. También se vio interrumpido por una epidemia, la Peste Negra, que dejó a Europa tiritando (la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, el caballero que juega al ajedrez con la Muerte, tiene mucho que ver con eso). En cuanto a las causas del conflicto, fueron tan variadas y complejas que dejo su explicación a los historiadores serios, que también tienen que ganarse el jornal. Aquí lo resumiré en corto: los reyes de Francia y de Inglaterra necesitaban dinero (lo que suele ser causa de casi todas las escabechinas que en el mundo han sido). Y como la presión fiscal sobre los súbditos no era suficiente, querían ampliar territorios para obtener más pasta. Tres regiones europeas eran peritas en dulce para unos y otros: Flandes (tejidos y paños), la Guyena (vinos y riqueza agrícola) y Bretaña (que ahora no recuerdo lo que tenía). Y ahí se fueron liando, primero con empujoncitos de vecinos y luego a sartenazo limpio. La casa reinante en Inglaterra era la de los Plantagenet; pero en la francesa, que hasta entonces había sido la de los Capetos, hubo cambios notables. Uno de los últimos de esa familia, Felipe IV alias el Hermoso (por lo visto era un guaperas), había liquidado la orden del Temple, quemando en la hoguera al gran maestre Jacques de Molay. Y el templario, que tenía mal perder, mientras se convertía en churrasco de barbacoa maldijo al rey y a su pastelera madre, profetizando la extinción de la dinastía. El rey se partió de risa al oírlo, o eso cuentan; pero, fuese visión de futuro o simple chiripa, el franchute murió aquel mismo año (1328), no dejó varones para heredar (eran otros tiempos) y entre pitos y flautas la dinastía Capeto se extinguió con él, subiendo al trono la casa de Valois. La Guerra de los Cien Años, que como dije se calentaba de antiguo, puede clasificarse en 3 o 4 grandes períodos. El primero, de superioridad claramente inglesa, lo empezó el rey Eduardo III al reclamar derechos frente a la corona de Francia. Tenía un hijo que era un figura, el legendario Príncipe Negro, y éste y los arqueros galeses dieron las suyas y las del pulpo a la crema de la nobleza francesa, con su orgullosa caballería, a la que hicieron picadillo en lata en las batallas de Crézy y Poitiers, lugar este último donde cayó prisionero el rey Juan II de la Frans. Y, por si fuera poco, una revuelta campesina (la Grande Jacquerie, la llamaron) complicó mucho la retaguardia gabacha. Todo eso acabó por dar a Inglaterra amplias extensiones territoriales en suelo francés; y de ese modo unos y otros entraron en la segunda etapa de la guerra. Ésta, por cierto, incluyó la intervención de Francia e Inglaterra en una contienda civil, muy española ella, que tuvo lugar en Castilla entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastámara (eso dio pie a la batalla naval de la Rochela, 1372, cuando las naves castellanas hicieron astillas a la escuadra inglesa, episodio que los historiadores británicos procuran soslayar con mucho cuidado). En esa segunda fase bélica la cosa anduvo más equilibrada, con ataques y contraataques que, al terminar por agotamiento y tras la muerte de Eduardo III y del Príncipe Negro (el equivalente francés de éste era otro famoso guerrero llamado Beltrán Duguesclin), dejaron a los ingleses con sus posesiones en suelo francés reducidas a la ciudad de Calais y a una pequeña porción de la Guyena situada entre Bayona y Burdeos. Siguió una tregua que se fue al carajo más o menos hacia 1396, debido al apoyo de Francia al reino de Escocia (que se resistía como gato panza arriba a ser anexionado por Inglaterra) y a las intrigas inglesas en Flandes (que se resistía a quedar bajo la influencia de Francia). Esta tercera etapa es la más teatral, pues a Shakespeare le daría cuartel, 2 siglos después, para algunas de sus mejores tragedias. Tras luchar contra escoceses, galeses e irlandeses, Enrique V, el nuevo rey de los pelos de zanahoria, desembarcó en Normandía (inaugurando esa costumbre) con un ejército más bien modesto que, aliado con el duque de Borgoña, que no tragaba al rey francés, hizo pedazos al ejército enemigo en la batalla de Agincourt. Luego tomó Caen pasando a cuchillo a todos los hombres sin que le temblara el pulso, y mediante el tratado de Troyes (1420) y un matrimonio con Catalina de Valois (hija del rey Carlos VI, que ya estaba para los tigres) lo dejó todo a punto de caramelo para que su hijo, si lo tenía, fuese rey simultáneo de Francia e Inglaterra. Jugada magistral, si hubiera salido bien. Pero no le salió.
Sobre la última etapa de la Guerra de los Cien Años campea una figura asombrosa: Juana de Arco (Jeanne d'Arc para los de allí), alias la Doncella (la pucelle, o sea, que era y murió virgen) de Orléans. Se hizo famosa a los 17 años y la quemaron en la hoguera a los 19, visto y no visto; pero en ese poco tiempo tuvo ocasión de convertirse en leyenda y cambiar por completo el curso de la historia de Francia; lo que no está mal para una campesina jovencita y analfabeta. Casi todo el país estaba en manos de Inglaterra y sus aliados borgoñones, y el delfín Carlos, heredero del trono, era un tiñalpa debilucho y asustado que no tenía media hostia. Los ingleses estaban a pique de tomar la ciudad de Orléans y la cosa pintaba negra para la Frans, cuando Juana salió a escena. Según dijo, y acabaron creyéndola, se le habían aparecido el arcángel San Miguel y Santa Margarita (y alguna santa más que ahora no recuerdo) para decirle que ayudara a echar de su tierra a los ingleses. Tomándose a sí misma en serio y tras varios intentos, Juana logró conectar con el delfín; que a esas alturas, de perdidos al río, era capaz de agarrarse a un clavo ardiendo. La chica resultó lista de narices, tenía una labia, un valor y un carisma fascinantes, y se los trajinó a todos de maravilla. Luego, ciñendo espada y revestida de armadura, fue a ponerse al frente de las tropas franchutes, con dos ovarios. Su presencia y el hecho de que fuera una muchacha vestida de soldado enardeció al ejército; y para más morbo, resultó herida de un flechazo entre el cuello y el hombro mientras sostenía el estandarte frente al enemigo. Aquello fue ya el delirio. Orléans quedó liberada y Juana aconsejó atacar Reims, en cuya catedral se coronaban los reyes de Francia, así que allá fue con toda la peña. Se dio el asalto, Juana participó en primera línea y resultó herida de nuevo (una pedrada certera que alguien con buen ojo le tiró desde la muralla). La ciudad se rindió en julio de 1429 y Carlos VII fue coronado rey mientras Juana, siempre vestida de hombre con su armadura y su espada, ocupaba el lugar de honor en la ceremonia. Luego, con ella en estrecha colaboración con los jefes militares, los franceses siguieron dando candela a los ingleses (en el asalto a París resultó herida por tercera vez, ahora con un ballestazo en una pierna), y una vez firmada la tregua con éstos (que ya estaban de la doncellita hasta los cojones y pedían un respiro), las tropas de Carlos VII se volvieron contra las de Borgoña para ajustarles las cuentas. Pero, cosas de la vida, el ambiente local estaba cambiando para Juana. Los reyes suelen ser ingratos, los cortesanos envidiosos, la pucelle de Orléans se había engrandecido mucho y a los enemigos ya no sólo los tenía enfrente, en los campos de batalla, sino también montados en la chepa. El rey ya no la necesitaba como antes, y además empezaron a comerle la oreja ("Cuidado, majestad, que la niña anda muy chula, a ver quién se ha creído esa zorrita que es, a saber si es tan virgen como dice") y se acabaron enfriando las relaciones entre el monarca y la espléndida chica a la que debía el trono. En 1430, en Compiègne, a ella se le acabó la suerte: los borgoñones la capturaron en una emboscada. Encarcelada en sucesivos castillos de los que intentó fugarse sin éxito, Carlos VII pasó bastante de su futuro. Entonces los borgoñones se la vendieron por 10,000 libras a los ingleses, que le tenían unas ganas fáciles de imaginar (Shakespeare, como inglés que era, le tiró luego pullitas en su tragedia Enrique VI). En prisión fue maltratada y sufrió un intento de violación. Después, un tribunal de clérigos pro-borgoñones y pro-ingleses, ilustres comepollas gabachos asociados a la universidad de París, la procesó por herejía, por vestirse de hombre y por todo cuanto se les ocurrió colocarle. El juicio fue una farsa y una infamia reconocida luego por los propios jueces, a quienes los ingleses exigieron sentencia condenatoria. Así que el 30 de mayo de 1431, la joven que en sólo 24 meses había salvado a Francia, derrotado a Inglaterra, acojonado a Borgoña y hecho coronar a un rey, fue quemada en la ciudad de Rouen y arrojados sus restos al Sena, apenas cumplidos los 19. La Guerra de los Cien Años aún iba a durar 22, pero al acabar ésta los ingleses habrían perdido todas sus posesiones continentales a excepción de la ciudad de Calais, y la monarquía francesa quedaba a punto de caramelo para entrar en la modernidad europea de finales del siglo XV y comienzos del XVI. En cuanto a la doncella de Orléans, la iglesia católica acabó rehabilitando su memoria: el juicio se declaró injusto e infame en 1456, fue beatificada en 1909 y canonizada como Santa Juana de Arco en 1920. Hoy es considerada la más grande heroína en la historia de esa Francia que la dejó morir.
En el último tercio del siglo XIV, los papas regresaron a Roma. Suena raro, pero es que durante 68 años, entre 1309 y 1377, los sucesores de Pedro habían ido a instalarse en una ciudad francesa llamada Avignon, o Aviñón. Alemania e Inglaterra andaban en sus cosas, en España seguían escabechándose moros y cristianos, y el reino bizantino resistía como gato panza arriba la presión turca. En ese momento, pese a la prolongada rivalidad con Inglaterra, el reino de Francia era el rien ne va plus del prestigio y la cultura, y sus reyes los más elegantes y pijolines de Occidente. El papa de turno era el arzobispo de Burdeos, que tenía excelentes relaciones con la monarquía de allí. Además, los Estados Pontificios no se bastaban solos para mantener el esfuerzo militar y económico del papado (de los 300,000 florines de oro anuales que ingresaba el papa, sólo la cuarta parte procedían de Italia). Roma era estratégicamente incómoda y desde allí se controlaba mal la vasta estructura de la Iglesia Católica, mientras que en Aviñón se estaba más cerca de todo, en especial del flujo de dinero que proporcionaban los conventos, monasterios y obispados repartidos por Europa. Con la llegada de los papas, la ciudad francesa se convirtió en una cosmopolita capital administrativa y financiera con cientos de funcionarios, cardenales, banqueros y embajadores extranjeros. Durante ese período de papas franceses, en la nueva sede pontificia se hizo encaje de bolillos cuidando al mismo tiempo los intereses italianos, el buen rollo con Francia y la relación con el mundo católico en general. Hubo un momento de gran brillantez que el historiador George Holmes calificó de amalgama de poder principesco y autoridad espiritual, con zorros astutos y eficientes como Juan XII y sobre todo con Clemente VI, que fue el más grande de todos ellos: un artista en política internacional y tan grand seigneur que hasta fundó una dinastía, pues años después llegaría al papado Gregorio XI, que era su sobrino (un lindo botón de muestra del nepotismo de los pontífices de aquellos tiempos del cuplé: canónigo a los 11 años y cardenal a los 19). Ese tinglado funcionó durante mucho tiempo, hasta que en Italia empezaron a mosquearse por el descarado chauvinismo de los papas, por tenerlos a ellos tan lejos y a sus recaudadores de impuestos tan cerca. Al final, viendo venir el nublado, Gregorio XI devolvió la sede papal a Roma; pero murió 2 años después y se lió la de Dios es Cristo porque, en el cónclave para elegir al nuevo, los cardenales franceses y los italianos se mordían los higadillos. Salió elegido un italiano, pero los otros no lo aceptaron; así que, montando un 2o. cónclave por su cuenta, eligieron a un gabacho que hizo de nuevo las maletas para Aviñón. Había ahora 2 papas, uno en Italia y otro en Francia. Eso también dividió a los monarcas y príncipes europeos, cada cual barriendo para casa: Inglaterra, Portugal, la Italia central y la del norte apoyaban al papa de Roma, mientras a Castilla y Aragón, Austria, la Italia del sur, Francia, Irlanda y Escocia les caía más simpático el otro. Y cada vez se enredó más la madeja, porque a la muerte del aviñonés se nombró a un sucesor -español, aragonés por más señas, Pedro de Luna- que tampoco aceptaron los otros. Para deshacer el empate, en el año 1409 se nombró a un 3o. sobre el que tampoco hubo acuerdo, porque los otros 2 dijeron verdes las has segado, colega, éramos pocos y parió la abuela. Europa se vio con 3 papas chungos en vez de uno (andaban excomulgándose entre sí como locos) y aquello fue ya la descojonación de Espronceda. Semejante pifostio se llamó Cisma de Occidente y duró 40 años, hasta que en 1417 el concilio de Constanza dijo hasta aquí hemos llegado, mandó a los 3 papas a hacer puñetas y eligió a uno nuevo, Martín V, para zanjar el asunto. Éste se quedó en Roma, volviendo todo a la normalidad. Y era buen momento porque, en aquel siglo XV que empezaba, Europa iba a conocer los más notables cambios desde la caída del Imperio Romano. Ya en la centuria anterior, 3 grandes poetas y humanistas italianos, Dante, Petrarca y Boccaccio, habían devuelto el interés por el mundo clásico griego y latino. En Venecia, un comerciante llamado Marco Polo se había hecho famoso con un libro sobre Asia que era un bestseller mundial. En la ciudad alemana de Maguncia, un impresor llamado Gutenberg estaba a punto de inventar la imprenta moderna de tipos móviles. Y en la próspera Florencia y otras ciudades italianas cuajaba lo que, un siglo más tarde, el escritor, pintor y arquitecto Giorgio Vasari definiría con la hermosa palabra Rinascita: Renacimiento.
El siglo XV, que los italianos llaman Quatroccento, alumbró una Europa que 2 o 3 centurias atrás no habría imaginado ni la madre que la parió. Los cambios se venían dando desde unos siglos antes, cuando del limitado baluarte intelectual de los monasterios medievales (ora et labora) se pasó a las primeras universidades, y cuando el arte románico de muros espesos y bóveda de cañón, oscuro y con aire de fortaleza, que difundido desde la abadía francesa de Cluny había dado unidad de estilo a Europa, cedió lugar a una nueva arquitectura impulsada por los monjes del Císter (también ésos eran gabachos), con su luminosa verticalidad, bóvedas de crucería y decoración innovadora que pronto se extendió a lo civil. Así, entre los siglos XII y XIII y coleando hasta el XIV, el occidente europeo se llenó de esas extraordinarias biblias de piedra y cristal llamadas catedrales góticas (Nôtre Dame, Burgos, Colonia, Milán y numerosos etcéteras), que hoy siguen dando personalidad y postín a las afortunadas ciudades que cuentan con ellas. El caso es que soplaban aires nuevos en la política, la sociedad, la ciencia, el arte y la literatura. Después de los estragos causados por la Peste Negra y la escabechina de los Cien Años, con la frontera oriental (Bizancio) a la defensiva ante el Islam y la frontera occidental (España) a la ofensiva y ganando terreno a espadazos a la morisma, Europa entraba en un período de equilibrio dentro de lo que cabe: afianzamiento de nacionalidades, aumento de población (lo que beneficiaba a una burguesía cada vez más poderosa y con pasta), y secularización de la cultura, poco a poco menos dependiente de la Iglesia. Lo que hoy llamaríamos modernidad estaba a punto de caramelo (invento de la brújula, invento de la pólvora aplicada al arte militar, invento de la imprenta de tipos de madera que permitía mejorar la producción de libros). Numerosos indicios anunciaban, o confirmaban, ese nuevo ambiente que se colaba por todas partes; y uno de tales indicios tenía nombre y apellidos, pues se llamó Marco Polo: un veneciano que iba a cambiar mucho la concepción que los europeos tenían del mundo. Hasta entonces, más o menos, Oriente y en concreto China se consideraban en el quinto carajo. Lejísimos, o sea, y no sólo en sentido geográfico. Quienes mantenían los tenues lazos de Occidente con aquella remota parte del mundo eran los comerciantes, italianos muchos de ellos, que iban y venían buscándose la vida con viajes atrevidos y aventureros. Una de aquellas familias comerciantes era de Venecia, se apellidaba Polo, y 3 de sus miembros (un padre, un hermano y el hijo del primero) tuvieron las santas agallas de aventurarse tan al este que acabaron llegando a Pekín, donde reinaba el emperador Kublai Kan. No fueron los primeros que llegaban allí, pero sí los más afortunados. Le cayeron simpáticos al emperata de allí, pasaron 23 años con él y regresaron a Venecia cargados de mercancías y novedades por contar; cosa que Marco, hijo y sobrino de los que realizaron el viaje, que había ido con ellos, hizo en un libro (Los viajes de Marco Polo o libro de las maravillas) que se convirtió en el pelotazo más leído de su tiempo, dio a conocer las tierras, gentes y civilizaciones de Asia, y alentó que, olfateando las posibilidades lucrativas del asunto, los comerciantes europeos (sobre todo de Génova, Venecia y Pisa, pero también de la corona de Aragón, que se expandía con rapidez por el Mare Nostrum) aumentaran la importación de seda, especias y otros productos a través de la llamada ruta de la seda, que discurría a través de las tierras ocupadas por el Islam y cruzaba el Mediterráneo hasta los puertos de Italia. Eso propició un auge del corso y la piratería del que hablaremos en otro episodio; pero sobre todo enriqueció a la burguesía de algunas ciudades italianas (sobre todo a las grandes familias de comerciantes y banqueros, acostumbradas a conchabarse entre ellas concertando matrimonios), que establecieron consulados y colonias por todo el Mediterráneo oriental. Y como cuando sacas destacas, en las urbes con viruta fraguó al fin aquella modernidad que llevaba tiempo queriendo romper aguas. Lo hizo encarnada, o simbolizada, en una figura social decisiva para el futuro intelectual de Europa, la del mecenas (nombre inspirado en el romano Mecenas, protector de literatos en tiempos del emperador Augusto): fulanos podridos de pasta que, aunque sin condiciones personales para ser genios de nada, amaban la ciencia y la cultura (o el prestigio social que éstas daban) lo suficiente para costear la carrera y obra de científicos y artistas de los que se convertían en protectores. Y eso, vinculado a la bella palabra Renacimiento, iba a hacer famosos los nombres de la ciudad de Florencia y de una familia de banqueros apellidada Médici.
Antes de meternos en el Renacimiento, que tan chachi resultó para el futuro cultural, social y político de la Europa que estaba por cuajar, podríamos hacer una pausa para despejar una incógnita interesante. ¿Qué tienen que ver Hitler y la Segunda Guerra Mundial con los siglos XII y XIII en Tierra Santa y Europa?... La cosa puede desconcertar un poco, pero lo cierto es que unos y otros están relacionados. En este caso concreto, la respuesta es caballeros teutónicos. Fueron éstos los monjes-soldados de una orden militar semejante a los templarios y los hospitalarios, nacida en Tierra Santa al socaire de la Tercera Cruzada, que sólo aceptaba en sus filas a nativos alemanes. Y entre 1209 y 1239, gracias a una serie de circunstancias afortunadas (para ella, claro), esa institución medio castrense y medio religiosa acabó convirtiéndose en una de las grandes potencias bélicas europeas. Con mucha sagacidad, sus dirigentes (el gran maestre Hermann von Salza, que era un pájaro de cuenta, y sus sucesores) habían comprendido que la presencia cruzada en Palestina estaba sentenciada, que el reino cristiano de Jerusalén era insostenible y que el futuro de la Orden Teutónica estaba en el este de Europa, donde había un montón de pueblos paganos por cristianizar. Así que entre tiras y aflojas con los papas de turno (como ocurría cuando se trataba de poderes terrenales), esos belicosos fulanos emprendieron la conquista y cristianización, en nombre de Dios y al filo de la espada, de las tierras del nordeste continental. Fue lo que los historiadores llaman Cruzadas Bálticas: sucesivas campañas, unas para ayudar a reinos cristianos fronterizos a asegurar sus fronteras o extenderlas y otras para adquirir nuevos territorios. Empezaron por la Hungría oriental, que convirtieron en feudo propio repoblándola con campesinos alemanes, y continuaron pasándose por la piedra a los paganos de origen eslavo que habitaban Prusia. El papa, qué remedio, les reconoció la posesión de esos territorios; así que luego, ya puestos en plan aguántame un momento el kubaten, kameraden, les metieron mano a los paganos de Finlandia y a los pobladores de Novgorod, que eran cristianos pero ortodoxos que se santiguaban al revés. Con eso pretendían controlar el mar Báltico; pero les salió el cochino mal capado, porque el príncipe de allí (hoy considerado héroe nacional ruso) les dio en 1242 una soberbia somanta de hostias en la batalla del lago Peipus (recomiendo ver la película Alexander Nevski de Eisenstein, aunque sólo sea por la secuencia de la carga de los siniestros jinetes germánicos). El caso es que ese desastre envalentonó a los prusianos y otros descontentos, que se rebelaron contra la Orden y durante un rato largo la tuvieron de sobresalto en sobresalto hasta que en 1284 y con ayuda del rey de Bohemia (que se llamaba Ottokar como el de El cetro de Ottokar de Tintín) toda Prusia quedó en manos teutónicas y empezó a ser repoblada con colonos alemanes. El siguiente objetivo fue Lituania, que los monjes-soldados no pudieron conquistar; pero que, a causa de su presión, acabó integrándose con Polonia en un nuevo reino estado cristiano, a partir de entonces enemigo más o menos continuo, amén de obstáculo para la ambición territorial de los alemanes que apretaban desde el oeste. Y así, ya entrado el siglo XV, allá por julio de 1410, casi 40,000 polaco-lituanos, apoyados por mercenarios rusos y tártaros, hicieron picadillo en lata a los caballeros teutónicos en la famosa batalla de Tannenberg, que decidió el futuro de Europa Oriental y fijó un poquito las fronteras. Hecha bicarbonato de sosa, la Orden nunca se recobró de aquella escabechina, perdió energía y territorios, y medio siglo después, tras las nuevas derrotas de Marienburg y Zarnowiec, arrojó la toalla al ring firmando una paz que cedía a Polonia toda la Prusia Oriental. La otra mitad la entregaría en 1525, y a partir de entonces los caballeros teutónicos se convirtieron en una asociación secular sin relevancia que hoy se dedica a actividades benéficas. Sin embargo, lo gordo nadie se lo quita del currículum: de una parte, a ella se debe la cristianización de la Europa Oriental; y de la otra, sus repoblaciones con colonos propios dejaron importantes núcleos de familias germanas (población de raza aria, ojo al detalle) en varios lugares que 4 siglos más tarde darían pretexto a la Alemania nazi para invadir y anexionarse territorios por la cara, pasándose por la bisectriz todas las convenciones internacionales. No es carambola histórica, ni mucho menos, que uno de los motivos esgrimidos por Hitler para invadir Polonia en 1939, primer chispazo de la Segunda Guerra Mundial, fuese la ciudad de Danzig, donde residía una importante población alemana desde su conquista por los caballeros teutónicos en 1308.
La Edad Media no se despidió de Europa, o ésta de ella, de un modo simpático. El siglo XIV y su paso al XV fueron conflictivos de cabo a rabo, porque la modernidad, el comercio, el auge de las ciudades y la burguesía empezaban a ser incompatibles con las viejas formas feudales, la arbitrariedad fiscal, la desigualdad jurídica y los privilegios de la nobleza y de la Iglesia. Así que los conflictos llovieron como pedrisco. Hubo revueltas populares con parentesco común: en todas, campesinos y burgueses exigían nuevos derechos. Ocurrió en Flandes, en Francia, en Italia y en Inglaterra (donde la sublevación en 1381 de la mano de obra agraria y urbana montó una pajarraca que puso en peligro la monarquía). Por lo general, en casi todos los lugares estaba de fondo el natural rencor que quien se lo curraba con las manos y el sudor de la frente sentía hacia quienes le chupaban la sangre con impuestos y chulerías cada vez menos justificables. Y la Iglesia llevaba casi todas las papeletas como causa de esos rencores, pues en todas partes (Los sacerdotes ricos tienen mejores vestidos, hermosos caballos, más riqueza y mujeres hermosas, escribió el teólogo bohemio Juan Huss) el alto clero era, o lo parecía, la máxima autoridad feudal. Sin embargo, la clase aristocrática ya no era como antaño. La alta nobleza vivía orgullosa en sus posesiones, disputando el poder al monarca de turno; pero la otra, mediana y pequeña nobleza desprovista de tantos recursos, cifraba su medro en vivir pegada al rey, actuando en la corte y los consejos reales. Y así, siempre que podían, unos y otros se hacían la puñeta, alentando lo que debilitaba al adversario. En lo que sí estaban de acuerdo era en detestar a la Iglesia: de una parte la necesitaban para tener sujeto al pueblo, pero de la otra no tragaban su arrogancia y sus riquezas. Por ese camino verde que va a la ermita, o sea, por ahí, vino uno de los más graves conflictos de la época, que fueron las llamadas guerras husitas: un sindiós tan largo y complicado que no cabe en esta página, pero que podríamos resumir diciendo que sacudió Europa con tanta intensidad como la revolución bolchevique rusa 5 siglos después, acojonando al orden establecido y motivando nada menos que 5 cruzadas movidas por los papas de Roma. La cosa fue que, combinados un movimiento religioso popular y un grupo de teólogos y nacionalistas checos de la universidad de Praga, todos muy cabreados porque las familias alemanas de clase alta ocupaban los mejores puestos en la región de Bohemia, salió de ahí una variante religioso-revolucionaria que lo puso todo patas arriba (comunión con pan y vino, libertad de prédica, pobreza eclesiástica, castigo de los pecados mortales igual para todos y no según rango social, etc.). Lideró el asunto el antes mencionado Juan Huss (excomulgado por Roma, elogiado luego por Lutero), al que sus enemigos, prometiéndole inmunidad, invitaron amablemente al concilio de Constanza para que defendiera sus ideas; y luego, aprovechando que lo tenían allí, lo hicieron churrasco en la hoguera, al más puro estilo canónico de entonces. Eso convirtió al pobre Huss en héroe nacional checo. Siguió un estallido de indignación, revueltas populares, concejales tirados por la ventana del ayuntamiento de Praga (primera defenestración, porque luego hubo otras), iglesias y conventos incendiados y una guerra de 20 pares de narices contra el emperador de Alemania y contra la Iglesia de Roma, que duró 15 años; y en la que, por cierto, recientes inventos bélicos como la artillería, los arcabuces, los mosquetes y los carruajes blindados (invento husita que con el tiempo conocería notorias variantes) intervinieron con todos los honores. Hubo un montón de batallas en las que los husitas demostraron ser huesos duros de roer para las tropas católico-imperiales, pero al fin pasó lo de siempre: los husitas se dividieron, una facción se pasó al emperador (Segismundo se llamaba, como el prota de La vida es sueño) y los otros, mandados por un jefe conocido como Procovio el Calvo (poco futuro con ese nombre), fueron machacados en la batalla de Lipany y luego en la de Brüx (1433), donde les dieron las suyas y las del pulpo. Así acabó el asunto, aunque no del todo. Aunque el papa de turno, que no recuerdo ahora quién era, hizo notables concesiones para calmar los ánimos, los restos del movimiento husita, o sus consecuencias, acabarían uniéndose a la Reforma protestante que poco después incendió Europa. Y todavía 5 siglos más tarde, en 1938, la Alemania hitleriana mojaría pan en esa salsa, usando la memoria histórica de la población de origen germánico en Bohemia para anexionarse los Sudetes por la cara. Pero esa ya es otra historia, aunque en el fondo siempre sea la misma.
Llegamos ahora, tatatachán, a mi episodio favorito en la historia de Europa. Al momento, situado en los siglos XV y XVI, en que nuestros architatarabuelos abandonaron por fin las maneras medievales y tomaron por modelo, para mirar hacia el futuro, la antigüedad clásica; o sea, a los griegos y los romanos. Dicho en otras palabras, se percataron de que lo nuevo era precisamente lo olvidado. Eso no ocurrió de golpe, claro, sino poquito a poco, en una transición lenta que se llamó Quattrocento en su 1a. etapa (años 1400 en italiano, porque allí empezó la cosa) y Cinquecento (años 1500) en la 2a.. La característica principal fue una especie de culto a lo humano, en todas sus facetas. Cansados de mirar hacia arriba esperando consuelo (no en esta vida sino en la otra, hijos míos, tened paciencia, les repetían) para tantas guerras, epidemias, injusticias y demás desgracias, los europeos (y las europeas, como se dice ahora) descubrieron que había otras maneras de enfocar el asunto y que la modernidad estaba en recuperar el espíritu que las invasiones bárbaras y el medioevo habían mandado al carajo. Aliñado todo eso, naturalmente, con los nuevos descubrimientos que estaban cambiando la sociedad, la política y la economía. De manera que, si los siglos anteriores habían tenido a Dios como centro de todo, el nuevo tiempo se centró en el hombre, vaya, en el individuo. En el ser humano como medida de todas las cosas. Lo que, sobre todo para su época y en su contexto, no era ninguna tontería. Y a esa especie de culto a lo humano en todas sus facetas se le puso el bonito nombre, que aún conserva, de humanismo. De ahí, por un camino u otro, salió casi todo el germen de la Europa en la que vivimos hoy. Políticamente, porque fue el fin del feudalismo y el verdadero principio o el cuajar de las nacionalidades (España, por cierto, fue de las primeras en eso, fastidie a quien fastidie). Económicamente, por la extraordinaria modernización del comercio y su papel (el capitalismo, al cabo) en la nueva sociedad. Y culturalmente, por el afán de saber y de conocer el mundo en todos sus aspectos y circunstancias cuando el hombre renacentista (que sí, naturalmente, la mujer también) dejó atrás los complejos para creerse, al fin, capacitado para conocer muchas cosas y para saberlas hacer todas bien, o intentarlo. Fue como digo, al menos en ese registro, el mejor de los tiempos, el del pensamiento y la ciencia, y anunciaba un espléndido futuro. Nombres como Leonardo da Vinci, Erasmo, Copérnico, Miguel Ángel, Rafael, Dante, Gutenberg y tantos otros estaban a punto de caramelo junto a innumerables inventores, médicos, pintores, ingenieros, escultores, filósofos, navegantes, descubridores, literatos y cuanto podamos imaginar. Y, detalle no menos importante, ese renacer de la razón y la inteligencia tuvo también algo de pagano, en cierto sentido de la palabra. O en mucho. No suprimió a Dios (verdes las habrían segado en eso, pues la Iglesia aún tenía un enorme peso social y político, mandaba más que un capitán general y lo que iba a mandar todavía), pero sí aportó el Renacimiento importantes matices modernos, poniendo por delante de lo espiritual las preocupaciones del hombre, que ya iba siendo hora de que las pusiera, y su necesidad de valores tangibles o materiales como llegar a fin de mes, cultivar el pensamiento, ampliar horizontes y buscar la felicidad. Incluso ver cuerpos bonitos sin hojas de parra. En resumen, salvar al hombre aquí en la tierra, y no (cuan largo me lo fiáis) en el Reino de los Cielos. En la España cristiana (ya que somos de aquí, mencionémosla), que todavía seguía liada a espadazos pero ganando su secular guerra contra el Islam, el Renacimiento entró de modo lateral, antes por Levante que por Castilla, debido a la influencia mediterránea italiana. Porque fue realmente Italia la madre del cordero, o sea, la cuna de donde irradió casi todo, tanto hacia poniente como hacia los países del norte; pues al estar dividida en ciudades-estado cada vez más republicanas y menos monárquicas (Florencia, Génova, Venecia, Milán, Nápoles, la Roma de los papas), cada una rivalizaba con las otras en esplendor y grandeza. De todas formas, haciendo justicia conviene señalar que sería España la que, en esos siglos extraordinarios donde hubo de lo bueno y de lo malo, y también en los siguientes, iba a acabar llevando el espíritu humanista a las tierras recién descubiertas en América; y a la larga, con sus luces y sombras, mientras en el norte los anglosajones exterminaban a cuanto indio se les ponía delante (pero Pocahontas es hoy una heroína de Disney y la Malinche de Hernán Cortés una traidora), en los mestizos territorios hispanos se fundaban universidades. Que por cierto, para escozor de los gringos, ahí siguen todavía.
Hasta mediado el siglo XV, los libros eran muy caros. Todo o casi todo en ellos había que hacerlo a mano, y eso era lento y costaba una pasta enorme. Los de esa época eran manuscritos decorados con dibujos y colores que sólo la gente rica, los obispos y los monjes de monasterios importantes podían darse el lujo de tener. Signo de poderío, vamos, y además escritos casi siempre en latín, que era la lengua culta internacional de entonces. Un libro gordo, por ejemplo una Biblia, costaba igual que una casa. Aquello limitaba mucho la lectura, claro. Eran pocos los que podían darse el lujo, y por eso tuvo tanta importancia que a un orfebre e impresor alemán, de Maguncia, llamado Johannes Gutenberg se le ocurriera la idea genial de producir libros de una manera más rápida y eficaz, gracias a una imprenta de tipos móviles; invento que iba a cambiar el mundo y que los historiadores consideran, con la caída de Constantinopla en manos turcas y el descubrimiento de América (ambos acontecimientos estaban ya a punto de nieve), comienzo de la modernidad europea y punto final de la Edad Media. Por supuesto, nada nace sin antecedentes: antes de que Gutenberg entrara en danza ya se había adelantado mucho en el arte de la impresión con el método llamado xilografía, que consistía en grabar letras o dibujos en relieve en una plancha de madera que, después de untarse con tinta mediante un rodillo, se imprimía en la hoja de papel. El problema era que esas letras de madera se desgastaban en seguida con el uso; y además de acabar saliendo impresiones imperfectas, el procedimiento de renovar las planchas una y otra vez seguía costando un huevo de la cara. Y ahí fue donde el amigo Gutenberg dio el campanazo, porque (y recordemos que también era orfebre) fabricó letras sueltas de metal, que no se desgastaban tanto. Esas letras se ponían unas junto a otras encajadas en un soporte en forma de página (con las letras invertidas, ojo) formando palabras, y éstas líneas de texto, y la plancha metálica conseguida se impregnaba de tinta para imprimir con ella cada página. Eso fue un pelotazo increíble porque convertía el asunto de fabricar libros en algo más barato y más rápido, y el éxito absoluto llegó en 1454 con la impresión de la que se llamó Biblia de 42 líneas (pues tal número de ellas, a 2 columnas, tenía cada una de sus páginas). Ese libro, llamado también Biblia de Gutenberg, pudo así publicarse en unos 200 ejemplares, parte en papel y parte en vitela, que la gente con viruta y posibles adquirió con entusiasmo. Era un libro caro, pues costaba unos 30 florines de allí (2 o 3 años de salario para un trabajador medio), pero resultaba más rápido de hacer y más barato que un libro copiado a mano. Lo curioso es que ni el propio Gutenberg se dio cuenta de lo mucho que su invento iba a cambiar Europa y el mundo, o sea, del enorme poder que la imprenta iba a tener en los siglos posteriores. El impresor alemán sólo había pensado en ganar dinero suministrando a religiosos, letrados y estudiantes unos libros asequibles; e incluso los fulanos más pijos y elitistas de su tiempo, alzada una ceja despectiva, tardaron en aceptar la imprenta que popularizaba el libro, precisamente por eso: como escribió el historiador gabacho Henri Pirenne, al principio manifestaron desdén hacia un descubrimiento que les parecía rebajar, por la baratura y carácter mecánico de sus productos, la majestad y encanto de las obras intelectuales. También la Iglesia Católica anduvo entre Pinto y Valdemoro; porque si de una parte le interesaban las ventajas de la imprenta para sus asuntos eclesiásticos y sus bibliotecas, por la otra recelaba (y con motivo) que al popularizar el libro y hacerlo más asequible a la gente, ésta accediese por su cuenta a ideas y doctrinas perniciosas que la Iglesia de Roma y sus ministros no podían controlar, hasta el punto de que les saliera el cochino mal capado. Cosa que, por supuesto, acabó ocurriendo. Iban a ser la imprenta y los libros lo que más facilitara la gozosa explosión de esa Europa tan interesante que venía de camino. Y no es casual que para los hombres de la Revolución Francesa, que 3 siglos y medio después proclamarían los derechos del hombre, Gutenberg fuera un temprano precursor con el que se sentían en deuda. No les faltaba razón, porque ese invento haría posible que palabras importantes, ideas nuevas, revolucionarias, empezaran a estar al alcance de quienes hasta entonces, privados de libros, sólo eran sumisos analfabetos sometidos a papas y monarcas. De alguna forma, aquel humilde taller de Maguncia fue el cadalso simbólico donde, con el tiempo, se acabaría cortando cabezas de reyes y poniendo el viejo mundo patas arriba.
Y en éstas, haciendo bastante ruido, cayó Constantinopla en manos de los turcos. La cosa se veía venir, porque Bizancio (el antiguo imperio romano de Oriente, o lo que quedaba de él) nada tenía ya que ver con lo que había sido en los viejos tiempos del cuplé. Aquello era una puta piltrafa. Cada vez más reducido por el imparable avance turco, el mundo bizantino era un extraño enclave, un quiste peculiar en la esquina de una Europa que cambiaba deprisa mientras allí todo parecía suspendido en una especie de sueño anacrónico, ajeno a la realidad. La jerarquía estatal bizantina, déspota, cínica, vanidosa, sofisticada, trufada de misticismo religioso y protocolos absurdos, tenía las venas obstruidas por el colesterol de la desidia y la incompetencia. Por esto y muchas otras cosas, esos griegos eran, a juicio del resto de los europeos, un poquito relamidos y hasta bastante gilipollas. Caían mal. Y además, venecianos y genoveses, que junto a los comerciantes catalanes eran los chulitos del Mediterráneo cristiano, se habían convertido en competidores, comiéndoles la tostada a los orientales. No recuerdo ahora qué historiador (Spengler, Toynbee, Pirenne o uno de ésos) dijo que los reinos de antes sobrevivían mientras mantuviesen la superioridad militar, campesinos a los que sangrar con impuestos y burocracia eficaz. Pero en aquel siglo XV tan pródigo en acontecimientos, a Bizancio no le quedaba de eso ni los rabos. Constantinopla, la capital, era un recinto amurallado de 22 kilómetros de longitud. Para defenderlo, Constantino XI (el último emperador de allí) no tenía más que 7,000 soldados dignos de ese nombre; mientras que, en torno a esas murallas, un sultán turco llamado Mehmet II, empeñado en islamizar Europa, acababa de desplegar a 100,000 de los suyos, con barcos para el asedio por mar y artillería fabricada por un ingeniero alemán. En esa época, el creciente poderío otomano lo estaba pasando todo por la máquina de picar carne (acabaron conquistando los Balcanes y llegando a las puertas de Viena, donde se les detuvo tras duros combates), y al amigo Mehmet se le había metido entre ceja y ceja acabar con la vieja Bizancio. Así que, para anunciar a los griegos lo que les esperaba si no se rendían, hizo empalar (busquen la palabra en Google y verán qué risa) ante las murallas a los prisioneros que tenía a mano. Los bizantinos pidieron ayuda a Europa, especialmente a Venecia y Génova, que eran potencias marítimas; pero se daba la casualidad de que, como dije, ambas eran competidoras comerciales a las que les iba bien que Bizancio se fuera a tomar por saco. Así que dijeron ve defendiéndote tú, machote, que en cuanto pueda voy, que ahora ando ocupado con otras cosas. Pero ni fueron, ni nada (al contrario, en cuanto cayó Constantinopla se apresuraron a firmar acuerdos comerciales con los turcos). Sólo algunos italianos y españoles se unieron a los griegos en su último combate. El caso es que en mayo de 1453, en plan bestia, los turcos se lanzaron al asalto. En honor a la verdad diremos que los bizantinos, conscientes de que sólo podían esperar muerte o esclavitud, pelearon como gatos panza arriba, con la ferocidad de la desesperación (La única salvación de los vencidos es no esperar salvación alguna, había escrito el romano Virgilio), conscientes de que sólo les quedaba palmar matando. Y la verdad es que cuando al fin los turcos se metieron dentro de las murallas, aquellos griegos, acordándose de su mítica Troya, vendieron caro el pellejo. Muy pocos pudieron escapar en los escasos barcos que rompieron el bloqueo. Y cuando ya estaba todo el pescado vendido, resuelto a que no lo apresaran vivo, el propio Constantino XI se despojó de sus insignias imperiales y en compañía de su primo Teófilo, de sus amigos y de un noble mercenario oriundo de Castilla, Francisco de Toledo, se lanzó entre los enemigos para morir combatiendo. También cayeron con mucha bravura los miembros de la colonia de comerciantes catalanes, que bajo el mando del cónsul Pere Julià defendieron el barrio del Hipódromo y el palacio imperial hasta que todos murieron o fueron heridos. Y, bueno. De ese modo quedó en manos turcas Constantinopla, capital de Bizancio (había durado desde el año 330 d. C. hasta el 1453, que no es ninguna tontería), y durante 3 días vivió el horror del saqueo, los asesinatos y las violaciones. Al uso de la época, los supervivientes fueron vendidos como esclavos, la catedral de Santa Sofía se convirtió en mezquita y el sultán Mehmet decidió reconstruir, a lo grande, una Constantinopla musulmana que durante los siguientes 5 siglos se convertiría en capital del imperio otomano. Una ciudad que hoy conocemos como Estambul.
El Renacimiento dinamitó, o empezó a hacerlo, el cerrojo que durante los siglos medievales la Iglesia había puesto a la inteligencia en Europa. Una demolición, seamos justos, que también se hizo desde dentro; porque también la Iglesia, o una parte importante de ella, acabó respirando con entusiasmo los aires humanistas, sobre todo los grandes papas romanos del siglo XVI (lo fueron Julio II, León X y algún otro). En todo caso, el nuevo espíritu no era todavía antirreligioso, que eso vino luego, sino anticlerical o más abiertamente crítico con los vicios eclesiásticos. Pero incluso intelectuales notables como Erasmo de Rotterdam o Tomás Moro, dos buenas cabezas, fueron cristianos sinceros, dispuestos a hacer compatibles vida espiritual y terrenal. Lo que el Renacimiento destruyó felizmente (aunque aún colearía durante siglos) fue la pretensión de los teólogos de controlar las artes, las ciencias y la moral. Ahí se les complicó el sacro negocio. En cualquier caso, limitar el concepto renacentista al arte y las letras se queda corto: el movimiento, originalmente italiano, revolucionó toda la actividad humana e hizo posibles descubrimientos científicos y geográficos que cambiaron el aspecto del mundo. La recuperación de la antigüedad grecolatina como referencia, la formación científica, el deseo de acceder a las verdades que el estudio de la naturaleza ofrecía, el nacimiento de una sociedad urbana dueña de su destino, el capitalismo moderno, el mecenazgo e influencia social de familias poderosas, se convirtieron en virtudes propias de unas ciudades (Florencia, Milán, Venecia) donde el poder y el prestigio pasaban de manos de la vieja aristocracia a la nueva élite comerciante, que era la que ahora estaba podrida de pasta. Y precisamente Italia, donde todo eso cuajó primero, resultó ser una interesante paradoja. Por una parte, el carácter de sus ciudades-estado, la falta de unidad y las luchas que entre ellas se desarrollaban, dieron lugar a que, alejadas la nobleza y las familias ricas del oficio medieval de las armas, éste recayese en profesionales especializados, los condottieri o mercenarios, que con ejércitos particulares se ponían al servicio de unos y otros, y a veces se alzaban con el santo y la limosna, adueñándose por la cara del chiringuito. Fue la época de los llamados tiranos, especialidad tan típicamente italiana como hoy son la pizza o la Mafia: gobernantes basados en la fuerza, la conspiración y el asesinato (los Sforza, los Visconti de Milán), de los que el papa Pío II llegó a decir: En esta Italia donde nada perdura, los criados pueden aspirar a ser reyes. Sin embargo, y a esto viene lo de la paradoja, paralelo a ese descalzaperros político y militar (también los papas andaban a sartenazos defendiendo sus posesiones), crecía el culto a la Antigüedad con nuevos y fructíferos enfoques, el latín se convertía en elegante idioma internacional de la gente culta, escritores y artistas formados en el estudio de los clásicos se expresaban con una libertad hasta entonces desconocida; y las matemáticas, la física, la astronomía, la geografía, libres (o casi, todavía) del corsé medieval, preparaban la Europa del futuro. Sería injusto no mencionar el nombre de una ciudad clave en el tinglado: Florencia. O para ser más exactos, la Florencia de la familia Médici (Cosme, Lorenzo el Magnífico, etc.), banqueros del papa entre otros clientes ilustres, ricos hasta aburrir, que fueron bastante inteligentes para comprender que amparar las artes y las ciencias daba más prestigio y más poder; y de ese modo convirtieron su ciudad en centro de las nuevas luces intelectuales que acabaron iluminando Europa. La Florencia del Quattrocento y la Roma de los papas en el Cinquecento pusieron de moda Italia; y con toda razón, porque la nómina que allí alumbraron los siglos XV y XVI es apabullante: sobre la huella literaria de Dante, Petrarca y Boccaccio caminaron con esplendor Ariosto, Castiglione, Tasso, Maquiavelo y Aretino (Aquí yace Aretino, poeta tosco / De todos habló mal menos de Cristo / excusándose al decir: no lo conozco). En materia de arte destacó el trío formado por Leonardo da Vinci (científico del arte, quizá el mayor genio de todos los tiempos), el escultor y pintor Miguel Ángel (no se pierdan la soberbia película El tormento y el éxtasis), y el pintor Rafael (el más blandito de los 3, pero que aprendió tanto de uno como de otro). Y a eso hay que añadir, sin acabar nunca, talentos extraordinarios como el arquitecto Bramante, el pintor Fra Angélico, Piero della Francesca, Brunelleschi, Sansovino, Bellini, Giorgione, Botticelli y su Nacimiento de Venus (el paganismo incrustado en el arte moderno, con dos cojones) y tantos otros. Sin embargo, esa Italia que hoy sigue asombrando al mundo no fue el único país donde el Renacimiento pegó fuerte; también iluminó otros lugares importantes de Europa.
Aunque la influencia de Italia en el Renacimiento fue fundamental, pues desde allí irradió casi todo, el fenómeno en el resto de Europa no se limitó a la simple imitación en plan copieta, sino que tuvo rasgos propios, específicos de cada lugar. Lo que pasó fue que los aires nuevos con su ansia de libertad humanista, las modas importadas y los caracteres propios impulsaron en todas partes el pensamiento moderno y abrieron la puerta no sólo a las artes y las letras, sino también a la física, la astronomía, la geografía, las matemáticas, el comercio y la filosofía política. Y detalle fundamental: en Flandes, Francia y España (la expansión mediterránea de catalanes y aragoneses tuvo mucho que ver con eso), pero también en Inglaterra y el sur de Alemania, nació un capitalismo chuleta, más audaz y sin complejos, que creó nuevas fortunas y cambió las viejas relaciones del dinero con el poder. Comerciantes de tronío como los Fúcar alemanes o los Coeur franchutes, que acabaron siendo banqueros de emperadores y reyes (con sus préstamos tuvieron a más de uno bien agarrado por las pelotas), se convirtieron en indiscutibles millonetis de los siglos XV y XVI. Y también hubo otro cambio importante: los gremios artesanos, con sus caducas limitaciones medievales, se vieron superados por industrias libres dirigidas por hombres nuevos. De ese modo, la tradición dejó de pesar sobre los negocios. En el norte, el puerto de Amberes se hizo dueño del cotarro; la manufactura inglesa de paños inundó el mercado europeo; la marina holandesa, más espabilada y al día que la hanseática, se enseñoreó de los mares y el comercio en aquellas aguas; y los marinos portugueses, buscando rutas comerciales con Oriente, abrieron un melón que pronto sería saboreado por los navegantes y descubridores españoles. Y parece mentira: cuando miras los mapas de entonces, asombra que un espacio geográfico tan pequeño en relación con el resto del planeta como era Europa, aprisionada entre el Atlántico y la fuerte presión del Islam, acabara desarrollando tanto poder e influencia mundial como alcanzaría en los 4 siglos siguientes. Pero lo cierto es que así fue, y uno de los fenómenos más interesantes que allí se alumbraron fue el de las nacionalidades; así que ya podemos hablar de países específicos en un sentido más o menos de ahora. En la peculiar España (donde 8 siglos de romperse los cuernos con el Islam lo condicionaban todo), el Renacimiento no fue una ruptura con el pasado, sino que se combinó con la tradición, asentándose de modo tardío y con interesantes características propias (Nebrija, Vives). En Francia, al contrario, las maneras italianas se impusieron pronto y con éxito (incluso en la moda del vestir), hasta el punto de que toda una reina gabacha, Catalina de Médicis, legítima del rey Enrique II (mediados del XVI), pertenecía a la poderosa familia florentina de ese mismo apellido. En Flandes, Holanda y Suiza destacaron tanto las artes (Van Eyck, Van der Weyden, Brueghel, El Bosco, Holbein) como el comercio y el pensamiento político. En cuanto a Alemania (Durero, Cranach), de modo parecido a como ocurría en España, también tuvo el Renacimiento caracteres locales muy específicos; pues, más que una recuperación de lo grecolatino, lo que hubo allí fue una intensa reivindicación del antiguo espíritu germánico (Arminio en Teotoburgo contra las legiones de Varo, para entendernos); y a eso contribuyó mucho la reforma protestante que con Lutero y compañía iba estando a punto de caramelo para poner Europa patas arriba. Con todo eso, fue la ciencia la que en el Renacimiento alcanzó cotas nunca vistas desde la destrucción del mundo antiguo, superando con mucho a griegos y romanos. En una primera fase, lo que hicieron los científicos (más o menos) fue recuperar y poner al día el conocimiento de los autores clásicos, haciendo posible que en siglos posteriores (a partir del XVII) y basándose en ellos, la ciencia desarrollara nuevos descubrimientos. De cualquier modo, el renacimiento de la ciencia fue admirable: en 1538 trazó Mercator el primer gran mapa del mundo, 5 años después Vesalio publicó su famoso libro de anatomía De humani corporis fabrica, y otros sabios de postín (Paré, Falopio, Servet, Harvey, Paracelso) revolucionaron la cirugía y la medicina. El polaco Copérnico (echándole pelotas a la vida) recuperó a Aristarco de Samos al afirmar que la Tierra no era centro del universo y era ella la que giraba en torno al sol; Kepler desarrolló la idea, y Galileo Galilei, al socaire de todo eso, formuló los principios modernos del pensamiento científico fundando la física moderna y comiéndose de paso, la pobre criatura, un marrón como el sombrero de un picador cuando la santa madre Iglesia, que no se resignaba a dejar de controlar cuerpos y almas, lo hizo procesar por la Inquisición.
Ya que con una historia de Europa estamos, no queda otra que hablar de España. Porque de esta península-mosaico de reinos cristianos (cada vez más) y musulmanes (cada vez menos) que llevaban 8 siglos dándose sartenazos entre sí iba a surgir la primera nación moderna y coherente de Europa. Y además (que se mueran los feos), la dinastía más poderosa de ésta y tal vez del mundo. La cosa se debió a una afortunada combinación de casualidades y talento político; y por una vez, sin que sirviera de precedente, a los españoles nos salió tan bien capado el cochino que los efectos positivos duraron un rato largo. En aquel animado siglo XV, la península ibérica tuvo 4 reinos perfectamente definidos. Uno, el moruno, se reducía al reino de Granada, que fue liquidado por las bravas en 1492. Otro era Portugal, casi ajeno a las luchas territoriales europeas y volcado en el comercio marítimo con Oriente gracias a las expediciones navales impulsadas por la Escuela Naval de Sagres, fundada por don Enrique el Navegante (1394-1460). El tercer reino ibérico era Aragón, que gracias a la burguesía comercial catalana mantenía una política de expansión muy activa en el Mediterráneo, lo que incluyó (con el muy renacentista Alfonso V el Magnánimo) la posesión de Sicilia y Nápoles. Y el cuarto reino, que fue realmente la madre de todos los corderos, era la vieja Castilla que face a los homes e los desface, como escribió un cronista, aunque en aquel tiempo principalmente los hacía de enorme talla. Y no sólo a los hombres, sino también a las mujeres. Porque fue una señora, Isabel I de Castilla, quien ató la mosca hispana por el rabo. Era firme, ambiciosa, audaz y los tenía bien puestos. Su matrimonio con Fernando II de Aragón (a partir de 1479 gobernaron en común) hizo posible la conquista de Granada, Canarias, Melilla, Orán, Argel y Trípoli, la anexión de Navarra, la agresiva política mediterránea e italiana, la unificación bajo una sola autoridad religiosa, la inmisericorde rotura de espinazo a los nobles que daban problemas y la creación de una especie de Guardia Civil rural llamada Santa Hermandad... Todo eso, y bastantes cosas más (de Colón y América hablaremos más adelante), con sus brillantes luces (el cardenal Cisneros, con la universidad de Alcalá y la Biblia políglota) y sus siniestras sombras (expulsión de moriscos y judíos e instauración de la Inquisición, que ya existía en otros lugares de Europa), que aquel matrimonio realizó o hizo posible, convirtió a la antigua Hispania, ahora llamada de nuevo España, en un estado fuerte y sólido bajo la autoridad de quienes el mundo conocería, en adelante, como Reyes Católicos. Lo que no era ninguna tontería, oigan, cuando en el resto de Europa los estados nacientes aún andaban discutiendo que sí o que no, como la Parrala. Uno de esos estados era Francia, también con serias aspiraciones de cuajar como nación y potencia internacional, cuyos monarcas ambicionaban el norte y el sur de Italia. También los papas, que además de ser cabeza visible de la Iglesia regían los llamados Estados Pontificios, tenían algo que decir al respecto. Así que la península italiana se convirtió en escenario de intrigas políticas y enfrentamientos militares que se prolongarían durante mucho tiempo. Se rompió así (año 1494) una etapa de llevarse más o menos bien entre italianos y extranjeros gracias a la llamada Paz de Lodi, que 40 años antes había logrado un equilibrio razonable entre la Santa Sede, Milán (familia Sforza), Venecia (familias comerciantes locales), Florencia (familia Médici) y Nápoles y Sicilia (españoles). Fue entonces cuando aquel delicado statu quo se fue al carajo, porque el rey francés Carlos VII se puso flamenco e invadió Nápoles, dispuesto a barrer para casa. Pero el muy pringado calculó fatal, porque reinaba allí Ferrante, hijo bastardo de Alfonso el Magnánimo, y por tanto pariente de los españoles Isabel y Fernando. Así que éstos, que llevaban tiempo buscando pretextos para romperle los cuernos al vecino recortándole los apetitos, enviaron a Italia un ejército mandado por un artista de la cosa bélica, Gonzalo de Córdoba, que en 2 campañas sucesivas les dio a los gabachos las suyas y las del pulpo en las batallas de Ceriñola y Garellano, expulsó de Cefalonia a los turcos y devolvió Ostia al papa, porque se habían apoderado de ella los franceses. Eso le valió el sobrenombre de Gran Capitán; y a su muerte, para que se hagan idea del nivel, adornaron su túmulo funerario 2 pendones reales y 200 banderas enemigas tomadas en los campos de batalla, que se dice pronto. Pero lo más notorio es que don Gonzalo formó y fogueó un ejército profesional, los famosos tercios de infantería españoles, que durante un siglo y medio iban a tener a Europa bien agarrada por los cojones.
Lo de Colón se explica rápido. Que la Tierra era redonda y no plana se sospechaba desde la Antigüedad, pues para eso hubo científicos en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Y ya con la modernidad, en el siglo XV se tenía, al menos entre marinos, astrónomos y gente cultivada, la absoluta certeza. Surgió entonces la figura de un navegante genovés (hombre de alto ingenio y muy diestro en Cosmografía, según el cura de Los Palacios) que, aficionado desde jovencito a la lectura y a la geografía, consciente de que los comerciantes europeos querían especias y otras riquezas de la India, China y el resto de Asia (rutas de Oriente que los turcos controlaban por tierra, y por mar tenían casi monopolizadas los portugueses que costeaban África), tuvo la genial idea de comprender que, si la tierra era de verdad redonda, bastaría con navegar hacia el oeste para llegar a la India por el otro lado (truco del almendruco también conocido por huevo de Colón). Ofreció primero la idea al rey de Portugal, que pasó mucho del asunto, aunque después se tiró de los pelos por el patinazo ("Soy o mais grande pringao do universo", se lamentaba el monarca portugata con sus íntimos, hecho polvo). Así que Colón, tenaz, acudió a Isabel de Castilla y a su marido Fernando de Aragón; que acabaron, sobre todo ella, financiando la expedición (año 1492, el mismo de la toma de Granada a los musulmanes, fin de lo que aquí llamamos Reconquista). El resto lo conocen ustedes mejor que yo: con 3 barquitos de nada, Colón tiró millas rumbo a poniente echándole unas agallas admirables a la aventura, y al cabo de un mes más largo que una guerra sin tabaco, cuando creía estar frente a las Indias orientales, se encontró con un continente nuevo de trinca que nadie sabía que estaba allí. Aquello fue un puntazo, andar buscando un continente y darse de boca con otro que estaba en medio. Al principio todos pensaron que eran las Indias, y hasta Colón murió creyéndolo; pero era, nada menos, lo que hoy llamamos América: un lugar tan grande, rico y diverso que cambió el destino de Europa y la historia de la Humanidad. Explorar, descubrir y rellenar el blanco de los mapas (la terra incognita) se puso de moda, a partir de entonces se desataron la fiebre geográfica y las ansias de trincar viruta, y ya no cesaron las expediciones y los descubrimientos: costas del Brasil, Océano Pacífico, circunnavegación de la Tierra (hazaña de un portugués y un español, como en los chistes: salieron 252 hombres y volvieron 18) e innumerables etcéteras más. Y así, aliándose el afán de viajes y aventura con las ganas de forrarse, muchos segundones, desgraciados, infelices que languidecían en España bajo reyes, nobles y curas, decidieron jugarse el pellejo, palmar en lugares lejanos o volver ricos y respetados a su pueblo. Y poco a poco, echándole sangre y cojones en una hazaña sin igual en la historia de Europa y del mundo, los descubridores fueron convirtiéndose en conquistadores que desembarcaron (matando pero también muriendo, destruyendo civilizaciones pero creando otras mestizas) en América y Oceanía. Con sólo unos cientos de hombres, Hernán Cortés conquistó México, Francisco Pizarro el Perú y Pedro de Valdivia Chile. A menudo aquellos aventureros valerosos y crueles se asesinaron entre ellos o acabaron ahorcados por los reyes a los que servían, o por los funcionarios reales, leguleyos y otros mangantes que, pasados los riesgos de la conquista, cayeron sobre los nuevos territorios con la voracidad de una plaga de langosta. Y es cierto: los españoles llevaron matanzas, saqueos y enfermedades a un continente donde (todo hay que decirlo) antes de que llegaran ellos los pueblos indígenas ya se mataban, esclavizaban e incluso devoraban entre sí (la milonga de una América idílica precolonial no te la tragas ni harto de vino). Pero también, a diferencia de los ingleses que pronto llegaron al norte, donde procuraron no dejar un indio vivo, los españoles, lejos de exterminarlos, se mezclaron con ellos creando familias e hispanizando a sus hijos. Injusticia, esclavitud y crímenes hubo siempre en todas partes, pues tal suele comportarse el ser humano; pero a diferencia de los hipócritas anglosajones que hoy derriban estatuas de Colón, los españoles nunca consideraron aquello colonias, sino provincias de la Corona de Castilla, estudiaron las lenguas nativas (muchas se habrían perdido sin las gramáticas y diccionarios escritos por los frailes para evangelizar), construyeron hospitales, iglesias, escuelas y universidades abiertas a mestizos e indios y redactaron las famosas Leyes de Indias, monumento pionero de humanidad y justicia al que deberían echar un vistazo tantos idiotas que, a uno y otro lado del Atlántico, insultan a España poniendo fuera de contexto hechos y siglos que ni conocen ni comprenden.
Poco a poco, la idea de unos estados nacionales independientes, que no era nueva pero estuvo muy diluida en el pasado, cuajaba en la Europa de los siglos XV al XVI, a la que un italiano llamado Nicolás Maquiavelo había dado un importante toque práctico teorizando sobre lo que los gobernantes de la época hacían ya: conquistar el poder y mantenerse en él por encima de toda moral (Enseñé a los reyes a ser tiranos, pero también a los pueblos a librarse de ellos, escribió el cabroncete). Aquello señalaba sin paños calientes la realidad del Estado moderno, donde la religión católica funcionaba como un medio más, pretexto y herramienta de poder, y no como auténtica guía moral a la que atenerse. Sería injusto, sin embargo, decir que la Iglesia no contribuyó a los modernos sentimientos de nacionalidad. Al contrario: fue su eficiente organización la que a menudo facilitó escenarios y mecanismos administrativos, y el patriotismo popular se desarrolló vinculado al religioso, e incluso estimulado por él. El antiguo dulce et decorum est pro patria mori retornaba matizado. Ahora, morir por la patria era también morir por Dios, y viceversa. Cada vez más sometidos a los príncipes o conchabados con ellos, con un pie allí y otro en Roma, los obispos los ayudaban a gobernar, y unos y otros vivían felices como perdices. En cualquier caso, la idea de una nación-estado de la que los gobernantes sólo eran administradores temporales iba ganando terreno. España se había autodefinido con los Reyes Católicos, y Francia e Inglaterra cuajaban bajo la autoridad de sus monarcas. Alemania, adscrita al Imperio pero fragmentada en principados territoriales, aún buscaba su camino; mientras Italia, como escribió Jean Touchard, aunque dividida, redescubría el ideal de la unidad fuera de la perspectiva cristiana. En Escandinavia hubo un amago unitario que no funcionó, pero terminó definiendo a Suecia (que se hizo la más chula del norte), a Noruega y Dinamarca. A esas alturas, Hungría y Polonia tenían ya carácter propio; e Iván III, primer soberano que gobernó una extensa Rusia convertida en estado nacional, reivindicó la tradición romano-bizantina, se proclamó césar (o sea, zar) y empezó a transformar aquello en la gran potencia que acabaría siendo y que todavía es. En términos generales (para más detalles, acudan a historiadores de verdad) tal era el panorama de la Europa que se adentraba en el siglo XVI, y que giró en torno a 3 grandes personajes: Carlos V, rey de España y emperador de Alemania (nieto de los Reyes Católicos), Francisco I de Francia (refinado y ambicioso, primer rey absolutista moderno) y un 3o. que no era europeo, aunque ayudó mucho como enemigo: Solimán el Magnífico, soberano del poderoso imperio turco. Ellos fueron los 3 grandes protagonistas de su época hasta que intervino un 4o. que pondría parte de aquel mundo patas arriba. Lo curioso es que éste no era príncipe ni papa, sino fraile alemán: un tal Martín Lutero, hombre atormentado, oscuro, que aún vivía en el escolasticismo medieval, ajeno a las luces del humanismo y el Renacimiento, pero que se había quemado las pestañas leyendo a San Pablo. Y el fulano triunfó por 2 razones principales. De una parte, la Iglesia, desdeñando el efecto que sobre la puta chusma tenían la predicación y la enseñanza en lenguas locales, mantenía su estructura aristocrática y olvidaba tocar la tecla popular. Por otra parte, mientras los reyes poderosos amparaban a sus clérigos frente a las exigencias de impuestos y prepotencia de la Curia Romana, Alemania, fragmentada en pequeños estados débiles, era incapaz de proteger a los suyos; así que el alto clero se quedaba allí con la viruta, trajinaba nombramientos, vendía indulgencias y bienes espirituales. Protestó Lutero contra ese despelote fijando en las puertas de la catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis (año 1517), que fueron rápidamente impresas y difundidas (sin el invento de Gutenberg habría sido imposible). En Roma, grave error, se descojonaron del asunto, considerándolo querella de frailes; y tal vez no habría ido a más si no se hubieran dado 2 circunstancias. Una, que los dominicos, o sea, la Inquisición, entablaron proceso contra Lutero, lo que dio a éste, que hasta entonces era un simple tiñalpa, una notoriedad extraordinaria. La otra fue que independizarse de Roma y del muy católico emperador Carlos significaba, para algunos príncipes alemanes, trincar ellos el negocio. Así que la Reforma les vino como pedrada en ojo de boticario. El elector Federico de Sajonia, señor natural de Lutero, fue el primero en frotarse las manos y amparar a su díscolo monje. Y éste, crecido, pidió que le aguantaran el cubata: rompió vínculos con Roma, lideró el nuevo movimiento religioso y abrió un abismo (que iba a ser sangriento) entre las naciones de Europa.
La reforma protestante, que iba a poner Europa patas arriba, no se limitó a Lutero. En realidad él sólo dio el pistoletazo de salida; porque, comparado con lo que vino luego, el fulano era apenas un parvulito de provincias con pocos libros leídos. Su rebelión se fraccionó pronto enmultitud de tendencias dirigidas por tíos con mayor preparación humanista, intelectualmente más potentes que el oscuro fraile agustino y su atormentada conciencia particular. Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, por ejemplo, dieron un impulso muy serio a la Reforma anticatólica en Alemania y Suiza. De esos dos, Calvino (un pavo inteligente, con gran preparación filosófica y jurídica) fue el más decisivo: situándose ante los Evangelios no con la tradición, sino con la razón, se propuso crear una religión nueva, rígida, implacable; una auténtica dictadura religiosa (así la llamó el historiador político Jean Touchard), regida por una severa moral que competía en mala leche con la Inquisición católica, pues imponía sin complejos, como castigo habitual, la prisión, el tormento y el patíbulo (al famoso médico y naturalista español Miguel Servet, por ejemplo, lo mandó Calvino hacer churrasco en una hoguera, en Ginebra). El caso es que, comparados con el viejo catolicismo, algunos puntos de la Reforma eran realmente revolucionarios, y eso explica parte de su éxito: mientras la Iglesia romana quería una Biblia en latín (interpretada exclusivamente por ella, por supuesto), los protestantes la preferían traducida a las lenguas locales, para que la peña pudiera leerla, debatirla y tal. Para darle vidilla. Por otra parte, con las nuevas doctrinas quedaba abolido en las iglesias el derroche de imágenes y cuadros piadosos. También la Virgen, los santos y demás parafernalia se iban a tomar por saco, y los 7 sacramentos clásicos quedaron reducidos a 2: bautismo y comunión. Todo más sencillo, vamos. Más para andar por casa. Y además (detalle que hizo aumentar mucho la clientela) quedaba abolido el celibato eclesiástico; y al que Dios se la diera, que San Pedro se la bendijera. Resumiendo: los pastores (así se llamaban los nuevos curas protestantes) podían casarse si tenían con quién. Que solían tener. Y, bueno. El caso es que todo eso, unido a la hostilidad contra el sistema fiscal de la Iglesia, la posibilidad de apropiarse de las riquezas de obispados y conventos, y las ganas de limitar la influencia eclesiástica en cuestiones terrenas, o sea, independizarse de papas y emperadores, se puso de moda con gran rapidez, extendiéndose a los países del norte de Europa. De pronto, Dinamarca, Suecia y Noruega descubrieron que en realidad eran protestantes de toda la vida; y en algún caso notable, como el de Suecia, la nueva tendencia político-religiosa sirvió para consolidar un verdadero estado nacional que a partir de 1524 (fecha de su ruptura con el papa de Roma) empezó a perfilar allí un prestigioso rey local llamado Gustavo Wasa. En cuanto a Alemania, lo más interesante del pifostio hereje es considerar que si el luteranismo, protestantismo o como queramos llamarlo, triunfó en aquellas tierras, fue porque allí no había un estado fuerte constituido sino ausencia de unidad política: diversos territorios donde cada príncipe, elector o como se llamara, lamía su propio ciruelo, y donde a los de arriba (los nuevos aires religiosos no iban de abajo arriba sino de arriba abajo, pues pueblo y burguesía no mojaban en esto) les venía como pedrada en ojo de boticario aquel chollo político-religioso que les permitía trincar la viruta de la Iglesia tradicional mientras se alzaban contra los poderes clásicos con el santo y la limosna. En España, Francia o Inglaterra habrían tenido que agachar la cabeza ante la corona, o combatirla, con las consecuencias poco simpáticas que eso implicaba; pero no era el caso. De todas formas, el contagio no se limitó al ámbito escandinavo y germánico. Menos por religión que por política, por su uso como pretexto y herramienta, católicos y protestantes se acabarían enfrentando con especial saña en casi toda Europa, especialmente en Alemania, Países Bajos (donde apuntaba un patriotismo republicano que traería cola) y Francia. En este último país se llegó a extremos gravísimos con las guerras de religión (8, nada menos) que enfrentaron con violencia a los protestantes gabachos (llamados hugonotes) con los católicos de allí, fieles al rey y al papa. Eso dio lugar a espectaculares escabechinas como la famosa Noche de San Bartolomé (lean La reina Margot de Alejandro Dumas o vean la película, que están francamente bien), cuando 3000 hugonotes fueron asesinados en París en un abrir y cerrar de ojos. Que no es ninguna tontería, si te pones a masacrar. No podemos decir que fueran tiempos políticamente correctos.
Llegamos ahora, en el corazón del interesante siglo XVI, a uno de mis gobernantes favoritos en la historia universal, que es el emperador Carlos de Europa, señor de Occidente: 17 coronas en una misma cabeza, que se dice pronto. Nieto por vía materna de los Reyes Católicos, Carlos V de Habsburgo fue el monarca más poderoso de su tiempo, al heredar por ese lado la monarquía española con parte de Italia, las nuevas posesiones de América y las que venían de camino en el lejano Pacífico; y por el lado paterno, los Países Bajos y Borgoña, a los que se sumaron Austria, Tirol e, indirectamente, Bohemia y Hungría. Se vio así la criatura (tenía 19 años cuando heredó el asunto) al mando de una potencia militar y territorial enorme, y lo hizo en momentos especialmente difíciles en los que, dentro de lo que cabe (es demasiado peso, como dijo Porthos en la gruta de Locmaría), no lo hizo nada mal: intentó mantener la unidad católica del Imperio, le puso a la creciente Francia, que ya galleaba mucho, los pavos a la sombra, y se opuso con tenacidad a la amenaza turca en el Mediterráneo y Europa central. Tampoco a los papas de entonces (Clemente VII y luego Paulo III), recelosos de su poder en Italia, les caía simpático; y procuraban, siempre que podían, segar la hierba bajo sus pies. Eran, en fin, muchos frentes abiertos; pero en todos se condujo Carlos razonablemente bien entre triunfos y fracasos, peleando como un tigre de Bengala. Además de la insurgencia protestante, que fue el gran problema a que se enfrentó en sus dominios alemanes (el honor de emperador católico lo obligaba a defender la fe de Roma), lidió con dos pertinaces enemigos: Solimán el Magnífico, sultán turco, y Francisco I, rey de Francia. En realidad, lo de Carlos y Solimán fue un duelo de gigantes donde el rey francés hizo, obligado por las circunstancias, el papel de gusano infame. Había intentando proclamarse emperador estorbando a Carlos, y nunca pudo digerir el triunfo de éste, cuyos dominios y alianzas estrangulaban a Francia por todas partes. Pasó la vida intentando hacerle la puñeta con tan poco éxito y tan mala suerte como el Coyote con el Correcaminos: zaca, zaca, de batacazo en batacazo. En Italia, siempre ambicionada por la corona francesa, los tercios de infantería españoles (que con su disciplina y eficacia se habían convertido en la mejor máquina militar de su tiempo) dieron las suyas y las del pulpo a los ejércitos gabachos, adueñándose de Milán después de la batalla de Pavía, donde el propio Francisco I pasó la vergüenza de caer prisionero de su odiado enemigo imperial. Para verse libre aceptó un tratado de paz que no respetó, y el rey cristianísimo, como se titulaba oficialmente, sin cortarse un pelo se alió con el sultán turco para hacer la puñeta a Carlos en el Mediterráneo (donde procuró causar cuanto mal pudo, el hijoputa, amparando en puertos franceses a la flota corsaria otomana). Pero donde se volcaron los esfuerzos más grandes y costosos de Carlos fue en la lucha contra los protestantes alemanes, intentando devolver a la religión católica esa parte del imperio. Primero quiso convocar con el papa el concilio de Trento para ir por las buenas; pero los príncipes y electores díscolos se negaron a asistir. Así que cambió la zanahoria por el palo. Al principio no le fue mal, y en la batalla de Mühlberg (véase el famoso cuadro de Tiziano) les dio una estiba guapa a los luteranos. Aquello estuvo a punto de zanjar el conflicto, pues el emperador apremió de nuevo al papa Paulo III para que convocase un concilio que hiciera concesiones a cambio de la paz religiosa; pero el romano pontífice era de los que mordían con la boca cerrada: mosqueado por el descomunal poder que adquiría Carlos (las tropas imperiales habían saqueado Roma unos años antes), no le apetecía que estuviera tranquilo en Alemania ni en ninguna parte; así que dio largas, poniendo cagaditas de rata en el arroz y frotándose las manos con cada revés imperial. La cosa se fue enredando, los luteranos se conchabaron con Francia y hasta con Inglaterra, y tras una larga serie de traiciones, a cual más guarra, derrotaron a Carlos en Innsbruck, de donde tuvo que escapar a uña de caballo para no caer prisionero. Quedaba así frustrado el intento de reunificación religiosa. Enfermo, cansado, el pobre emperata estaba ya hasta los mismísimos cojones de Europa, de Francia, de los turcos, del papa y de la madre que los parió. Así que, harto de tanta lucha y tanta fatiga, los mandó a todos a hacer puñetas: abdicó en su hijo Felipe II y se retiró a leer y morir a un monasterio de Extremadura. Dejaba tras de sí una España poderosa, odiada y temida, que todavía durante siglo y medio iba a ser árbitro de Europa y cabeza del imperio más poderoso del mundo.
El rey más pintoresco de la Europa del XVI, y posiblemente también de la historia de Inglaterra, fue Enrique VIII. Para no andarnos con circunloquios tontos, dejemos claro desde el principio que era un verdadero hijo de puta con garaje, piscina, balcones y macetas de geranios a la calle. Empezó como príncipe católico, e incluso el papa de turno le otorgó, a petición propia, el título de 'Defensor de la Fe'; pero luego se complicaron las cosas. El tal Enrique, Tudor de apellido, estaba casado con una princesa española que se llamaba Catalina de Aragón, y no tenían hijos varones. Eso por un lado, y que Enrique era un cerdo lujurioso y sin escrúpulos a quien ninguna dama de la corte se le escapaba ni dando saltos, por el otro, lo convenció de separarse de su legítima y montárselo con una señora bastante trepa llamada Ana Bolena, que era como la Isabel Preysler de allí. Pero como Roma (Clemente VIII al aparato) se negó a concederle el divorcio, el rey inglés se lió la manta a la cabeza y rompió con la Iglesia Católica por el morro (vean la peli La vida privada de Enrique VIII, donde el gran actor Charles Laughton está enorme). Al final se casó 6 veces, el tío cochino; y para desembarazarse de las sucesivas esposas llegó a ejecutar a un par de ellas, incluida la tal Bolena (disculpen si me alegro, pero me caía mejor la aragonesa Catalina, que fue toda una señora), que inauguró el muy concurrido cadalso conyugal regio. De todas formas, lo del sexo guarrindongo del monarca inglés no fue más que una anécdota para su ruptura con el catolicismo, porque las causas fueron más serias y profundas. Enrique VIII, que se las daba de teólogo, consideraba a los protestantes luteranos como herejes de chichinabo: unos simples tiñalpas. El problema no vino por ahí. Ana Bolena fue sólo un pretexto para un proyecto más vasto y madurado, que convertiría al rey inglés en cabeza de una iglesia local independiente de Roma y bajo su control absoluto. Consciente de que la religión seguía siendo un formidable instrumento de poder, empezó Enrique con amagos y tanteos para ir calentando la cosa, y al final se tiró a la piscina (que era lo único a lo que le faltaba por tirarse) proclamándose chief protector of the church and clergy of England, como suena, por la cara. En todo este proceso destacaron en su ayuda algunos personajes notables que luego han ido saliendo mucho en el cine. Uno fue el canciller Tomás Moro, tipo culto e interesante, cabal, honrado, intelectual de campanillas (escribió Utopía, obra destacada de su tiempo), que al estilo de Erasmo de Rotterdam soñaba con una reforma humanista y moderada de la Iglesia Católica, sin violencias ni escándalos. Pero el cabroncete del rey pretendía ir mucho más lejos, tenía sus propias ambiciones, y el amigo Tomás, con su honrada conciencia de Pepito Grillo, acabó tocándole los cojones. Así que la cabeza del pobre canciller acabó rodando por el cadalso en aquella Inglaterra donde a esas alturas el verdugo hacía horas extras, pues la cosa se había puesto chunga para quienes no acataban de inmediato las órdenes o los caprichos del monarca. Lo de Enrique y su nueva iglesia fue un auténtico reinado de terror anticatólico; un despotismo moral nunca visto antes allí, que los cardenales, obispos y curas locales, puestos entre el patíbulo y la pared, se zamparon con el resignado entusiasmo que en tales casos suelen demostrar quienes prefieren seguir vivos y, a ser posible, comerse unas migajas del pastel. Con un Parlamento dominado por una nobleza que a su vez estaba dominada por el rey, aplaudiendo con el entusiasmo del converso, el alto clero inglés, dócil como el corderito de Norit, se puso a las órdenes de Enrique acatándolo como sumo pontífice y como lo que hiciera falta. Y no hubo más que hablar, porque a quien hablaba (como el obispo Fisher y algunos curas y monjes que tuvieron agallas para levantar la voz) se lo llevaban por delante. Artífice práctico de todo eso fue otro fulano notable, el jefe de gobierno Tomás Cromwell (también hay película, y no confundir con el Cromwell que vino luego), que formado en la escuela de los políticos italianos trabajó cuanto pudo por la omnipotencia absoluta de la corona británica. Su policía se convirtió en verdadera Inquisición, las cárceles se llenaron y nuestro viejo amigo el verdugo no daba abasto, todo el día chas, chas, chas, dale que te pego con el hacha. Ese período de terror y afianzamiento del poder real duró hasta que Enrique VIII pasó a peor vida, dejando una Inglaterra a punto de caramelo para cuando su hija Isabel o Elizabeth I (la pelirroja cuya interesante historia y la de María Estuardo contaremos cuando toque) ocupó el trono, empezando así el proceso que convertiría a Gran Bretaña en lo mucho que luego fue.
Los turcos eran el problema. Y de los gordos. Una de las grandes paradojas de los siglos XVI y XVII en la fascinante historia de Europa fue que mientras a los pobres moros españoles del reino de Granada, que se dedicaban a trabajar y no se metían con nadie, los Reyes Católicos les habían hecho del todo la puñeta en 1492, expulsándolos a África, los turcos, que eran agresivos y peligrosos que te rilas, se paseaban por Europa oriental como Pedro por su casa y nadie se ponía de acuerdo para romperles el espinazo. Los pactos secretos de Francisco I de Francia con Solimán el Magnífico (animando el gabacho a los piratas otomanos a asolar las costas españolas para reventar a su odiado Carlos V de España y Alemania) son una muestra de por dónde iban los tiros. Las cruzadas contra el Islam ya eran pretérito pluscuamperfecto: en la Europa cristiana, alterada por las tensiones religiosas y nacionales, cada uno iba a su negocio y los grandes acuerdos parecían imposibles. Los cada vez más definidos estados modernos se hallaban ocupados en consolidarse y trazar límites con sus vecinos, y sus monarcas ejercían ya un poder interior casi absoluto, que ni hartos de Jumilla habrían soñado sus abuelos. Entraba además en juego un elemento casi nuevo: el capitalismo en su sentido actual. Los monarcas, desde el primero al último, comprendían que lo de acudir al parlamento para que les aprobaran impuestos y recursos encabronaba a la peña, y a menudo les decían que te subsidie Rita la Cantaora, chaval. Anda y vete por ahí. Sin embargo, los banqueros soltaban la viruta muy a gusto (a cambio de privilegios, claro), sin que hubiera que rendir cuentas a nadie. Así, amparado por las monarquías, el capital europeo se puso tan gordo y lustroso como choto de 2 madres. La palabra santa era dinero, y quien disponía de él dormía tranquilo. Todo eso, lógicamente, trajo consigo una nueva e inevitable libertad intelectual, con el desarrollo potente de las artes, las ciencias y las letras que habían fraguado en el Renacimiento. En ese registro de modernidad fueron ejemplares los Países Bajos, prósperos por su industria de paños y comercio internacional, unidos entonces en un solo espacio político (bajo la monarquía española, lo que traería problemas en un futuro inmediato), precedente de lo que hoy conocemos como Bélgica y Holanda. Las ciudades de Brujas y Amberes eran puertos internacionales de mucho tronío, con una potente burguesía local que estaba superpodrida de pasta, y sus barcos mercantes empezaban a moverse por el ancho mundo al socaire de los grandes descubrimientos de españoles y portugueses. En cuanto al imperio austríaco, en ese momento vinculado al español con Carlos V y luego (cuando Carlos abdicó en su hijo Felipe) por estrechos lazos de familia, era entonces la gran potencia indiscutible de Europa central. Habría sido ése, ojo al dato, un momento óptimo para dar en los morros a la amenaza turca y al Islam que seguía dando por saco desde Levante; pero los trajines domésticos y la falta de unidad europea hacían imposible tan deseable firmeza. Y fue una lástima, de la que todavía hoy sufre Europa las consecuencias. En los siglos XV y XVI la invasión turca fue la mayor desgracia que desde el fin del imperio romano afligió a Europa (eso fue Henri Pirenne quien lo dijo); y los pueblos que cayeron bajo su dominio, búlgaros, serbios, rumanos, albaneses y griegos, se vieron sumidos en un despotismo, crueldad y barbarie propia y ajena (la despiadada manera turca de hacer entonces las cosas) que no cesaron hasta el siglo XIX, con serios coletazos en el XX que incluyeron, hasta ayer mismo, las guerras de los Balcanes. Tiene mala sombra constatar que mientras los pueblos germanos que en otro tiempo habían invadido el imperio romano (todos más brutos que un sushi de panceta) acabaron adquiriendo virtudes y costumbres de los pueblos conquistados, cristianismo incluido, los turcos hicieron justo lo contrario. Los súbditos forzosos de su enorme imperio no les interesaron nunca un carajo excepto como chusma a explotar en todos los terrenos: laboral, militar, sexual y cuantos etcéteras quieran añadir ustedes. Durante 5 siglos, vivir bajo el yugo turco (casi nadie de allí se convirtió al Islam, salvo parte de los albaneses) fue una verdadera pesadilla, y cualquier insurgencia se resolvía con matanzas que ponen los pelos de punta. Para darle de hostias a la Sublime Puerta y expulsarla de Europa habría hecho falta una coalición de potencias occidentales como las que luego se formarían contra la Francia de Napoleón, contra la Alemania del Káiser y contra la de Hitler. Pero no hubo ganas, ni huevos.
Cuando Carlos V se quitó de en medio jubilándose, a su hijo Felipe, segundo de España, le cayó encima una herencia descomunal y envenenada: además de la Península ibérica (completa, pues por su madre heredó el trono de Portugal, que fue español durante 60 años) y de Nápoles, Milán, Borgoña, los Países Bajos y los territorios de América y el Pacífico; con lo que eso del imperio donde no se ponía el sol no tuvo nada de metáfora. Pero es que, para mejor capar el cochino, sus tíos, primos y parientes gobernaban el vasto imperio de Austria; así que entre las 2 ramas de la familia Ausburgo tenían a Europa bien agarrada por el pescuezo. Imaginen la mala leche con que Francia e Inglaterra, todavía frágiles, amenazadas y tragando bilis, contemplaban el asunto. No es de extrañar que una y otra aprovecharan la inestabilidad de la Reforma y la Contrarreforma para conchabarse con los protestantes y con quien hiciera falta, currándose la vida; y lo cierto es que acabaron haciéndolo bastante bien. El mayor problema al que tuvo que enfrentarse Felipe II fue el de los Países Bajos, o sea, Flandes (el de los tercios y el capitán Alatriste): conflicto en el que ideología, religión y nacionalismo iban juntos y revueltos. Los flamencos no querían vivir sometidos a una potencia extranjera, y eran muy dueños de no querer. Además, la mitad eran protestantes; así que empezaron los disturbios y el dar por saco. Fiel seguidor de la política de su padre, religioso, prudente, culto, trabajador, convencido de que su misión era conservar la unidad del imperio y ser guardián de la fe católica, Felipe II fue maltratado por sus detractores (sobre todo por sus enemigos de entonces, que tenían papel e imprentas), presentado como un gobernante cruel, fanático, cerrado al influjo exterior. Pero eso es una mentira guarra. Felipe sólo fue un hombre de su tiempo con una enorme responsabilidad encima, que lo hizo lo mejor que pudo en una Europa endiabladamente difícil. Su mayor error histórico, en mi opinión, fue que en vez de olvidarse del maldito y levantisco Flandes, trasladar la capital del imperio a Lisboa, construir muchos barcos y dedicarse a ser potencia atlántica y americana (el Portugal heredado de su madre incluía la India y el África portuguesas, las Molucas y Brasil), se enredó en la sucia sangría de los Países Bajos, que tanto iba a durar y de la que el imperio español acabaría saliendo hecho polvo, o a punto de caramelo para estarlo. La cosa no tuvo marcha atrás cuando el ejército del duque de Alba emprendió allí una represión implacable, los tercios saquearon Amberes por la cara, los flamencos pidieron ayuda a Inglaterra, se armó la de Dios es Cristo, y al final (solución parcial, porque las guerras flamencas seguirían en el siguiente siglo) las provincias del sur, católicas de toda la vida (actual Bélgica), siguieron unidas a España mientras las siete provincias del norte, protestantes de nuevo cuño, se convirtieron en el estado independiente que hoy conocemos como Holanda. La factura gorda, todo hay que decirlo, la pagó Castilla, de donde salieron la mayor parte de los soldados y el dinero (Aragón, Cataluña y Valencia tenían sus fueros, así que no soltaban un puto maravedí) hasta el extremo de que hubo quien protestó porque España en general y Castilla en particular se comieran todos los marrones en la defensa del catolicismo mundial, vía impuestos y carne de cañón (A la guerra me lleva mi necesidad, cantaba el mancebo de El Quijote), mientras otras naciones católicas, incluidos los papas de Roma, que temían a España y la odiaban con toda su alma, pasaban del asunto o procuraban que Felipe no triunfara demasiado. Si los rebeldes contrarios a la fe santa quieren ir al infierno, que vayan, que ése es problema suyo y no nuestro, llegó a decirse en las cortes hispanas en 1593. El caso es que, una vez liberada del dominio español, la Holanda salida de aquel pifostio se disparó en lo económico y cultural hasta convertirse en primera potencia comercial de Europa. La Compañía de las Indias Orientales, creada a principios del XVII por comerciantes interesados en las riquezas de Asia, consiguió un imperio ultramarino propio que incluiría Ceilán, Java y Ciudad del Cabo. Pero no todo fue comercio, porque con su defensa de la libertad intelectual (a diferencia de los españoles y de otros, ellos podían estudiar en universidades extranjeras), Holanda contribuyó a la cultura y el pensamiento político de su tiempo. Hugo Grocio, por ejemplo, con su tratado De iure belli ac pacis (tan importante como el De legibus del español Francisco Suárez), fue uno de los padres del Derecho Internacional moderno. En la Europa que alboreaba, la vieja idea de una comunidad cristiano-política se había ido al carajo, y los estados nacionales eran ya una realidad indiscutible.
La última cruzada de la cristiandad contra el Islam (por llamarla de alguna forma, ya que cada uno iba a lo suyo) fue la campaña de Lepanto. Calculen ustedes lo que desde entonces ha llovido. Por aquella época los turcos se habían apoderado de Túnez y de Chipre e iban de chulos de playa por el Mediterráneo, que ellos y sus compadres los corsarios berberiscos dominaban casi por completo. Así que, mosqueados por el panorama, España, la Roma del papa de turno y Venecia se pusieron de acuerdo para pararles los pies, o los remos. Entre las 3 potencias católicas juntaron 300 barcos, sobre todo galeras, llenos de marineros y soldados (entre ellos, un joven español llamado Miguel de Cervantes), y el 7 de octubre de 1571, en el golfo de Lepanto, dieron a los turcos las suyas y las del pulpo, mandando al paraíso de Mahoma, a disfrutar de las huríes prometidas por el profeta, a unos 30,000 fulanos con turbante. Aquella fue la final de copa más espléndida de la historia naval europea, y desde ese momento los turcos anduvieron más suaves y dieron menos por saco en un mar que ya era, de nuevo, más nostrum que suyum. Sin embargo, aparte de frenar a los otomanos, aquel exitazo no tuvo especiales consecuencias positivas para Occidente, porque no se supo o no se quiso aprovechar. Lepanto fue un derroche medio inútil, ya que al papa y a los venecianos, que mordían con la boquita cerrada, les preocupaba que España y su entonces poderoso imperio triunfaran en exceso; así que se desmarcaron rápido de la coalición. A la media hora de la batalla, Venecia (cuyo comercio marítimo estaba muy afectado por la guerra, y eso era tocarle lo más sagrado) firmaba con los turcos un tratado de paz tan desfavorable que unos y otros podían haberse ahorrado la batalla, los muertos y el pifostio (y Cervantes el brazo que le estropearon allí). Al final salió lo comido por lo servido y la cosa quedó en tablas: la Sublime Puerta, preocupada por sus conflictos con Persia, aflojó la presión sobre Europa; mientras que la España de Felipe II, con la sangre y el dinero puestos en Flandes, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos, como escribió John Elliott, a un enemigo que estaba empezando a mostrarse todavía más peligroso que el Islam: la pugna entre el católico sur y el norte protestante. Además, Lepanto tuvo una consecuencia negativa para los viejos países mediterráneos, aunque positiva para los nuevos cabroncetes del norte; porque, al atenuarse un poco la amenaza islámica, crecientes potencias navales como Holanda e Inglaterra (y también los navegantes hanseáticos de más arriba) se animaron a pasar a este lado del estrecho de Gibraltar, por la cara, practicando una hábil especialidad suya, a medio camino entre el comercio y la piratería. Eso cambiaría el paisaje económico de la Europa del sur. La itálica Toscana, con su floreciente puerto de Livorno, fue hacia arriba y Venecia (a esas alturas más esclerótica que Joe Biden), acosada por corsarios ingleses, neerlandeses, españoles, florentinos, malteses y adriáticos, fue cuesta abajo en su rodada, perdiendo la influencia de antaño. Hubo mucho trajín de mercancías, comercio y dinero que benefició a los viejos países mediterráneos; pero la pauta de Europa ya no la marcaban ellos, cada vez más subordinados a los competidores guiris y con el imperio español malgastando energías y recursos en romperse los cuernos en la Europa de arriba. A finales del siglo XVI y principios del XVII, el antiguo mar de los griegos y los romanos, el del vino tinto, el mármol, los dioses y el aceite de oliva, se transformó en lago anglo-holandés. Eso tuvo una importancia enorme: fluyeron de un lado a otro el dinero, la cultura y las ideas. Como siempre ocurre entre conquistadores y conquistados, los rubios se sintieron cada vez más fascinados por el sol, la pizza y la paella, decidieron que de allí no los despegaban ni con agua caliente, y ahí siguen: Gibraltar, Benidorm, tirarse a la piscina desde los balcones de Ibiza, etc. La colonización guiri del Mediterráneo trajo al sur muchas novedades, aunque no la más deseable. Situando la actividad mercantil y la prosperidad comercial por encima de la ortodoxia religiosa, bendecida por un Dios práctico y moderno para su tiempo, cuajaba en algunos lugares de la Europa norteña una nueva clase dirigente cuya principal virtud (al menos, guardando las apariencias) era la seriedad política, económica y social: gente destacada por su respeto a las leyes, amor al trabajo, ejemplaridad moral, integridad y prestigio. Ciudadanos libres, en fin, elegidos entre sus iguales. Para lo bueno y lo malo (calculen ustedes mismos lo bueno y lo malo), 2 Europas estaban en camino. Y una tenía más futuro que la otra.
Las chicas de antes, para su desdicha y la de Europa en general, no eran como las de ahora. Con raras excepciones (Hipatia de Alejandría, Safo de Lesbos, Juana de Arco y pocas más), desde las humildes campesinas hasta las damas de alta cuna, lo que se imponía era la sumisión al padre, hermano o esposo, labores del hogar, observancia religiosa y mantenerse lejos de las ciencias, las artes y las letras que, según sus piadosos confesores, hija mía, os trastornan la cabeza. Ni siquiera se les suponía capacidad intelectual comparable a la de los varones. Qué va a saber de eso una tía, era la idea. Como mucho, a las pijas burguesas, nobles y tal, o sea, a las afortunadas, se les concedían diversiones menores: música, lecturas adecuadas para su sexo y poco más. Así fue durante mucho tiempo, hasta que desde el siglo XV el Renacimiento empezó a cambiar algo las cosas. A partir de entonces los azares de la Historia situaron a mujeres en lugares destacados, y su presencia y personalidad acabaron influyendo mucho. Tal fue el caso de Isabel de Castilla, que cambió no sólo el futuro de España sino también el universal; y además de ella (la más brillante y con más huevos de su tiempo) hubo otras señoras notables en lo de cambiar la seda por el percal: la italiana Catalina de Médicis, que fue reina de Francia (magistralmente interpretada por Virna Lisi en la peli La reina Margot); María Estuardo, infeliz reina de Escocia (la noveló Walter Scott y la encarnó en el cine Katharine Hepburn); María Tudor (que dio nombre al Bloody Mary) y su hermanastra Isabel, aquella pelirroja solterona (le dieron rostro y voz actrices como Bette Davis, Glenda Jackson y Cate Blanchett) que acabó siendo reina de Inglaterra y pesadilla perpetua del monarca español Felipe II. Pero no sólo hubo reinas, claro. Si las mencionamos a todas, nos dan aquí las uvas. La veneciana Cristina de Pizán, por ejemplo (primera escritora profesional de la historia, 5 siglos antes de Ágatha Christie), acabó instalada en Francia, donde escribió una novela titulada La Ciudad de las Damas, soberbia respuesta intelectual a la famosa afirmación hecha en el Roman de la Rose por Jean de Meung: Todas son, fueron o serán putas por acción o intención. En España, entonces en la cumbre del mundo, salieron varias de rompe y rasga; pero es ineludible mencionar a 3: una fue Beatriz Galindo, alias La Latina, humanista y filántropa; y las otras 2, religiosas: Isabel de Villena (en su Vita Christi es el propio Jesucristo quien defiende a las mujeres) y Teresa de Cartagena (La arboleda de los enfermos fue un libro tan bueno que los hombres de su época no creían que lo hubiese escrito una mujer). Esas mujeres, como otras en España y fuera de ella, desbrozaron el camino para las que vendrían después, como santa Teresa de Jesús o María de Zayas, la mexicana sor Juana Inés de la Cruz o, ya en el siglo XVIII, la francesa Madame de La Fayette con su deliciosa novela La princesa de Clèves. Etcétera, etcétera. De todas formas, ya que hablamos de libros y antes hemos hablado de reinas, sería delito de lesa historia no mencionar a la también española Catalina de Aragón, primera y luego repudiada esposa del rey inglés Enrique VIII. Hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos, creció a la sombra de su espléndida madre y se tomó muy en serio el trono de Inglaterra, derrotando a los escoceses en la famosa batalla del año 1513 cuando su legítimo (que luego la repudió, el hijoputa), se hallaba en el extranjero. Catalina cuidó mucho la educación de Mary o María, su hija anglohispana, y para ello encargó a Luis Vives, humanista español de campanillas (entre lo máximo de su época, todo un figura) un libro titulado La educación de una mujer cristiana. Aquella respetable reina Catalina, que era una señora y no una lagarta intrigante como su sucesora en el lecho regio, Ana Bolena (aquélla a la que después afeitó en seco el verdugo de Londres), no sólo se ocupó de la formación intelectual de su hija María, sino que fue entusiasta patrocinadora, siguiendo la tradición real inglesa, del Colegio de la Reina de Cambridge y del Colegio Saint John. Con todo y con ello, tanto en Inglaterra como en Francia, España, Italia y el resto de Europa, en el siglo XVI las mujeres seguían apartadas del núcleo duro de las ciencias, las artes y las letras, y se les prohibía el acceso a las universidades. Eso no iba a ser obstáculo, sin embargo, para que una reina sin título universitario ni nada que se pareciera (incluida una absoluta falta de escrúpulos heredada de su papi Enrique), mucho menos culta pero más lista que otros y que otras, se convirtiera en la más importante y poderosa de su tiempo, transformando a Inglaterra en gran potencia. Me refiero, claro, a Isabel I de Inglaterra.
Elizabeth Tudor, o sea Isabel I, alias la Reina Virgen (no se tomen ustedes muy en serio el epíteto), fue la señora más interesante del siglo XVI, como Isabel de Castilla lo había sido del XV. Llegó aquella guiri (pelirroja era, la muchacha) a reinar un poco por casualidad, porque era hija de Enrique VIII, el decapitador de esposas, hermana del rey Eduardo VI, muerto a los 15 años, y hermanastra de María Tudor, la reina católica que se había ganado el apodo de María la Sanguinaria y el odio ciudadano por su feroz represión de la religión anglicana (Bloody Mary, de ahí viene el nombre del cóctel). Pero el caso es que reinó al fin, y nada menos que durante 45 tacos de almanaque (1558-1603) en los que, además de convertir de nuevo a Inglaterra en gran potencia, hizo minuciosamente la puñeta al español Felipe II y sus dominios imperiales, para quien se convirtió en un grano allí donde la espalda pierde su honesto nombre. Y encima, para más recochineo, reinó sobre una nación próspera, de una razonable educación dentro de lo que cabe en esa época, que vivió un siglo de oro cultural bajo la sombra benéfica del dramaturgo William Shakespeare, al que los escolares británicos siguen hoy estudiando (a diferencia de España, donde a su coetáneo Cervantes, el otro gran genio de su tiempo, se le oculta y se le olvida). En realidad, todo el prestigio de la monarquía inglesa a partir de Isabel I se acabó basando en su hostilidad, primero disimulada y luego abierta, hacia el enorme imperio español de entonces. Fría, dura, cabrona, cruel cuando convenía, hizo cuanto pudo por ayudar a los protestantes europeos en su lucha contra España, porque así minaba el enorme poder de ésta; y lo hizo con sagacidad, eficacia y una absoluta falta de escrúpulos (la misma con que hizo ejecutar a su prisionera María Estuardo, desventurada reina de Escocia), potenciando con suma inteligencia y pulso firme la navegación, el comercio y la creación de un imperio colonial propio. El obstáculo natural para todo eso era España, que con un territorio tan extenso, ocupada en el Mediterráneo con los turcos, en Europa con el berenjenal de Flandes, con América al otro lado del Atlántico y con el Pacífico en el quinto carajo, no tenía arroz para tanto pollo. Así que a finales del siglo XVI empezó la guerra de verdad, ya sin disimulo. Las 2 circunnavegaciones del mundo hechas por Francis Drake constituyeron, según el historiador John Elliott, una prueba de que el imperio español no estaba a prueba de corsarios. Y realmente no lo estaba. En 1584, otro marino y pirata, Walter Raleigh, fundó en América la primera colonia inglesa. Y en los años siguientes, con el apoyo de Isabel I, que también era mujer de negocios y trincaba de los beneficios, Drake (héroe nacional para los ingleses, para los españoles un hijo de la gran puta) atacó los puertos de Vigo, Cádiz y Santiago de Cuba, inaugurando así 2 largos siglos de piratería oficial británica (y holandesa, de rebote) a costa del imperio español. Al fin, harto de agacharse a coger el jabón en la ducha, Felipe II decidió que aquello sólo se arreglaba coordinando una invasión de Inglaterra con levantamientos católicos en Irlanda y Escocia, y se puso a ello: 65 navíos, 11.000 tripulantes, 19.000 soldados; la Armada mal llamada (por los ingleses, en plan de cachondeo) Invencible. Pero todo se fue al diablo para España, porque el asunto estuvo mal concebido y pésimamente ejecutado; y el mal tiempo, con temporales y tal, acabó dando la puntilla. Aquel desastre dejó a los de aquí cortos de barcos y tripulantes cualificados; aunque, como Felipe estaba podrido de pasta con el oro y la plata americanos, la recuperación fue rápida y las consecuencias materiales no llegaron a ser demasiado graves. El daño fue, sobre todo, político y psicológico, pues el prestigio de España en el mar quedó por los suelos y el de Inglaterra se puso por las nubes, hasta el punto de que Isabel I, aplaudida por los enemigos del imperio hispano, que eran casi todos, goteaba agua de limón. Todo se resume en la carta que el francés La Noue escribió a su amigo inglés Walsingham: Los españoles querían apoderarse de Flandes a través de Inglaterra, y ahora os corresponde a vosotros apoderaros de España a través de América. Al salvaros vosotros nos salvaréis a los demás. Y hasta el papa Sixto V, que aprobaba de boquilla el afán español por restaurar el catolicismo en Inglaterra y Europa, se alegró en privado de que a Felipe II le rompieran los cuernos. No lo tragaba, el pontífice, angustiado por la idea de que se mantuviera como líder todopoderoso de la cristiandad. Así que, al enterarse del fracaso de la Armada, Su Santidad aplaudió hasta con las orejas.
Los primeros nacionalismos europeos serios, en el sentido moderno de la palabra, habían cuajado en el siglo XVI en España, Inglaterra y los Países Bajos; y la prolongada mano de hostias que se dieron Felipe II e Isabel I contribuyó mucho a eso. La unidad religiosa bajo uno y otra (católico el zorro español, anglicana la zorra inglesa, ambos proclamándose elegidos por Dios) contribuyó a la solidez interna de ambos estados; pero eso fue al precio de mucha sangre, mucha carne asada y mucha mano dura. Por su parte, situada entre unos y otros y con sus propios intereses europeos, en Francia se intentaba lo mismo pero en plan quiero y no puedo, pues allí todavía no estaba resuelta la murga religiosa (católicos contra hugonotes y viceversa) y había graves conflictos relacionados con el asunto. Lo mismo, más o menos, ocurría en todo el continente, y todas esas tensiones tuvieron costes muy altos. Entre nacionalismo y religión (que todavía hoy, parece mentira, siguen destruyendo la concordia entre los seres humanos) aprovechados por gentes fanáticas, estúpidas o perversas, aquel tiempo turbulento no fue cómodo para la razón y la inteligencia, sino todo lo contrario. La más noble (y rara) nacionalidad, ajena a las fronteras y fraguada en el siglo anterior, el del Renacimiento, fue la de los humanistas: la de la cultura y la inteligencia. Una cofradía internacional cuya lingua franca era el latín, pero también el griego y el hebreo, y cuyos principios de fraternidad y respeto al pensamiento ajeno quedaban por encima de fronteras, religiones y nacionalismos. Sin embargo, esa independencia pagó muy altos precios. Lo mismo que el orden social y el político, el mundo intelectual de Europa sufrió horrores, aplastado por las bestias pardas o los canallas sutiles que desde un bando u otro pretendían, como nunca dejan de hacerlo, el monopolio de la Verdad con Mayúscula. En todas partes cocieron habas, naturalmente: Felipe II, el nuestro, prohibió a los estudiantes viajar a universidades extranjeras (a excepción de 3 controladas por España o por el papa), para evitar que se contagiasen de doctrinas perniciosas; a Giordano Bruno lo hicieron churrasco por hereje en una plaza pública italiana; al gabacho Pierre Ramus le dieron matarile en la matanza de San Bartolomé; a fray Luis de León lo enchiqueró la Inquisición, y a Michel de Montaigne (mi favorito con Cervantes y Shakespeare, la Santísima Trinidad de las letras en esa época) no le pasó nada porque, escéptico, horaciano y sabio, al oler la chamusquina tuvo la prudencia de retirarse a su torre y, escribiendo sus formidables Ensayos, indagar sobre sí mismo, que eso apenas molestaba a nadie. Y hasta el rey francés Enrique IV (del que hablaremos con más detalle en el próximo episodio), hugonote convertido al catolicismo por razones políticas, que empezó a idear un proyecto de Union Européenne basado en el respeto a la diversidad religiosa, resultó asesinado por un fanático que lo puso de puñaladas hasta las cejas. Y, bueno. Ya que hablamos de religión, intelecto y cultura, no podemos obviar el nacimiento y ascenso de una orden religiosa que, con sus luces y sombras, fue decisiva en el paisaje intelectual europeo. Me refiero a los jesuitas: polémicos soldados de Cristo, fundados por el español Ignacio de Loyola para combatir las ideas heterodoxas, paladines de la Contrarreforma católica, su brillantez, sus métodos educativos, su asombrosa actividad científico-viajera y su búsqueda del poder les abonaron prestigio internacional y también odio mortal, incluso entre sus correligionarios (los dominicos estuvieron entre sus más notorios enemigos). Ellos introdujeron la geografía y las matemáticas en sus escuelas, trabajaron la psicología de los alumnos, reivindicaron la autoridad de la filosofía de Aristóteles frente a Platón (Pimienta de todas las herejías, Platón es peligroso justamente porque al principio no lo es), multiplicaron sus colegios en toda Europa y la América hispano-portuguesa, accedieron a la intimidad de reyes y poderosos, y durante los 2 siglos siguientes fueron influyente perejil de todas las salsas (hasta el papa de ahora es jesuita, calculen lo que dio de sí el invento). La nueva orden se puso de moda y se infiltró con mucho garbo en Roma, donde el papa Sixto V, que como Toscana y Venecia esperaba que entre Inglaterra y la cada vez más fuerte Francia le aliviaran la dominación española (Felipe II tenía a Italia férreamente agarrada por el pescuezo), había reorganizado los Estados Pontificios concentrando en sus manos la suma autoridad católica, que ya era hora después de tanto sobresalto. Creando, además, un cuerpo diplomático vaticano que acabaría siendo el más eficaz del mundo; y que ahí donde lo ven, con sus cardenales, nuncios, obispos y tal, 5 siglos y pico después lo sigue siendo.
Aunque las guerras y otras puñetas del siglo XVI (que sobre todo fueron religiosas) no modificaron demasiado el paisaje territorial de la Europa Occidental, ya más o menos definido como lo conocemos ahora (excepto la secesión de los Países Bajos, la presencia de España en Italia y el mediosiglo largo de anexión de Portugal), en el norte y el este continentales sí se estaban produciendo cambios importantes, porque 3 potencias locales apretaban fuerte para cortar el bacalao en aquellas poco soleadas tierras. Una era la católica y tridentina Polonia, que durante una temporada fue el chulo de barrio de esos parajes, hasta que empezó a perder territorios a causa de las dentelladas que le daban sus vecinas y rivales, las pujantes Suecia (luterana) y Rusia (iglesia bizantino-ortodoxa), cada vez más poderosas y con más ganas de zamparse el mundo próximo. En Rusia, Iván IV, alias Iván el Terrible, aunque por el oeste no llegó todavía demasiado lejos (los mordiscos a Polonia vendrían más tarde), por el otro lado emprendió la conquista de Siberia y puso los pavos a la sombra a los tártaros de Kazán, Astracán, el bajo Volga y el Caspio; aunque lo más comentado de lo suyo fue la estiba que repartió entre la aristocracia tradicional (los boyardos), sustituyéndola por otra nobleza más dócil (los oprichnik), a la que a cambio de apoyo concedió tierras y un férreo dominio sobre los campesinos que duraría 300 y pico años, hasta que la Revolución de 1917 (la Historia siempre pasa factura) los hizo a todos, incluido el zar del momento, picadillo bolchevique. En cuanto a la rubia y escandinava Suecia, a finales del XVI estaba a punto de volverse árbitro indiscutible del Báltico y de la Europa septentrional. Regidos por la dinastía Vasa, los suecos empujaban sin complejos en todas direcciones, acojonando a sus vecinas Dinamarca, Noruega, Polonia y Rusia, a las que acabaron dando leña hasta en el carnet de identidad. El rey Carlos IX inauguró en 1604 el nuevo siglo por todo lo alto, su hijo Gustavo Adolfo II mantuvo la buena racha, y su interesantísima hija Cristina, que según el historiador Mommsen era mujer de carácter masculino y de excelsas dotes intelectuales y morales (Greta Garbo la interpretó en el cine), acabaría convirtiendo a Suecia en gran potencia política y militar, antes de abdicar en 1654 para convertirse al catolicismo y retirarse a morir en Roma. Tal era, en líneas generales, el panorama de la Europa nórdica y oriental en los albores del siglo XVII; que también iba a ser, para no perder la costumbre, una centuria movida, interesante y sangrienta. Y si el papel de España había sido fundamental hasta entonces (y aún lo sería durante mucho tiempo), el nuevo período histórico terminó por llevar a Francia a lo más alto de su historia. Tras una larga temporada de conflictos internos con vaivén de reyes incapaces y nobles insolentes y ambiciosos, emputecido todo por el conflicto entre católicos y calvinistas hugonotes que acabó en guerra de religión interior, el país había vivido una jornada de horror en la llamada Noche de San Bartolomé (vean la peli La reina Margot o lean la novela de Dumas), organizada por la reina regente Catalina de Médicis, que fue una señora de armas tomar: como su hijo Carlos IX era un poco indeciso y mierdecilla y los hugonotes le discutían el poder e influían en él, la señora (nacida en Italia, escuela política de Maquiavelo) decidió cortar por lo sano: 20,000 protestantes, que se dice pronto, con su jefe el prestigioso almirante Coligny, fueron masacrados en agosto de 1572 (massacre es una palabra gabacha) con un baño de sangre iniciado en París por los agentes de la reina y completado en provincias por el populacho, encantado de mojar pan en tan divertida salsa. El papa de Roma, que también iba a lo suyo, no vio con mal ojo la carnicería, pues una Francia protestante habría sido para el catolicismo un serio problema. Y la suerte acabó por echar una mano: casi con el siglo se extinguió la dinastía francesa reinante, sin descendencia, y la corona quedó a tiro de piedra de un chaval joven, guaperas, ligón, hábil, bien aconsejado y más listo que los ratones colorados. A la gente le caía simpático y era muy querido y popular. Se llamaba Enrique de Navarra (Enrique el Bearnés para Alejandro Dumas) y era de religión hugonote, o sea, protestante. De la Noche de San Bartolomé se había escapado por los pelos; y ahora, en la extraña tómbola de la vida y la política, le tocaba ser rey de Francia, siempre y cuando se convirtiese al catolicismo, que era condición sine qua non para acceder al trono. Así que adivinen ustedes lo que hizo, o sea. Ni lo pensó. Y fue entonces cuando, chico práctico como era, pronunció una frase que todos aplaudieron y el tiempo haría inmortal: París bien vale una misa.
El siglo XVII, que en Europa iba a ser de aquí te espero, empezó suave, con una tregua pacífica (lo de pacífica es relativo, como todo) que se prolongó durante 2 décadas hasta pegar el petardazo con la Guerra de los Treinta Años. Aun así, como digo, esa temporada no fue pacífica para todo el mundo. En España, que seguía inquieta por la unidad religiosa y la amenaza turca en el Mediterráneo, 300,000 moriscos fueron expulsados por Felipe III, hijo del 2o. Felipe, en uno de los episodios más desgarradores (y mira que hubo) de la historia de España. En cuanto a la Francia de Enrique IV, aquel hábil hugonote recauchutado en católico, iba para arriba mientras metía mano en Suiza para que los tercios hispanos encontrasen dificultades en recorrer el Camino Español, ruta que unía las posesiones del norte de Italia con el Tirol y Alemania. El concepto de nación estaba de moda, y en cada país, más o menos, se asentaba una moderna conciencia de sí mismo. El nubarrón gordo se veía venir: una guerra entre Francia y España era sólo cuestión de tiempo, ahora que el gran Felipe II había palmado sin poder derrotar a la Inglaterra de Isabel I y se había roto los cuernos cuando, queriendo devolver a la obediencia las provincias holandesas rebeldes, se comió allí arriba una castaña como el sombrero de un picador. Castilla, que corría con casi todos los gastos, estaba exhausta, y España en general, aunque todavía quedaba cuerda para rato, empezaba a ir cuesta abajo en su rodada, como dice el tango. El hombre adecuado para darle matarile acababa de aparecer en Francia, donde un fulano llamado Ravaillac se había cargado a puñaladas a Enrique IV (del que hay una estupenda biografía novelada de Heinrich Mann, hermano del otro Mann). El caso es que Luis XIII, hijo y sucesor del Bearnés, resultó ser un pichafloja de poco fuste (casado con Ana de Austria, por cierto, princesa española); pero tuvo a su lado a un fulano providencial para la patria gabacha. Su consejero, el cardenal Richelieu, era un fulano fuera de serie, el más grande estadista de su tiempo: cabeza increíble, lógica política implacable y mano de hierro (si leen o han leído Los tres mosqueteros me ahorran detalles), y con todo eso y muchas cosas más iba a conducir a Francia al rango de mayor potencia europea. En posesión de una clara visión del mundo de su tiempo, Richelieu supo advertir la oportunidad y se lanzó a ella con cálculo e inteligencia. El chispazo surgió en Bohemia en 1618, con un estallido de violencia contra la política católica de los Ausburgo, primos de los monarcas españoles. A partir de ahí se montó un pifostio de veinte pares de cojones que sacudió Europa durante 3 décadas donde se mezclaron guerra, religión, nacionalismo, epidemias, devastación, hambre y todo cuanto podamos imaginar: los jinetes del Apocalipsis, que esta vez fueron más de 4, recorriendo Europa a galope tendido (tecleen Callot en Google y verán estampas bonitas). El caso es que, de un modo u otro, todos mojaron pan en aquella sangrienta salsa: Francia y España (la católica Francia aliada sin complejos con los protestantes, porque allí cada cual iba a lo suyo), pero también Austria, Países Bajos, Alemania, Suecia y Dinamarca, amén de tropas italianas, suizas, inglesas y chotos de veinte madres. La mundial, vamos: llovieron chuzos de punta. Y para más recochineo y regocijo general, España, convertida en principal pagador de la fiesta, tuvo que hacer frente a serios problemas interiores: conspiraciones de la nobleza desleal, guerra de secesión del Portugal que había heredado Felipe II de su madre (zafarrancho ganado al fin por los portugueses), y guerra de secesión de Cataluña, terminada por agotamiento cuando los insurrectos catalanes, que se habían puesto bajo la protección de Francia, descubrieron que los franceses eran más hijos de puta que los españoles. El caso es que, entre pitos y flautas, la Paz de Westfalia (1648) y la Paz de los Pirineos (1659) pusieron término a aquel prolongado disparate. Europa entró en un período de equilibro con naciones más o menos definidas en plan moderno y se alcanzó un razonable statu quo entre católicos y protestantes: Suecia se asentó como poderoso estado del norte; la republicana Holanda consolidó su posición mercantil y ultramarina; España, con reyes mediocres como Felipe III y Felipe IV, perdió mucha de su vieja influencia, y Francia, vencedora indiscutible del negocio, quedó a punto de nieve para convertirse en la gran potencia europea que iba a ser durante los 2 siguientes siglos. En cuanto a Inglaterra (se van a reír ustedes), a esas alturas ya le habían cortado la cabeza a su rey.
Lo de Inglaterra iba a ser de traca, marcando un antes y un después en la historia de las monarquías modernas. A la pobre María Estuardo, reina de Escocia, después de comerse más cárcel que el conde de Montecristo, la había hecho afeitar en seco Isabel I de Inglaterra; que pese a su falta de escrúpulos y su bajeza moral (perfectamente compatibles con su grandeza monárquica) era enemiga política, pero al fin y al cabo, reina. Sin embargo, con Carlos I, nieto de la Estuardo, la cosa anduvo por un registro más popular. Por decirlo así, más de ahora. Al morir Isabel sin descendencia, el trono (paradojas de la vida) había ido a parar al hijo de la ejecutada reina escocesa, un tal Jacobo I, que se vio monarca de Inglaterra, Escocia e Irlanda, pero que como rey no tenía ni media hostia. En cambio, su hijo Carlos (el que de joven fue a España con el duque de Buckingham y se las vio con el capitán Alatriste) era más personaje: elegante, autoritario, poco respetuoso con el Parlamento e inclinado a hacer lo que le salía de la punta del cetro, dio vidilla a los antes perseguidos católicos. Y así, entre pitos y flautas, se puso en contra a media Inglaterra, incluidos los protestantes radicales (llamados puritanos), muchos de los cuales emigraron a la América del Norte por esa época (y allí siguen, imponiéndonos lo que consideran, o no, políticamente correcto). Durante 11 años Carlos gobernó echándole un pulso a los representantes populares, a los que ninguneaba; y tanto encabronó a la peña que le reventó en las manos. Tras intentar un golpe de Estado monárquico, tuvo que largarse de Londres mientras estallaba una guerra civil entre partidarios de la monarquía absoluta y partidarios del Parlamento. Se diferenciaban incluso, unos y otros, en la manera de vestir y el corte de pelo: elegantes y con cabello largo los carlistones, sobrios y de pelo corto (cabezas redondas, los llamaban) los puritanos. De estos últimos destacó un jefe llamado Oliverio Cromwell, que además de religioso hasta nivel meapilas era presuntamente honrado y virtuoso (así lo vendía la propaganda, aunque en tales cosas conviene no fiarse de nadie), y para colmo resultó buen jefe militar. En la batalla de Marston Moor, cantando salmos y tal, imaginen ustedes el cuadro, los puritanos vencieron al ejército monárquico. Eso y lo que vino luego lo cuenta de maravilla Alejandro Dumas en Veinte años después (continuación de Los tres mosqueteros). Y lo que vino fue que, reunida una pequeña parte del Parlamento, manipulada por el virtuoso Cromwell, sentenció a muerte a Carlos I, al que se le cortó la cabeza (Remember!) ya casi mediado el siglo, en 1649. Después de aquello Inglaterra se convirtió en una república que en realidad fue dictadura de Cromwell, quien gobernó durante 11 años por la cara tras hacerse proclamar Lord Protector del país. A efectos políticos formales, lo que hicieron los de allí fue cambiar un rey por otro; pero en cuanto a los hechos, aquella republicana Inglaterra gobernada por puritanos se dedicó, Biblia en mano y con mucho éxito, a lo colonial y lo mercantil a costa de España, a la que puteó cuanto pudo, y de Holanda, a la que derrotó y desplazó como potencia marítima. Lo del simple cambio de papeles se puso de manifiesto a la muerte del amigo Oliverio, porque el gobierno de la nación fue heredado por su hijo de la manera más desvergonzadamente monárquica imaginable. Pero Cromwellito Junior resultó ser un mierdecilla que no valía ni para llevarle el botijo a su padre, así que duró un cuarto de hora, los ingleses se vieron huérfanos de líder, y en una de las tragárselas dobladas más clamorosas de su historia devolvieron el trono a la familia Estuardo; o sea, al hijo del rey decapitado, que por otra parte tampoco era un chaval como para tirar cohetes. Carlos II (así se llamó el muy pelanas) se pasó el reinado divirtiéndose a base de juerga y coyunda; aunque entre una cosa y otra tuvo tiempo para ajustar cuentas con los matadores de su papi, persiguiendo y condenando a los que pudo pillar. Y hasta hizo sacar de la tumba el fiambre del viejo Cromwell para cortarle la cabeza a lo que quedaba de aquella putrefacta mojama. Pero, bueno. Lo importante, lo que hay que retener de esa época, es que, gracias primero a Isabel I y luego a Oliverio Cromwell, la gran Inglaterra que venía de camino estuvo cada vez más a punto de caramelo. A ellos dos se debió, sobre todo, un rasgo característico que durante mucho tiempo (y todavía hoy colea) iba a ser propio de los británicos: una arrogante hipocresía típicamente anglosajona, basada en la convicción de pertenecer a un pueblo escogido por Dios, al que éste, en su infinita simpatía insular, situó por encima de las razas inferiores.
El siglo XVII europeo fue a un tiempo fértil y sangriento. Fértil en lo que se refiere a ideas políticas, comercio y cultura; y sangriento porque una guerra atroz, la llamada de los Treinta Años, asoló el continente. Éste es el siglo de los soldados, escribió en 1640 el guerrero y literato italiano Fulvio Testi, y no le faltaba razón al fulano. Sin embargo, aunque dicho en frío suene raro, ese tiempo de crisis general, la guerra y el desorden que lo impregnaron todo fueron también (cosa frecuente en la historia de la Humanidad) un estímulo cultural y de progreso, pues además de convertirse en argumento para la literatura, la música y el arte, alumbraron ideas políticas y sociales nuevas, así como grandes avances científicos y técnicos. Y qué quieren que les diga. No hay mal que por bien no venga, y tales son las paradojas de la Historia. Naturalmente, en cuanto al conflicto bélico en sí, las consecuencias en las zonas afectadas fueron de espanto: crisis económica y estragos sociales, epidemias, hambre y cuanto se nos ocurra imaginar. De eso hablaremos con detalle en otro episodio; pues lo que interesa ahora, para centrar el siglo, es que el absolutismo (o sea, el poder total de los reyes) se iba a ver reforzado en casi todas partes, aunque con un par de excepciones significativas, aunque no idénticas, que al final acabarían llevándose el gato al agua: Inglaterra y los Países Bajos. Hacia allí se había desplazado el desarrollo del comercio y la riqueza de la Europa Occidental, y los puertos del canal de la Mancha y el mar del Norte mojaban la oreja a los del Mediterráneo. Se advierte ahí, cuando te fijas bien, una importante vinculación entre el desarrollo del capitalismo moderno (moderno para esa época, claro) y el desarrollo de nuevas ideas políticas. Como señala Jean Touchard (uno de mis historiadores favoritos, o tal vez el que más), en España, Italia e incluso en Alemania, las doctrinas políticas apenas dieron lugar a novedades, conservando la impronta de la Reforma o de la Contrarreforma. Dicho de otra manera, que aquellos países donde la Iglesia Católica había perdido fuelle para frenar las ideas nuevas (mercaderes expulsados del templo, mala fama del préstamo con interés y otros lastres tradicionales) progresaron más y con mayor rapidez que los anclados en la escolástica y en gastar su energía intelectual discutiendo sobre si el Purgatorio era un lugar sólido, líquido o gaseoso. No es casualidad que las más importantes obras de pensamiento político de entonces, las más decisivas, avanzadas e influyentes (Hobbes, Locke, Spinoza, Grocio) se parieran en Inglaterra y los Países Bajos, quedando reservada a España una mayor relevancia en arte y literatura (Velázquez, Murillo, Quevedo, Lope, Calderón, imitadísimos en toda Europa) y a Francia, aparte arte y letras, que también las tuvo, cierta originalidad en ciencia y filosofía (Racine, Corneille, Descartes, Molière). El caso es que las burguesías más avanzadas, las que daban riqueza a los países y de comer a la peña, se zambullían sin reservas en la doctrina mercantilista, convencidas de que la fuerza y el prestigio de un país no residían en la providencia divina (los papas y la Inquisición les quedaban muy lejos), sino en las reservas de oro y plata procedentes de ultramar; que aunque eran traídas de América por España, una hábil política económica exenta de prejuicios (neerlandeses e ingleses fundaban compañías de navegación y vendían productos incluso a los enemigos), hacía posible que esos metales preciosos acabaran en los depósitos bancarios de Londres o de Ámsterdam. Se tejía así una red internacional de armadores navales y negociantes que no estaban oprimidos y desangrados a impuestos por el Estado, sino vinculados a él por los mismos intereses: prosperidad y viruta a cambio de libertad, respaldo oficial y seguridad jurídica, concepción laica de la naturaleza, derecho separado de la religión y política alejada de la teología. O sea, auténtica y práctica tela marinera. Todo eso, claro, iba a tener consecuencias: respeto al pensamiento independiente, refuerzo de la unidad nacional e influencia decisiva de una burguesía con maneras, digna en cuanto a forma y espíritu, que acabaría disputando a los monarcas el ejercicio del poder absoluto. Y esa modernidad comercial, cobijada bajo las nuevas ideas políticas y sociales, se vería reforzada por la revolución científica, en un siglo que, aunque empezó fatal en términos generales, acabó siendo el de Kepler, Galileo, Torricelli, Pascal y Harvey, entre muchos otros nombres ilustres. Y, por supuesto, gran siglo de Isaac Newton, el más influyente científico de la historia, que al publicar en 1687 sus Principia Mathematica revolucionó una visión del mundo que se había mantenido casi inmutable desde Aristóteles y Tolomeo.
En la guerra de los Treinta Años entró España como gran potencia mundial y salió hecha una piltrafa. Tales son las peripecias de la Historia. A principios del siglo XVII, ni protestantes ni católicos conseguían llevarse el gato al agua; y aquel tira y afloja político y religioso, tras un período de relativa calma por agotamiento de todos, pegó un chispazo gordo. Entre el poderoso imperio español y el no menos poderoso austríaco, gobernados ambos por la familia Habsburgo (todos eran sobrinos, primos y tal, y se llevaban de cine), tenían a la Europa protestante muy acojonada; así que luteranos y calvinistas se conchabaron para defenderse en la llamada Unión Evangélica, apoyada por la ya independiente Holanda. Frente a ellos, los católicos fieles a Roma formaron la Santa Liga Alemana, que contó con el respaldo de España. Los imperiales ejercían un absolutismo centralista exagerado, y los otros querían soberanía más repartida y que cada perro se lamiera libremente su órgano; y claro, conciliar eso era difícil. El carajal tenía que estallar tarde o temprano, y estalló en Bohemia cuando los nobles checos (cabreados por un asunto de violación de libertades y chulería imperial) arrojaron por las ventanas, literalmente, o sea, a la puta calle, a los representantes del emperador de Austria. El episodio pasó a la historia bajo el bonito nombre de Defenestración de Praga (1618) y fue el pistoletazo de salida para una de las peores guerras que viviría Europa, en la que se acabaron metiendo Francia, Suecia y Dinamarca (hasta Inglaterra anduvo de refilón, en los ratos libres que le dejaban su guerra civil y el genocidio de Cromwell contra los católicos en Irlanda). Fue ése el tiempo europeo que el historiador Bartolomé Benassar llama décadas de hierro: las correrías de soldados contra la población civil, los saqueos y la huida de los campesinos causaron una devastación económica y un retroceso demográfico que hizo escribir al general bávaro Johann von Werth (1637) eso de llevé a mis soldados a través de un territorio desierto, donde miles de seres humanos habían muerto; y a la abadesa de Port Royal, Angélica Arnauld, lo de todos se han refugiado en los bosques, fallecieron de hambre o fueron asesinados por los soldados. Y es que aquello fue un crudelísimo desastre: los frentes militares se multiplicaron y hubo ciudades, como Magdeburgo, saqueadas 7 veces en 30 años. De todos los territorios afectados, Alemania pagó la factura más alta, asolada por ejércitos imperiales, daneses, suecos, franceses y holandeses, aparte de los propios; y desde Colonia hasta Fráncfort no quedó una sola ciudad, pueblo o castillo que no fuesen asaltados e incendiados (lo cuenta muy bien Grimmelshausen en su novela Simplicius Simplicissimus). Semejante pifostio había dejado de ser religioso (en ese aspecto estaba todo el pescado vendido) para convertirse en político y militar. Del lado imperial, los veteranos tercios de infantería española, reforzados con valones e italianos, se batieron el cobre, eficaces como solían, en las batallas de La Montaña Blanca y Nördlingen, entre otras, y posaron para Diego Velázquez en La rendición de Breda. La primera fase de la guerra resultó favorable a los imperiales; pero la segunda, con la Francia de Richelieu dirigiendo una fuerte coalición anti-Habsburgo que incluyó a Suecia, modificaría mucho el paisaje. En 1643 los tercios españoles fueron derrotados en Rocroi (donde palmó el capitán Alatriste) y el rey Felipe IV tuvo que desviar su atención y esfuerzo no sólo a la hostilidad de Francia, sino también a la secesión de Portugal, a la guerra de Cataluña y a graves revueltas en las posesiones hispanas de Nápoles y Palermo. Agobiada España en tantos frentes, acabó por pedir cuartel. En 1648, con la paz de Münster, aceptó la independencia de los Países Bajos; y en 1659 firmó otra paz definitiva con los borbones gabachos. La guerra de los Treinta Años había terminado 11 años antes con otro acuerdo, el de Westfalia: Suecia se convertía en indiscutible macarra del Báltico, la Holanda mercantil y republicana engordaba como cochino bien capado, católicos, luteranos y calvinistas obtenían un statu quo razonable, y los estados alemanes independientes (eran 350 más o menos) pudieron confederarse unos con otros, si querían, haciendo sonoras pedorretas a un imperio austríaco que carecía de poder real sobre ellos. En cuanto a la maltrecha España, tras haberse desangrado en Flandes y aledaños, entraba en un período de miseria y decadencia que aún conocería peores horas, mientras la Francia del joven rey Luis XIV (a quien la inteligencia política de los cardenales Richelieu y Mazarino había llevado al triunfo y la gloria) se desayunaba como gran potencia continental, en una Europa a la que ya no reconocía ni la madre que la parió.
La España del siglo XVII no fue el mejor lugar del mundo. La expulsión de los moriscos (que muchos creían necesaria para la unidad religiosa y para alejar el peligro de su complicidad con los corsarios musulmanes) emputeció aún más el paisaje, haciendo desaparecer la poca industria manual que nos quedaba, excepto en algunas zonas de Galicia y la cornisa cantábrica. También, de paso, lo puso aún más fácil a la leyenda negra de los españoles crueles, fanáticos, arrogantes y sin nada que aportar al mundo, alentada por los enemigos a los que la todavía gran potencia internacional tocaba el trigémino. Pero esa imagen era falsa, porque España, pese a las limitaciones impuestas por la Contrarreforma, seguía influyendo en el pensamiento intelectual de Europa. La ciencia y la cultura griega y oriental habían sido traducidas aquí de textos árabes y hebreos, el mecenazgo de la monarquía alumbraba obras artísticas inmortales, la actividad de las universidades se extendía a América, los jesuitas combinaban con eficacia ciencia, política y religión, los escritos de los navegantes españoles eran solicitadísimos por sus competidores ingleses y holandeses, las tácticas de los tercios revolucionaban el arte militar, y el Quijote de Cervantes era un pelotazo internacional. Incluso el matrimonio del gabacho Luis XIII con Ana de Austria había puesto lo hispano de moda en las simbólicas portadas del Hola de la época, con vestidos, maneras y costumbres cispirenaicas. Sin embargo, pese a eso y más, los propios indígenas hicimos cuanto pudimos por confirmar la mala reputación pregonada por los innumerables cabroncetes enemigos. Exhausta de guerras y esfuerzos, España se apagaba (Yace aquella virtud desaliñada / que fue, si rica menos, más temida / en vanidad y sueño sepultada, escribió amargo y genial Francisco de Quevedo). Mientras la monarquía y la nobleza vivían en un lujo basado en la corrupción y en acribillar a impuestos a quien trabajaba y tenía un maravedí en el bolsillo, el pueblo casi ocioso, rezando en el interior de las iglesias o mendigando a la puerta de ellas, se buscaba la vida como podía, y al Estado se lo consideraba única fuente de riqueza de la que todos esperaban sacar algo sin contribuir con su trabajo, como señaló el historiador Eduardo Ibarra. Sin embargo, España siempre tuvo algo de paradoja tragicómica, y en este caso no sería menos. El empobrecimiento y la decadencia social tuvieron como consecuencia (y ahí está la guasa del asunto) un esplendor asombroso: un Siglo de Oro (entre 1580, con las primeras obras de Lope de Vega, y 1681, con la muerte de Calderón de la Barca) que acabó por influir muchísimo en la cultura de Europa. Como el trabajo manual se consideraba en España deshonroso y la Inquisición entorpecía la ciencia y la filosofía política, la inteligencia española se centró en la observación de la vida cotidiana y la sátira social, alumbrando creaciones extraordinarias. El maltratado hidalgo cervantino había desbrozado el camino; y tras él, desgarrados, ocurrentes y sarcásticos, se lanzaron los mayores ingenios de aquel tiempo. El héroe popular ya no era el paladín andante de los libros de caballerías, sino el antihéroe desencantado y pícaro que vivía de engañar al prójimo, en novelas geniales como el Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, Marcos de Obregón, el Buscón de Quevedo y otras escritas por peña de singular talento, cuya lectura permite penetrar hasta el hueso, con exactitud y precisión documental, el momento y las gentes. Ninguna sociedad se retrató nunca como los españoles de entonces a sí mismos. Las letras llevaron a los libros lo que realmente había en la calle: el estudiante pícaro, el hidalgo pobre, el cura, el mendigo, la mujer audaz, la beata, los criados desleales, el ladrón sin escrúpulos, el soldado fanfarrón o el espadachín a sueldo (de todo eso nació el capitán Alatriste). Los mismos personajes protagonizaron un relumbrar del género teatral que no tiene igual en la historia de la cultura europea: las tramas y recursos de Lope, Tirso, Calderón y tantos otros, traducidos a todas las lenguas cultas, llenaron de público entusiasta los teatros y fueron imitados por los más destacados autores guiris (Corneille y Molière se los apropiaron por la cara), hasta el punto de que Alejandro Dumas (con Los tres mosqueteros), Rostand (Cyrano de Bergerac) y otros compadres del plumífero oficio basarían luego sus obras en la tradición de los espadachines teatrales y novelescos españoles, del mismo modo que la novela viajera y picaresca hispana influyó en narradores anglosajones como Smollett, Sterne, Fielding y Dickens. O sea, vamos. Decadencia, sí; para qué negarlo. Pero según y cómo, oigan. Y no tanto como nos cuentan.
Si el siglo anterior había sido español, el XVII lo fue francés. En él se consolidó la Francia que durante casi 2 centurias iba a marcar la política y el estilo de Europa, con una reafirmación de la monarquía por derecho divino y un predominio (excepto en Inglaterra, inevitablemente parlamentaria) de las ideas absolutistas. Y si eso tuvo un nombre, fue el de Luis XIV. La idea, desarrollada por pensadores como Jean Bodin y algún otro, era antigua, pero se vio renovada con una modernidad abrumadora: el rey era Francia y Francia era una nación, luego la voluntad de la nación era la del rey, o más bien era el rey quien encarnaba la voluntad de la nación. La France c’est moi, como la Lulú del perfume. Más claro, agua. Y al que ponga pegas, le mando mis ejércitos o lo meto en la Bastilla. Huérfano desde muy niño (1643), criado en la regencia de su madre española (Ana de Austria, la de Los tres mosqueteros) y el primer ministro-cardenal Mazarino (el de Veinte años después), y con una formación más pragmática que libresca, al subir Luis al trono supo someterlo todo a su voluntad: la política, la guerra, la economía, el arte y las letras. El chaval no era un prodigio de inteligencia, o eso dicen los que saben; pero tenía ojo de lince y supo rodearse de buenos colaboradores. A la muerte de Mazarino rechazó tener a otro primer ministro, encargándose él de todo, con ministros elegidos entre la alta burguesía y sujetos a su voluntad, consejo de Estado e intendentes provinciales que actuaban bajo su control directo. Y además puso a un genio en materia de finanzas (el ministro Colbert) a cargo de la economía nacional: manufacturas, tarifas aduaneras, red de transporte para mercancías y fundación de compañías comerciales y coloniales. Aquello disparó la prosperidad y la viruta entró a chorros en las arcas reales y en las particulares, con toda la peña feliz como una perdiz. En materia religiosa, tampoco Luis se cortó ni al afeitarse: para conseguir la unidad que por entonces todo gobernante ambicionaba, se lo puso difícil a los protestantes franceses, forzando a 250,000 hugonotes a hacer las maletas rumbo a Suiza, Holanda, Alemania e Inglaterra. Y para controlar todavía mejor la cosa interna, se sacó de la manga el asombroso invento de Versalles, que convirtió a su corte en pasmo de Europa. Y lo que hizo, el tío, fue construir una superhipermegalujosa residencia oficial para toda la corte, alejando a los nobles (siempre peligrosos en sus vanidades y ambiciones) de las posesiones provinciales para tenerlos allí controlados, convertidos en cortesanos fieles, comiendo de su mano y haciéndole todo el día la pelota. La etiqueta real, los privilegios de la corte y demás farfolla versallesca se convirtieron incluso en leyes estatales que acabaron siendo imitadísimas en las demás cortes europeas. Cada monarca (hasta los más bestias, que eran unos cuantos) quiso tener su Versalles, y todo empezó a hacerse al gusto francés, hasta el punto de que parlar gabacho se convirtió en signo de distinción internacional. A causa de eso, la influyente corte francesa jugó un papel fundamental en la difusión del arte y la cultura en Prusia, en Rusia, en Austria y en Suecia (con el tiempo, ya veremos por qué, también en España). La Academia, creada en 1635 para cuidar y perfeccionar el idioma, alumbró hacia finales de siglo un excelente diccionario de la lengua franchute; y el propio rey, para fomentar las artes y las letras (y hacerlas parte de su gloria personal, el muy pirata), pensionó a arquitectos, pintores y autores teatrales de postín como Molière, Racine y Corneille, que besaban el suelo por donde el monarca pisaba (excluyo aquí un fácil juego de palabras con el francés pisser). Pero no todo fue cultura, claro. El áspero mundo seguía su camino y nada excluyó la guerra, que seguía siendo el método habitual para resolver asuntos internacionales. Decidido a dotar a Francia de fronteras seguras al norte y el este (la famosa marcha hacia el Rhin), y eso en detrimento del imperio alemán y de la Bélgica todavía española, Luis XIV se metió en serios desparrames bélicos, alguno de los cuales no le salió tan chachi como calculaba. Austria e Inglaterra, que lo miraban de reojo, promovieron exitosas coaliciones contra el hegemonismo francés; y poco a poco los ingleses, con una inteligente política naval, fueron comiéndole a Francia la tostada en el mar del mismo modo que ya se la comían a España, bosquejando la gran potencia marítima que serían en el siglo XVIII. Y, bueno. El otro gran pifostio bélico en el que se metió Luis XIV ya con cierta edad, muy extenso y complicado, fue el que se produjo en 1700 por la sucesión al trono de aquel rey Carlos II, último de los Austrias, con el que a los españoles nos bendijo Dios.
El siglo XVII quedaba ya casi atrás, relegado como los anteriores a las páginas de la siempre tormentosa historia europea; aunque antes de bajar la persiana iba a dejar importantes novedades en el paisaje. Había sido sobre todo un siglo español (que se mueran los envidiosos y los feos) y también francés: gabachos y españoles fuimos estrellas principales del espectáculo, unos yendo para arriba (ellos) y otros para abajo (nosotros). Pero hubo más escenarios y personajes no menos interesantes. Inglaterra, por ejemplo, donde tras el mutis de la familia Cromwell habían regresado al trono los Estuardo (Carlos II, Jacobo II), fue en lo europeo a remolque de Francia, sobre todo al principio, como llevándole el botijo. Pero tuvo verdaderos momentos de gloria en otros aspectos. En lo colonial, intensificó su presencia en los nuevos territorios de Norteamérica, donde les jugó la del chino a los holandeses, echándolos de allí a base de derrotas navales y patadas en sus partes nobles (la Nueva Ámsterdam neerlandesa se convirtió en Nueva York, por ejemplo). Pero la transformación decisiva tuvo lugar en el propio sistema político inglés: la política absolutista de los monarcas se vio arrinconada por el Parlamento, que en 1679 votó la ley del Habeas corpus (ningún inglés podía ir a prisión sin mandato de un juez, ni estar detenido 24 horas sin someterse a juicio), y algo más tarde, cuando la revolución de 1688 cambió sin derramamiento de sangre a los católicos Estuardo por la protestante y holandesa casa de Orange (Guillermo III, y luego su cuñada y sucesora la reina Ana), la Inglaterra parlamentaria se afianzó como baluarte de modernidad política frente al despotismo monárquico a la francesa (un avance importante para los tiempos que corrían), y la Declaración de derechos, votada por el Parlamento y aceptada por el rey, consolidó el constitucionalismo inglés y fraguó la idea de un Estado jurídico de mutuo respeto entre la nación y el monarca. Eso incluía 2 puntos que eran la madre del cordero: en adelante sería el Parlamento quien fijase los impuestos (se acabó que los reyes los trincasen por la cara) y sus miembros gozarían de libertad de elección y de palabra (por aquel entonces se formaron los 2 grandes partidos que todavía hoy cortan el bacalao, los whigs y los tories). En cuanto al resto de Europa, las cosas también registraban cambios notables. En Alemania, los múltiples principados territoriales se ponían poco a poco de acuerdo para conseguir más peso internacional: aliándose unas veces con Francia y otras con Suecia, Polonia o el imperio austríaco, el elector Federico Guillermo de Brandeburgo empezó a conformar una Prusia cada vez más fuerte, más influyente, que acabaría convirtiéndose, con el tiempo y una caña, en núcleo político de la futura Gran Alemania que tantos dolores de cabeza acabaría causando a Europa y al mundo. Mientras tanto, algo más arriba y a mano derecha, la todavía formidable Suecia, gran potencia militar nórdica, veía cuestionada su hegemonía porque prusianos, daneses, holandeses y rusos, mosqueados con su poderío, procuraban hacerle la puñeta; así que las guerras se sucedieron en aquella parte del mundo. En cuanto al este europeo y las orillas mediterráneas orientales, los sucesos más notables fueron el comienzo ya en serio de la expansión territorial de Rusia y las últimas jugadas de ajedrez de una Turquía que no era lo que había sido: la conquista de Creta fue su última ofensiva militar afortunada, pero el intento de avanzar hacia el corazón de Europa con el ataque a Austria y el asedio de Viena resultó un desastre. De poco sirvió que la Francia de Luis XIV recurriese al viejo truco del almendruco de los tiempos de Francisco I (aliarse con los turcos para fastidiar a los austríacos, como antes lo habían intentado con los españoles). El intento francoturco de que Austria se debilitara luchando en 2 frentes simultáneos no salió bien: Rusia, Polonia y Venecia se aliaron con Austria, coaligados contra la Sublime Puerta en una guerra que acabó con el siglo (1699), de la que los turcos salieron (aunque todavía aguantarían el órdago una larga temporada) con el cochino bastante mal capado. De ese modo Rusia consiguió una salida al mar Negro, Polonia recuperó parte de Ucrania, Venecia recobró la costa de Dalmacia, y el imperio austríaco, cada vez más vitaminado, más fuerte y más chuleta, convertido en la gran potencia centroeuropea, se zampó toda Hungría, Eslovenia, Croacia y Transilvania. Estableciéndose en esas tierras, por cierto, unas fronteras étnico-religiosas que aún darían mucho que hablar y que sangrar 300 años después, a finales del siglo XX, con las guerras de los Balcanes.
En el amanecer de un siglo XVIII que iba a dar mucho de sí en los libros de Historia, aquella enorme España de los Austrias, la heredera del ilustre emperador Carlos V y del férreo Felipe II, se había ido por completo al carajo. De oca a oca y tiro porque me toca, cada vez más cuesta abajo, caía al fin en el pozo del tablero: un rey, Carlos II, degenerado, imbécil e incapaz, literalmente una desgracia nacional, manipulado por un jesuita, por una reina extranjera que apenas sabía hablar español y por un cardenal comprado por Francia que en menos de una hora, sentado junto a la cabecera del monarca agonizante, consiguió que éste cambiara su testamento, apartando al que por viejos pactos de familia parecía destinado a ser heredero de la corona y por tanto nuevo rey de España, el archiduque Carlos de Austria (hijo del emperador Leopoldo I), en beneficio de Felipe de Anjou (nieto del francés Luis XIV). Aquello fue un terremoto político que sacudió Europa y lió un carajal de tamaño XL que duró 12 años y se acabó llamando Guerra de Sucesión Española, pero que en realidad se combatió en muchos escenarios, por tierra y por mar (por aire todavía no, y disculpen la gilipollez, porque aún no se habían inventado los dirigibles ni los aviones). La primera en jurar en arameo con el enjuague borbónico fue Inglaterra, ya que una Francia y España unidas eran más de lo que podía soportar como enemigo, tanto en sus costas como en las aguas y colonias de América. Le ponía la mosca detrás de la oreja. Así que moviendo alianzas y tropas, dispuestos a hacerse la puñeta unos a otros, en Europa se formaron 2 bandos: uno apoyaba al pretendiente austríaco y otro al gabacho (o sea, Habsburgos o Borbones). Entre los primeros estaban Inglaterra, Holanda y algún otro; entre los segundos, un par de príncipes alemanes y el duque de Saboya. Fue entonces (1704) cuando Inglaterra, aprovechándose del caos reinante, se apoderó de Gibraltar (y ahí sigue, sin soltarlo hasta ahora). Al principio las cosas le fueron bien a la alianza pro-austríaca, que le rompió los cuernos a Luis XIV en varias batallas (Oudenarde y Malplaquet, entre otras). Y tenían al abuelo a punto de caramelo para pedir la paz cuando se pasaron de listos enviando tropas a España, para echar de allí al pretendiente don Felipe, que se defendía como gato panza arriba (batallas de Almansa, Brihuega y Villaviciosa). Eso cabreó mucho a su abuelo, que reavivó la guerra, esta vez con mayor fortuna. En Austria había un emperador nuevo, Carlos VI (Leopoldo I había muerto, y también su sucesor, José I), y de éste ingleses y holandeses se fiaban menos que de los antecesores; así que sin contar mucho con él negociaron una paz con Francia que fraguó en el famoso Tratado de Utrecht (1714), por el que el nieto de Luis XIV era aceptado como rey de España y de sus territorios ultramarinos a cambio de renunciar a cualquier derecho de sucesión al trono franchute. Fue así como, con el que a partir de entonces sería llamado Felipe V (el número VI es el que tenemos ahora), en España se instaló para un rato largo la dinastía de la casa de Borbón; que, con vicisitudes varias en los siguientes 3 siglos, reina todavía. Para cerrar la boca a los austríacos después de haberles hecho tragarse el sapo se les dio una compensación (seguro que lo adivinan ustedes) a costa de posesiones españolas, que no era ninguna tontería: Bélgica, Cerdeña, Milán y Nápoles. Sicilia la trincó el duque de Saboya, Holanda se quedó con varios establecimientos coloniales e Inglaterra con importantes territorios de América, además de Gibraltar y Menorca. Lo de Utrecht quedó ratificado poco después por la llamada Paz de Rastatt; y aunque Francia se había dejado muchos pelos en la gatera militar y mucha influencia por los suelos, todos quedaron más o menos contentos, felices como perdices o con cara de estarlo. Menos la pobre España, claro, tras haber sufrido la guerra en el mar, en América, en Europa y en su propio territorio (el carajal en Cataluña, que apostó por el archiduque Carlos y le salió el cochino mal capado, fue de órdago), después de que les quemaran los muebles, se les fumaran el tabaco, se pitorrearan en su cara y les diera por saco todo el mundo, los españoles pagaban ahora a su costa, con territorios y prestigio, los gastos de la fiesta ajena. En realidad la única potencia que salía gran vencedora de aquel enorme desparrame era Inglaterra, crecida en el mar, muy arrogante y chula ella, siempre dispuesta a calentar todo conflicto que desestabilizara a Europa, con un imperio colonial cada vez más poderoso y una marina mercante y de guerra que la convertían en dueña cada vez menos discutida de los mares. Ya saben ustedes: Rule Britannia sobre las olas, y todo eso.
Casi al mismo tiempo que se libraba la Guerra de Sucesión española, en el norte de Europa tenía lugar otro desparrame bélico de campanillas en el que, después de muchos dimes y diretes, la hegemonía militar de Suecia, muy notable desde el siglo anterior, se fue yendo al carajo más pronto que deprisa. El rey sueco Carlos XII era un tipo arrojado, ambicioso y genial: un soldado nato que llegó a batirse con todo cristo, al principio con bastante éxito, hasta que se le acabaron los recursos, las energías y la suerte; y tras ver aniquilado a su ejército ante los rusos en Poltawa (1709) sin tirar la toalla por eso (era un monarca que los tenía bien puestos), palmó 12 años después, acosado por todos, como un valiente, peleando ante la ciudad noruega de Fredrikshald, en un tiempo en que aún había reyes capaces de morir en un campo de batalla y no como los mantequitas blandas que hubo luego. Aquella guerra nórdica dio lugar a un importante cambio de influencias, pues el poderío sueco cedió paso a la nueva Rusia, que otro rey excepcional, Pedro I el Grande (enconado rival del infeliz Carlos XII), ponía en pie por esas fechas. Aquel joven zar ruso, formado en Holanda, Inglaterra y Francia, un guaperas culto, ilustrado, admirador de las nuevas ideas de progreso que empezaban a asentarse en Europa Occidental, quiso modernizar y engrandecer su país y se puso a la faena con fervor y tesón: fundó una nueva capital (San Petersburgo), construyó una flota impresionante, reformó el ejército, dictó leyes modernas, abrió escuelas y establecimientos benéficos, e hizo cuanto pudo por acercar la lejana y todavía bárbara Rusia a la Europa Occidental que tanto admiraba, incluso en asuntos religiosos: se cepilló el rancio patriarcado de Moscú y puso los pavos a la sombra a la Iglesia rusa (ortodoxa) para evitar que le tocara demasiado las narices en asuntos de modernidad. También llevó a cabo este zar una política de expansión territorial destinada a conseguir puertos en el Báltico y el Mar Negro (salidas marítimas naturales al Atlántico y el Mediterráneo), y eso lo enfrentó no sólo a Suecia, como hemos visto, sino también a Turquía y Polonia, que acabaron pagando el pato en el negocio. Pedro el Grande murió en 1725 antes de ver realizado su proyecto, pero lo continuó su viuda Catalina (una chica aldeana de origen humilde, como en los cuentos de hadas), que no hizo mala gestión del asunto. Y más tarde, ya a partir de 1762, otra Catalina, esta vez llamada la Grande (la zarina Catalina II), formada en el espíritu de la Ilustración francesa y europea, continuó con mucho acierto aquella europeización y expansión territorial de Rusia. Una expansión, por cierto, que le hizo considerablemente la puñeta a la pobre Polonia, víctima principal de esa larga marcha eslava hacia el oeste. Por estar donde estaba, o sea, entre Rusia, Prusia y Austria, Polonia estorbaba a todos; así que entre las 3 potencias se repartieron la totalidad del Estado polaco (con la complicidad pasiva de la aristocracia rural, que se limitó a cambiar de monarca sin perder privilegios). Sólo más tarde despertaría, a causa de tanta humillación y tanto dar por saco, el sentimiento nacionalista polaco anti-alemán y anti-ruso característico de aquella Polonia trágica, atormentada por unos y otros, cuyas desgracias iban a prolongarse hasta finales del siglo XX. Y ahora que lo pienso, eso me recuerda que no podemos cerrar este episodio sin hablar de Prusia: un pequeño país alemán a quien su gobernante, Federico II (el principal tocapelotas de Europa en el siglo XVIII), hizo poderoso y temible. Era este Federico un rey absolutista al estilo de la época pero culto, ilustrado (detestaba la lengua alemana, que consideraba propia de brutos, y prefería hablar y escribir en francés) y sinceramente atento al bienestar de su pueblo; pero también, cara y cruz de una misma moneda, un militarote de armas tomar: soldado duro y sin escrúpulos en relaciones internacionales, que combatió con todos sus vecinos con buenas o malas artes según la necesidad de cada momento (atacaba sin declaración previa de guerra y otras guarrerías por el estilo). Y lo hizo especialmente contra Austria, su más próximo rival, durante la llamada Guerra de Sucesión austríaca (entre 1740 y 1748), que al estilo de la de Sucesión española enfrentó a casi todas las potencias, Inglaterra incluida, a favor y en contra de la reina María Teresa de Austria, y que tuvo una segunda edición en la Guerra de los Siete Años (1756-1763); cuyas consecuencias internacionales y ultramarinas, todavía más importantes que la guerra en sí, definirían de forma decisiva el paisaje europeo y mundial para el siguiente siglo, América, Asia y océanos incluidos.
Si en poderío internacional y en lo de mojar la oreja a todos el siglo XVII había sido francés, el XVIII fue inglés. Y el mar y los territorios coloniales tuvieron mucho que ver con eso. La Guerra de los Siete Años no se libró sólo en territorio continental europeo. Entre 1756 y 1763, y ya desde un poco antes, los intereses de Francia e Inglaterra se encontraban enfrentados tanto en América como en la India. La guerra en Europa calentó mucho el panorama y dio pretextos, sucediéndose las batallas navales y terrestres en los territorios coloniales, que eran proveedores de materias primas y otras riquezas; así que unos y otros, peleando como gatos panza arriba, defendían su parte del pastel y ambicionaban la ajena. La España ahora gobernada por los Borbones, que con la poderosa inercia del pasado aún seguía siendo algo en el mundo, le llevaba el botijo a Francia, secundándola tanto en las victorias, que fueron algunas, como en los desastres, que no fueron pocos, y en los que a menudo pagó ella la factura (aunque a veces nos apuntamos grandes éxitos parciales, como cuando Blas de Lezo le rompió los cuernos al comodoro Vernon en el intento inglés de tomar por la cara Cartagena de Indias). El caso, de todas formas, es que esa guerra ultramarina la fue ganando poco a poco Inglaterra, cuya marina mercante y de guerra alcanzó en este tiempo una fuerza y un prestigio asombrosos. Al empezar el último tercio del siglo, el Canadá (antes francés) ya era casi completamente británico; y el rey gabacho Luis XV (un pringado abúlico al que todo se la traía floja salvo el pampaneo de Versalles y calzarse a sus caprichosas amantes), mediante la Paz de París (1768) había cedido a los ingleses amplios territorios en América del Norte (los situados en la orilla izquierda del río Mississipi) y algunos enclaves africanos (la pardilla España, que se había metido en la guerra como aliada de Francia, perdió la Florida, Menorca y pudo conservar Filipinas de puro milagro). El otro plato fuerte que se zamparon los de Londres (Pitt el Joven fue el gobernante que impulsó esa expansión colonial británica) fue la renuncia francesa, qué remedio, a mantenerse en la India, donde se había establecido con mucho poderío y desvergüenza la empresa mercantil llamada Compañía de las Indias Orientales; y como también había arrebatado Ceilán a los holandeses, Inglaterra se hizo en Asia con un imperio de 200 millones de habitantes, que se dice pronto. Así, entre pitos y flautas, o sea, entre América y la India, convertida Gran Bretaña en chulo casi indiscutible de los mares, saqueando cuanto podía de todo y de todos, nación pirata, arrogante y depredadora sin escrúpulos de lo ajeno, se hizo la más importante potencia colonial del mundo. Pero hay que reconocer, las cosas como son, que los de allí se lo curraron con mucho arte, consiguiéndolo todo a pulso con aventureros intrépidos, soldados aguerridos, marinos competentes y una visión comercial extraordinaria, facilitada por la impresionante transformación económico-social que a partir de 1760 modernizó el país y alcanzó a modernizar el mundo. Aquella primera Revolución Industrial (así la denominó la Historia), que también llegó a la agricultura, fue posible gracias a inventos como el telar mecánico, la máquina de vapor, la máquina de hilar y muchas otras novedades geniales que permitieron a los ingleses adelantarse a todos, amigos y enemigos, en materia de industria y comercio, situando a Gran Bretaña en la cumbre de la más avanzada economía capitalista; simbolizada en la publicación (1776) de la importante obra de Adam Smith La riqueza de las naciones, donde la madre del cordero era el concepto llamado utilitarismo: nación consciente de su supremacía económica, más preocupación por la eficacia y el bienestar que por las luchas políticas, gobiernos moderados que favorecieran el desarrollo del comercio y no sangrasen a impuestos a la peña, armonía entre el interés individual y el interés general, seguridad jurídica, respeto a la propiedad y todo eso. Y en especial, considerar que la verdadera riqueza de un pueblo era el trabajo nacional. Un tiempo nuevo rompía aguas en la vieja Europa. No en vano la palabra optimismo surgió y se escribió por primera vez en Inglaterra hacia 1740. Y también la expresión ciudadano del mundo (ésta en Francia) aparece por esa época, cuando Montesquieu escribe: Aun sabiendo que algo es útil para mi patria, no me atrevería a recomendarlo si fuera ruinoso para otro país... De ese modo, Revolución Industrial inglesa e Ilustración francesa coincidieron para alumbrar un tiempo nuevo. Y los cambios que una y otra iban a imponer en Europa serían extraordinarios.
Junto a la Revolución Industrial, y en cierto modo vinculada a ella, la palabra Ilustración fue el ábrete sésamo del XVIII. Con ella se explica casi todo lo que en ese siglo fascinante ocurrió, y también mucho de lo bueno y malo que iba a ocurrir. Las nuevas ideas filosóficas y físico-naturales, desarrolladas al principio en Francia e Inglaterra, acabarían sumergiendo a Europa en un baño de modernidad y esperanza, a cuyo término -tragedias históricas incluidas- ya no la reconocería ni la madre que la parió. Quien salió peor parada, aparte el fin del carácter sagrado de las monarquías por la gracia de Dios, fue la Iglesia Católica, a la que Voltaire y otros combativos filósofos (mi admirado barón Holbach, por ejemplo), situando la experiencia y la razón por encima del dogma, patearon concienzudamente la entrepierna. Entre los ilustrados, la ciencia sustituyó a la religión. En cuanto a los reyes, al principio la gente todavía creía en ellos, en plan paternal y todo eso, y los filósofos de la modernidad no los atacaron a fondo (hubo absolutistas ilustrados como Federico de Prusia, Catalina de Rusia y María Teresa y José de Austria), exigiéndoles sólo que respetaran las leyes y las libertades ciudadanas. Fue luego, poco a poco, avanzado el siglo, cuando se fue emputeciendo el ambiente y llegaron las grandes sacudidas, revoluciones y guillotinas varias. Al principio, sin embargo, todo era optimismo y buen rollito. La influencia de Newton (la claridad y concisión con que su genio había expuesto las leyes físicas) aumentó en esta época, y a su benéfica sombra surgieron ideas nuevas y extraordinarias. Poder, economía, sociedad, incluso la guerra, todo era recomendable hacerlo y ejercerlo conforme a la Razón: Voltaire con sus acerbas e inteligentes críticas al mundo viejo; Bayle con su Diccionario crítico; Rousseau con su atractivo e influyente concepto del buen salvaje; Locke con su opinión de que la única certeza absoluta estaba en las matemáticas y en la ética; Diderot y D'Alembert con la monumental Enciclopedia o Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios (casi todos los filósofos, Voltaire incluido, participaron en ella); Montesquieu con el desprecio de la tiranía y el despotismo y con el ideal de moderación contenido en su Espíritu de las leyes (libertad política y ciudadana garantizada por un equilibrio entre poder ejecutivo, legislativo y judicial que 3 siglos después está siendo destruido en todas partes). Ellos y muchos otros desmontaron con inteligencia las desigualdades sociales, los privilegios aristocráticos y la intolerancia religiosa, y reivindicaron, como fundamento de las naciones prósperas, la educación escolar y la libertad de producción y comercio sin más obstáculos que las leyes y el sentido común (sobre eso escribí una novela titulada Hombres buenos, así que los remito a ella). No todo, por supuesto, eran florecitas y cascabeles: Europa, América y el mundo seguían sacudidos por injusticias, inquisiciones, conflictos armados y miserias como la explotación colonial, la esclavitud y la trata de negros; y a veces todo eso también se hacía en nombre del progreso. Aun así, el espíritu de las Luces, la nueva fe en el ser humano, la creencia en que el mundo podía cambiar para mejor (eso, en efecto, acabó por ocurrir) mediante la educación y la cultura, no conoció fronteras, difundido mediante los periódicos, los libros (impresos en Holanda e Inglaterra para esquivar la censura), las sociedades científicas, las academias, las logias masónicas y los salones ilustrados: institución esta típicamente francesa, que tuvo mucha influencia y en la que las gabachas cultas del XVIII (inteligentes megapijas de clase alta con prestigio social y viruta para gastar) jugaron un papel decisivo, reuniendo en sus salones a filósofos, científicos, artistas y hombres de letras, que allí podían comer y beber por la cara mientras discutían y exponían, sin riesgo de ir a la cárcel cuando iban demasiado lejos, las más avanzadas ideas del momento. A esos salones ilustrados acudían (imagínense el nivel de la peña), Diderot, Buffon, Rousseau, Hume, Montesquieu, Holbach, Benjamin Franklin y tantos otros. Patrocinar con tacto y elegancia aquellas tertulias (compárenlas con lo que ahora llamamos tertulias) fue un arte en el que brillaron la duquesa de Aiguillon, la marquesa de Deffand, la Pompadour, madame de Tencin o madame Geoffrin (que invitaba a artistas los lunes y a literatos los miércoles), de la que no me resisto a contar una deliciosa anécdota. Uno de los habituales del salón solía sentarse siempre en el mismo lugar, al extremo de la mesa, escuchando las conversaciones pero sin abrir nunca la boca. Una tarde dejó de asistir, y al preguntar por él uno de los invitados respondió la dueña de la casa, imperturbable: "Ah, sí. Ése era mi marido, ¿sabe?... Acaba de fallecer".
No ocurrió en Europa, pero de ella provino. Me refiero a la secesión de las 13 colonias británicas de América del Norte (las 13 barras que siguen estando hoy en la bandera gringa) y a la guerra contra la metrópoli que acabó en la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Las 13 eran británicas, como digo, aunque algunas habían sido fundadas por emigrantes holandeses, suecos e incluso alemanes, y allí vivían colonos de toda condición y pelaje, mezclados protestantes, puritanos, católicos, cuáqueros y cuantas versiones del asunto religioso podamos imaginar. Esa gente empujaba hacia el oeste, comerciando con los indios o puteándolos según las circunstancias, poblando, cultivando campos, talando bosques y construyendo ciudades. No tenían ni la riqueza ni la cultura de las posesiones españolas de México o Perú, pero sí juventud, empuje y ganas de buscarse la vida. Inglaterra se hallaba lejos, a 6.000 kilómetros de distancia, lo que les daba una más que razonable autonomía. El pifostio vino, como siempre, por cuestiones de dinero: presión fiscal, impuestos sobre papel timbrado y sobre el té, granjeros cabreados, disturbios callejeros y otros etcéteras. En Londres, donde reinaba Jorge III, no lo vieron venir ("Esos paletos se dispersan con 4 escopetazos", dijeron los muy primaveras), y cuando vino en serio ya no hubo quien pacificara la cosa. Al principio las 13 colonias no estaban unidas y cada perro se lamía su órgano, pero pronto comprendieron que juntas podían poner a Londres los pavos a la sombra. Así que con el Congreso de Filadelfia (1775) empezó la guerra, y los de allí pasaron de ser colonos británicos a rebeldes norteamericanos (les recomiendo El patriota, con Mel Gibson; pero sobre todo, una peli estupenda de John Ford, Corazones indomables, que cuenta muy bien el ambiente). Por supuesto, al ver a Gran Bretaña metida en problemas, sus tradicionales enemigos europeos, goteándoles el colmillo, aprovecharon la ocasión para dar por saco cuanto pudieron; y los norteamericanos (dirigidos entre otros por George Washington) recibieron el apoyo de Francia, España y Holanda, que declararon la guerra a Inglaterra. Desbordada ésta, aunque el almirante Rodney se cepilló a la escuadra gabacha en la batalla naval de Los Santos y Gibraltar se mantuvo británico pese a un duro asedio hispano-francés, las derrotas terrestres en suelo americano pusieron a los ingleses contra las cuerdas; y en la batalla de Yorktown los patriotas yanquis dieron a los casacas rojas las suyas y las del pulpo. Así que con la Paz de Versalles (1783) Inglaterra concedió beneficios coloniales a Francia y España, y se tragó, en crudo y sin cocer, el sapo de la independencia de los Estados Unidos de una América independiente y republicana (América será la nación predominante en nuestra época, anunció profético Wilkes en el parlamento de Londres). Y oído al parche, señoras y señores; porque de la nueva nación iban a salir interesantes novedades políticas que influirían en el futuro de Europa. Lo de una república no era del todo nuevo, pues Holanda lo era desde su independencia de España en 1581; pero pese a lo que creen muchos pardillos, las palabras república y democracia no siempre van juntas. Y aquélla, la holandesa (más bien aristocrática y corporativa), no era ni de lejos tan democrática como la norteamericana. En los flamantes Estados Unidos, tan variopintos como extensos, y a diferencia de Europa, las fuerzas reaccionarias (Iglesia, aristocracia y otras hierbas) no estaban lo bastante unidas como para frenar la modernidad política, y eso marcó un puntazo. La nueva Constitución asumió con entusiasmo los equilibrios que Locke y Montesquieu habían planteado en sus escritos, y quedó garantizada la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Con lo que se dio la curiosa paradoja de que Norteamérica, nación de europeos independizados, fundamentó sus principios en ideas nacidas de Europa, pero que la propia Europa era todavía incapaz de aplicar. Con un detalle importante, de postre: como el nuevo país era una confederación de antiguas colonias convertidas en estados, se vio con mucha inteligencia la necesidad de que la autonomía de cada territorio se viera compensada (o controlada) por un poder centralizado y fuerte que, aun respetando escrupulosamente derechos y libertades, evitara que aquello se convirtiera (ahórrenme señalar, que me da la risa) en un comedero de patos en manos de oportunistas, majaras y sinvergüenzas. Por eso, y para rematar la paradoja, los presidentes de los Estados Unidos acabaron teniendo, ante un siglo XIX que ya rompía aguas, poderes más amplios y eficaces que muchos monarcas europeos.
La Revolución Americana fue un acontecimiento que cambió el paisaje al otro lado del Atlántico; pero la Revolución Francesa y sus consecuencias cambiarían para siempre la historia de Europa y del mundo. A finales del siglo XVIII ese cambio estaba a punto de nieve. Todo empezó como empiezan tales cosas: poquito a poco y sin que la peña fuera consciente de la pajarraca que se estaba liando. El pueblo francés (los más desfavorecidos, los de abajo) estaba hasta la línea de flotación de que reyes, cortesanos y aristócratas se pegaran la gran vida a costa de su trabajo, sus impuestos y su hambre. El rey se llamaba Luis XVI y no era mala persona, pero no tenía media hostia en materia de inteligencia política ni de la otra. Y tampoco su legítima (la austríaca María Antonieta, lean la excelente biografía que escribió Stefan Zweig), que era una pija redomada y un poquito gilipollas, fue de las que ayudan en eso. La crisis era social, política, económica y financiera, y para buscar soluciones y calmar los ánimos, el rey convocó en París (1789) los llamados Estados Generales, una asamblea a la que acudieron 600 representantes de toda Francia clasificados en 3 estamentos: la Nobleza, el Clero y el Tercer Estado (aunque más que pueblo humilde éste era clase media, artesanos, comerciantes, abogados y gente así). La idea inicial fue convertir Francia en una monarquía constitucional al estilo de Inglaterra; pero a partir de ahí, entre vivos debates que la gente y la prensa seguían con pasión, las cosas se fueron liando: el 14 de julio de ese mismo año, el pueblo de París (esta vez el pueblo de verdad) asaltó la prisión real de la Bastilla (las cabezas de los guardias, clavadas en picas, fueron paseadas por las calles), y en las zonas rurales los campesinos cabreados empezaron a incendiar los castillos de la nobleza y a hacer picadillo a sus propietarios cuando podían echarles el guante. La abolición de los derechos señoriales y privilegios aristocráticos, que en la práctica suponía el final del Ancien Régime, no logró rebajar la calentura: al rey y a quienes lo apoyaban las cosas se les iban de las manos. Así que los nobles, oliendo la chamusquina, empezaron a quitarse de en medio y a emigrar. La Asamblea Nacional aprobó la histórica Declaración de los Derechos del Hombre, que habría de tener una repercusión universal y que hoy (aunque muy remendada y maltrecha) todavía colea. Y entonces, Luis XVI y su familia, hasta entonces más o menos tolerados porque tragaban con cuanto les daban a tragar, cometieron el mayor error de sus torpes vidas: intentaron tomar las de Villadiego para huir de Francia, en una fuga secreta que terminó cuando los identificaron y apresaron por el camino (hay una película titulada La noche de Varennes que lo cuenta muy bien). A partir de ahí las cosas se precipitaron. La familia real quedó recluida en Versalles, se declaró la guerra a Austria y Prusia, que conchabadas con los aristócratas emigrados no paraban de tocar las pelotas, y la Asamblea declaró a la Patria en peligro, llamando a una movilización general que fue secundada con entusiasmo por todo hijo de vecino. Millares de voluntarios acudieron de todas las provincias y fueron a la guerra (al principio con más denuedo que fortuna, hasta que la batalla de Valmy detuvo la invasión extranjera) a los compases del Canto del Ejército del Rhin: un himno compuesto durante una noche de copas por un fulano llamado Rouget de Lisle, que al ser adoptado por los voluntarios de Marsella se hizo popular y acabó llamándose La Marsellesa. Y que hoy, para orgullo de los franceses y envidia de algunos españoles entre los que me cuento, es el himno nacional francés (que, por ejemplo, se canta en los estadios de fútbol después de un atentado terrorista). En cuanto a la familia real gabacha, la guerra no hizo sino ponérselo más crudo todavía. Al grito de "pan, queremos pan", una muchedumbre armada, hambrienta y furiosa, asaltó el palacio de Versalles, se cepilló a los guardias suizos que lo defendían y se llevó presos al rey, su señora y sus niños. En septiembre de 1792, la Asamblea proclamó la República Francesa, y tras encendidos debates a favor y en contra se votó la condena a muerte del rey. De ese modo fatal, en enero de 1793 Luis XVI subió al cadalso para ser guillotinado y su cabeza mostrada al pueblo (a María Antonieta también la afeitaron en seco un poco después). Y las cosas como son: aquel rey incompetente, apático y falto de carácter, que tan mal lo había hecho a lo largo de su imbécil vida, supo morir con serenidad y valor, sin descomponerse cuando le pusieron el cuello bajo la cuchilla. Haciendo válido, tal vez, lo que dijo no recuerdo qué italiano, Petrarca o uno de ésos: Ch'un bel morir tutta la vita onora.
Después de dar matarile al rey y la reina (1793) los revolucionarios franceses se lanzaron a un ajuste de cuentas interno que fue conocido (háganse idea del asunto) como el Terror. Se decretó la movilización masiva para defenderse de las potencias extranjeras que, temiendo el contagio, no paraban de tocarle a Francia el trigémino; se decretó el francés como idioma obligatorio y la tricolor como bandera; se decretó que la libertad de todo individuo quedaba subordinada a las obligaciones respecto a la colectividad nacional, y también fue adelante la siniestra Ley de Sospechosos, que permitía detener a cualquiera por la cara, sin razón concreta alguna; con lo que entre aristócratas, contrarrevolucionarios y pringados que pasaban por allí, las prisiones colgaron en la puerta el cartel no hay billetes y la guillotina echaba humo de tanto sube y baja. El papel de la Declaración de Derechos del Hombre acabó sirviendo para lo que en ese momento servía el papel. Además, por eso de que la Revolución, como Saturno y como los hámster a los que se les va la olla, siempre acaba devorando a sus hijos, la enemistad política entre girondinos (partido que tendía a lo federal y debilitaba el poder central) y montañeses (radicales centralistas, jacobinos como Dios manda) se acabó resolviendo con la victoria de estos últimos, que para evitar futuros problemas guillotinaron a sus adversarios, y aquí paz y después gloria. Lo de la paz, sin embargo, fue sólo un refrán, porque de eso precisamente no hubo. De una parte, la represión contra los ciudadanos, ciudades y regiones recalcitrantes fue bestial, incluida una larga y feroz guerra civil surgida en la Vendée, al noroeste de Francia (con mucho aristócrata local y mucho fanatismo religioso de por medio), que los revolucionarios combatieron sin contemplaciones. De la otra, el llamado Comité de Salvación Pública (delicioso eufemismo) procuró hacer picadillo toda oposición política que colease todavía, incluida la de los propios colegas; y eso no se limitó a París, pues también en provincias hubo candela (en Lyon, los rebeldes fueron masacrados a cañonazos o ahogados en el río). Sobre aquel desparrame emergió la poderosa y despiadada figura de Maximiliano Robespierre, alias el Incorruptible; que, como suele ocurrir en casos de incorruptibilidad, resultó ser un hijo de puta con balcones a la calle. El pavo se deshizo o procuró hacerlo, vía guillotina, tanto de la oposición como de los colegas que le estorbaban (el enérgico Dantón, mi favorito de esa época, también acabó en el cadalso) e instauró una dictadura de agárrate y no te menees (supresión de las últimas garantías jurídicas que quedaban y condenas a muerte contra todo quisque) que se hizo insoportable, imaginen el ambiente, hasta para los mismos revolucionarios; hasta que éstos, o más bien los que quedaban vivos a esas alturas, que ya estaban del incorruptible y sus métodos hasta los cojones, le jugaron la de Fu-Manchú, léase la del chino, dándole una especie de golpe de estado interno. Y ya avanzado 1794, para alivio de Francia entera y solaz de la humanidad en general, al sanguinario Robespierre y a sus más cercanos compadres (donde las dan, las toman) les pusieron el cuello pecador bajo la misma guillotina que con tanta alegría habían estado cebando durante el último año y medio (sobre esto hay muchos libros y novelas interesantes, pero siempre recomiendo mi favorito, la monumental Historia de la Revolución Francesa de Jules Michelet, que Blasco Ibáñez tradujo al español). El caso es que, desaparecidos Robespierre y su cuadrilla, acabado el Terror, Francia entró en un período más sosegado al que llamaron Termidor: 5 años que podríamos calificar de república burguesa, donde los revolucionarios intentaron consolidar lo conseguido y adoptaron una nueva Constitución más clase media, más democrática, más así, basada en una estricta separación de poderes, por si las moscas. Tampoco la guerra defensiva y luego ofensiva contra las potencias extranjeras iba mal. Las cosas, sin embargo, no eran fáciles. El nuevo régimen (llamado Directorio), que se pretendía moderado entre tirios y troyanos, no logró imponerse frente a los extremos realistas o conservadores de una parte y revolucionarios de otra. Y como guinda del pastel, la corrupción a todos los niveles, incluido el político, fue estremecedora. En ésas andaba la atormentada república gabacha cuando hizo su entrada en escena un personaje que iba a cambiar la historia de Francia, de Europa y del mundo; o sea, un oscuro capitán de artillería nacido en Córcega, bajito, ambicioso, más listo que los ratones colorados. Y ese capitán, lo han adivinado ustedes, se llamaba Napoleón Bonaparte.
Las cosas como son: en lo de poner patas arriba el mundo viejo, la Revolución Francesa fue más lejos que ninguna (allí donde otros, ni siquiera los norteamericanos, se habían atrevido a llegar, ni nadie llegaría hasta la pajarraca bolchevique de 1917). En ese registro los gabachos fueron más radicales, más violentos, más tenaces y más influyentes que nadie, pues despabilaron a la peña en muchos lugares de Europa; aunque luego, poco después, ellos mismos ayudarían a aplastar las ideas que habían puesto en circulación: participación activa del pueblo llano (en plan paripé, porque el pueblo llano siguió tan puteado como siempre), revolución burguesa, leña a la Iglesia más reaccionaria, destrucción de viejas instituciones, abolición de privilegios feudales y apoyo a la inteligencia frente a la tradición y el dogma. Todo eso, en mayor o menor medida, y aunque la revolución de Francia se diluyó luego en otras cosas, sería alma de los cambios políticos y sociales que Europa iba a conocer en los 2 siglos siguientes, lo que no es poco. Pero vamos a no adelantar acontecimientos, porque en el firmamento de la Francia revolucionaria, que ya no lo era tanto, acababa de aparecer una rutilante estrella: un joven y bajito capitán de artillería nacido en Córcega, que había sacado las castañas del fuego a los gerifaltes en los días de algaradas callejeras (apuntando los cañones contra el pueblo, todo sea dicho), y se estaba calzando (o ella a él) a una tal Josefina Beauharnais, amiga íntima de uno de los que más cortaban entonces el bacalao, con la que se acabó casando. El caso fue que, tanto por méritos propios como por méritos de bragueta (que en ambos era un fenómeno), el artillero aquel, Napoleón Bonaparte por más señas, ascendió a general a la tierna edad de 26 años, y lo hizo tan bien que en poco tiempo se volvió niño mimado del Directorio, que así se llamaban los que entonces mandaban en la Frans (una pandilla de golfos trincones y corruptos, dicho sea de paso). Como de genio militar andaba sobrado el chaval, lo mandaron a combatir a los enemigos exteriores, que eran numerosos, y lo hizo de cine. Empezó por Italia, cruzando los Alpes con su ejército como había hecho Aníbal (‘Imposible’ es una palabra que no está en mi diccionario, dijo viniéndose arriba), y les dio allí a los enemigos una somanta de palos de la que todavía se acuerdan. La siguiente en la lista era Inglaterra, siempre dispuesta a dar por saco desequilibrando a Europa. De todas las potencias enfrentadas a la Francia revolucionaria, sólo ella, atrincherada en su isla y tras su poderosa flota (la más profesional y potente del mundo), seguía dando la brasa. Convenía cortar a los ingleses la comunicación con las colonias de la India, para hacerles un poquito la puñeta; y el Directorio, que ya empezaba a mosquearse con la fama que estaba consiguiendo el enano corso, vio la manera de quitárselo de en medio enviándolo a Egipto, a ver si con algo de suerte no volvía. Pero les salió el gorrino mal capado: como Julio César (otro gran militar y político con el que, junto a Alejandro de Macedonia, se compara a Napoleón), el Petit Cabrón (lean La sombra del águila, háganme el favor) llegó, vio y venció, rompiéndoles allí los cuernos a los rubios. Lo que pasa es que la jugada sólo le salió a medias, porque de un lado su ejército agarró la peste, palmando a montones, y de otro el almirante inglés Nelson, que era un verdadero artista de los mares, hizo polvo la escuadra franchute en la batalla naval de Abukir (1798). Con ese marrón encima, y enterado de que en Francia los del Directorio le estaban haciendo una cama de 4 por 4, Napoleón dejó tirado a su ejército, se subió al primer barco que tuvo a mano y se plantificó en París, con 2 cojones. Y el momento resultó ser perfecto, porque Austria, la vieja enemiga continental, reanudaba la lucha, animada por el hecho de que el nuevo zar de Rusia (desequilibrado y algo majareta, dicho sea de paso) se había aliado con Gran Bretaña, y a los ejércitos ruso-austríacos les iban bien las cosas en Alemania e Italia. También la Francia interior estaba en crisis, pues los del Directorio, que seguían robando a manos llenas, habían convertido aquello en un bebedero de patos. En ésas llegó Bonaparte, acogido como un héroe, y con su ojo de lince (que no le fallaría hasta 16 años más tarde en Waterloo) vio la jugada y se puso a ella: el 9 de noviembre de 1799, sostenido por las bayonetas de sus granaderos, dio un golpe de Estado y los diputados del Consejo tuvieron que saltar por las ventanas. Años más tarde, cuando al Petit Cabrón se le reprochara haberse autoproclamado luego emperador de Francia, replicaría con mucho arte: La corona estaba abandonada en el barro y yo me limité a recogerla.
La verdad es que de puertas adentro, zonas oscuras aparte, Napoleón no lo hizo mal. Quiso reconciliar a los gabachos y hacer reformas importantes; y éstas le salieron tan bien que la actual Francia debe mucho a ellas. Reforzó la Justicia, planificó un eficaz sistema educativo desde la escuela a la universidad, fomentó la ciencia y la cultura, aseguró las finanzas, perfeccionó el ejército y promulgó en 1804 (cuando dejó de ser primer cónsul para liquidar la república y proclamarse emperador por la cara) un Código Civil, más conocido como Código Napoleónico, que tendría notable influencia en Europa y se aplicó en Italia, reino de Nápoles, Alemania, Polonia y un poquito en la España (Pepe Botella y compañía) que Francia llegó a controlar mientras pudo. En lo exterior también se las arregló bien durante una larga temporada, combinando las victorias militares (todavía hoy lo consideran el mayor genio militar de la historia, reconocido hasta por sus enemigos) con una hábil labor diplomática que incluyó un concordato con el papa de Roma, instaurando la religión católica como la de la mayoría de los franceses. De modo indiscutible, el Petit Cabrón (sus soldados lo llamaban el petit caporal, o sea, el pequeño cabo) se convirtió en el pavo más importante de Europa: su encanto personal resultaba devastador, las señoras goteaban agua de limón cuando lo tenían delante, su popularidad e influencia internacional eran enormes (recomiendo vivamente la mejor biografía del fulano, el Napoleón de Emil Ludwig) y hasta el joven zar Alejandro de Rusia (un chico influenciable al principio, aunque luego se cayó del guindo) se confesaba rendido admirador suyo. Pero, como dicen los griegos, algún agujero debía tener la lenteja: tanta fortuna, tanto éxito y tanto poder, combinados con una insaciable ambición personal, se le subieron al Maquiavelo corso a la cabeza (hay una interesante edición de El Príncipe en Austral anotada por él) y perdió de vista los límites razonables del asunto. Audaz, pragmático y oportunista como era, proclamó su monarquía hereditaria, acabó con la prensa libre y convirtió a la policía en vigilante de la opinión política. Sólo se gobierna a lo militar, con espuelas y botas, llegó a decir. Al papa Pío XI, que lo había coronado emperador, lo puteó cuando se negó a tragar con todo, hasta el punto de convertirlo en su prisionero. Y la chulería con los países vencidos (Rusia, Prusia, Austria fueron derrotadas en batallas memorables) le generó odios prolongados y mortales. Más o menos hacia 1811 el Imperio francés alcanzó su máxima extensión territorial, su cumbre militar y diplomática, y la autoridad de Napoleón se extendía desde Sevilla a Varsovia, desde Nápoles al mar Báltico. Hubo, eso es indiscutible, una Europa antes y una después del fulano Bonaparte; y aquélla, marcada por la impronta del gran hombre, ya nunca sería la misma. Curiosamente, esa poderosa influencia iba a registrarse en dos sentidos. Por una parte, en muchos ciudadanos franceses y extranjeros, sobre todo burgueses e intelectuales, suscitó el afán de imitación, el anhelo de leyes más justas e igualitarias, menos poder de la aristocracia y la iglesia, mayor conocimiento del mundo, más educación y cultura, libertad para viajar y eliminación de fronteras. Por la otra, sin embargo (parte negativa del asunto), la arrogancia del poder militar napoleónico pateó la entrepierna de mucha gente, que vio a los franceses como lo que también eran: extranjeros, invasores y ladrones; o sea, unos hijos de la gran puta. Eso tuvo un efecto colateral importante en aquel siglo XIX con el que Europa desayunaba: el surgir de sentimientos patrióticos concretos que se acabó llamando nacionalismo. Inglaterra, por su historia insular, ya lo tenía; y también España en cierta y diferente medida, a causa de su brillante historia. Pero el enfoque moderno era distinto: una devoción no dirigida al monarca o a la iglesia, ni tampoco a una clase social o política determinada, sino a los ciudadanos, a la tierra natal considerada como patria común y al orgullo de la propia memoria, con lo bueno y lo malo (cuando un sentimiento noble degenera en excesivo) del invento. Y así, aquellas energías positivas que a finales del siglo XVIII despertó la Revolución Francesa acabarían en ciertos casos (Alemania fue buen ejemplo) en tendencias nacionalistas radicales, fanáticas, a menudo excluyentes. Que con el tiempo, igual que había ocurrido antes con el extremismo religioso, traerían nuevas zozobras, sobresaltos y sangre. El yo de los franceses es histórico; el nuestro, de los alemanes, es metafísico, escribió hacia 1808 el filósofo Fichte. Lo que explica muchas de las cosas que entonces pasaban en Europa; y también muchas de las que, lamentablemente, iban a pasar.
Quien mucho abarca, poco aprieta. Eso decía mi abuela, y también la abuela de Napoleón debía habérselo dicho a él, pero no lo hizo. O tal vez el nieto no hizo caso. De cualquier modo, tras alcanzar la cima del éxito y un lugar de campanillas en los libros de Historia, al Petit Cabrón le llegó la cuesta abajo. La derrota naval de Trafalgar (1805) apenas lo había despeinado, porque justo en ese momento ganaba la batalla de Austerlitz, que fue la cima de su gloria militar. Pero ahora, en menos de 2 años (entre 1812 y 1814), todo el tinglado se le fue de golpe al carajo. Su vileza en España, donde quiso sustituir a la dinastía reinante por la suya propia, enredó a su ejército de ocupación en una sucia sangría de batallas y guerrillas (alentada por Gran Bretaña, siempre dispuesta a desequilibrar Europa mandase quien mandase en ella) que acabó costándole un huevo de la cara. Y para acabar de pifiarla invadió Rusia, donde también le salió el cochino mal capado. Todos a los que Bonaparte había estado puteando con su arrogante Imperio gabacho (que era casi toda Europa y parte del extranjero) se coaligaron para ajustarle las cuentas, y en la batalla de Leipzig le dieron al fin las del pulpo. Obligado a abdicar, se fue al exilio durante un rato (isla de Elba, en el Mediterráneo), pero volvió al poco tiempo, queriendo reverdecer viejos laureles. Sin embargo, sus tiempos de fortuna habían pasado: derrotado otra vez en Waterloo (1815), sus vencedores lo encerraron aún más lejos (isla de Santa Elena, en el Atlántico), donde acabó palmando de una dolencia del hígado. Francia, exhausta tras 25 años de guerras, quedó reducida a sus fronteras de cuando la Revolución, y volvió temporalmente, aunque muy moderada y limitada en autoridad, la monarquía de los depuestos Borbones (que iban a durar poco, aunque esta vez sin guillotina). Sin embargo, lo que ya nadie podría arrebatar a Francia era la profunda huella de cambios y modernidad que, pese a todos los abusos, tiranías y errores napoleónicos, había dejado en Europa y el mundo. Una Europa y un mundo, aquéllos, que tras tantos sobresaltos anhelaban tranquilidad y concordia entre las grandes potencias. Se reunieron éstas en plan amiguetes en el llamado Congreso de Viena, bajo la idea de llevarse bien, pelillos a la mar y todo eso, resueltas a que las familias reales derrocadas o amenazadas por Napoleón (española incluida) se consolidaran en sus tronos a la manera de antes. Santa Alianza, se llamó aquello, señal de por dónde iban las ganas; aunque la parte más positiva es que por primera vez se intentaba que el diálogo entre naciones (novedoso germen básico de unas futuras Naciones Unidas) fuese permanente para evitar las guerras. Pero demasiadas cosas habían cambiado para que ese retorno al pasado prerevolucionario y prenapoleónico fuera posible. A esas alturas, bestias reaccionarias aparte, hasta pensadores aristocráticos como el francés Tocqueville (elegante fulano, capaz de respetar al adversario y comprender lo que le repugnaba) defendían una libertad moderada, contenida por las creencias, las costumbres y las leyes. Porque ya no había vuelta atrás: miles o millones de ciudadanos europeos habían espabilado con los cambios sociales y políticos de las últimas décadas (palabras como revolución, nacionalismo, derechos, libertad y democracia fueron pronunciadas demasiadas veces como para ser olvidadas); así que el intento de que el siglo XVIII continuase en el XIX como si la Revolución Francesa y Napoleón no hubieran existido sólo funcionó a medias y al principio. Las potencias siguieron siéndolo y los poderosos mantuvieron el control, pero en aquella convaleciente Europa nuevas fuerzas emergían desde abajo, con la convicción, ahora, de que los pueblos eran capaces de gobernarse a sí mismos y de que monarquía y religión eran obstáculos en el camino. Pese a los zarpazos de la reacción, a veces brutales, el fundamento sagrado del trono y el altar estaba tocado del ala, y a la antigua sociedad aristocrática, situada por encima del bien y el mal con su arrogancia y privilegios, le habían puesto de modo irreversible los pavos a la sombra. El statu quo ante era imposible, así que ese intento de retorno al pasado duró poco. Según los países, en unos con más rapidez que en otros (en el este de Europa, Rusia, Austria y Prusia se enrocaron en la ideología dinástica conservadora y el odio cerril a toda idea nacionalista y liberal), la llamada Restauración fue deshaciéndose poco a poco mientras caducaban, una tras otra, las carcamales resoluciones del Congreso de Viena.
Aunque el Congreso de Viena y la Santa Alianza aún darían duros golpes, Europa ya no iba a envainársela en materia de instituciones, religión, monarquías y modos de vida. Newton, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, no podían ser borrados de universidades y bibliotecas. Los esfuerzos por anular las fuerzas liberadas con la Revolución Francesa y el Imperio napoleónico acabaron yéndose al carajo, y la represión de cuanto olía a cambio retrasó la modernidad, pero no pudo impedirla. Una burguesía liberal, flamante en lo técnico y lo económico (en su momento hablaremos de la Revolución Industrial), fue el motor principal del nuevo estado de cosas. Liberalismo y nacionalismo (que no siempre iban juntos, y a veces se enfrentaron entre sí) se convirtieron en palabras de moda. Eso tuvo consecuencias en América, donde los territorios españoles y portugueses, animados por Inglaterra (siempre dispuesta a dar por saco en su propio beneficio), empezaron a independizarse de la metrópoli. Y también tuvo efectos en Europa. Si la influencia religiosa empezaba a palmar aquí de modo notable, una moda ideológico-cultural llamada romanticismo (lo hubo de carácter liberal y también conservador y reaccionario) vino a cubrir ciertos huecos espirituales. Por su vitola heroica, la guerra de independencia de Grecia y Serbia contra la opresión turca, comenzada en los años 20 del siglo, se ganó casi todas las simpatías; y voluntarios extranjeros (el inglés Lord Byron entre ellos, que cascó allí) acudieron en ayuda de los patriotas helenos. Por lo demás, los carcamales de la Santa Alianza se habían pasado por el forro las aspiraciones de muchos pueblos de Europa: el Congreso de Viena dividió Polonia entre Rusia, Prusia y Austria; Venecia se entregó a los austríacos; Noruega a Suecia; Bélgica a Holanda, e Italia volvió a ser bebedero de patos de las potencias extranjeras. Al sur de los Pirineos, donde los liberales se oponían a los rancios partidarios del trono y el altar, el regreso en 1814 del rey Fernando VII (el mayor hijo de puta de nuestra historia, tan abundante en ellos incluso ahora) convirtió a España, convaleciente de la guerra de la Independencia, en lo que el historiador George Rudé califica de uno de los pocos países de Europa en los que el monarca restaurado hizo retroceder firmemente el reloj del tiempo. De una u otra forma, con más o menos éxito según cada cual, todo el siglo iba a quedar marcado por los leñazos entre liberales y conservadores, entre anticlericales y religiosos, entre revolución y reacción, entre nacionalismo y fuerzas contrarias. De ahí acabarían naciendo, dolorosamente, los estados modernos que hoy configuran Europa. Sírvanos Francia como ejemplo: a través de diversas turbulencias (restauración, nueva revolución, 2a. república, nueva monarquía, revolución de 1848, 2o. imperio, guerra franco-prusiana, 3a. república), los gabachos lograrían mantenerse como gran potencia europea y mundial hasta convertirse en democracia parlamentaria moderna, con libertad de prensa, leyes escolares, sindicatos y separación de la Iglesia y el estado. En cuanto a Rusia, los sucesivos zares iban a gobernar sus enormes 22 millones de kilómetros cuadrados de modo implacable, absolutista y antiliberal mediante el ejército, la policía y la Iglesia ortodoxa, dedicando los ratos libres a organizar pogromos (que es la palabra elegante para definir matanzas de judíos). El siglo XIX vería también la anhelada (por ellos) unidad alemana, realizada por influencia de Prusia y su enérgico canciller Bismarck (guerra contra Austria en 1866, guerra contra Francia en 1870), y gracias también a una prosperidad económica debida al desarrollo industrial y a excelentes redes ferroviarias. Por su parte, pese a la victoria sobre Napoleón Bonaparte, el imperio austríaco iba cuesta abajo en su rodada: un sindiós de naciones y lenguas (35 millones de súbditos) controlado mediante ejército, policía, burocracia e Iglesia era incompatible con la modernidad, minado además por los nacionalismos alemán, húngaro, checo, eslovaco, eslavo y polaco. Añadamos una burguesía y opinión pública que reclamaban reformas liberales, cambios sociales y sufragio universal. Y también (eran pocos y parió la abuela) lo que ocurría en torno a las posesiones meridionales austríacas, en la vieja y puteada Italia; donde, avivados por los recientes meneos napoleónicos, despertaban el sentimiento nacional y el deseo de unidad patriótica (burguesía del norte, estudiantes, profesores y artistas), que acabaron llamándose Risorgimento y que, entre 1859 y 1861, alumbrarían la creación del reino de Italia. Para respirar el ambiente lean ustedes El Gatopardo, si todavía no lo han hecho. O vean la película, porque en ella Burt Lancaster está inmenso.
La Europa del XIX, salida de las turbulencias revolucionarias y las guerras napoleónicas, acabaría el siglo dominando el mundo, o casi. Revolución industrial, liberalismo, nacionalismo, imperialismo y socialismo fueron 5 términos clave que caracterizaron el que iba a ser un tiempo asombroso, del que para bien y para mal (a veces de modo espléndido y otras trágico) surgiría el mundo que hoy conocemos. Europa llegaría así al umbral del siguiente siglo con una impresionante supremacía mundial económica y financiera, acompañada de inmensas posesiones coloniales en África y Asia a medida que el nacionalismo se convirtió en imperialismo. Y fue la revolución industrial la causa primera y madre del cordero. Ya había empezado ésta en el siglo XVIII, pero el progreso técnico alcanzó ahora unas cotas cada vez más altas que lo cambiaron todo y, según lo abrazaran o rechazaran, situó en el mapa a potencias de primer y segundo orden, con Inglaterra en lo más alto. Entre 1815 y 1850 se consolidó allí la primera gran industria capitalista gracias a la existencia de un gobierno parlamentario, único en Europa, cuyas clases dirigentes, repartido el pastel entre liberales y conservadores (whigs y tories), dieron pruebas, o eso dice el historiador Mommsen, de poseer una educación política y social y un criterio más abierto que la nobleza del Continente (excepto en el grave conflicto de Irlanda, que se prolongaría hasta finales del siglo XX y aún le cuelgan flecos). El caso es que siguieron a Inglaterra en prosperidad industrial los Países Bajos y Francia (y algo más tarde, Alemania), mientras que Rusia y España (la del trono y el altar, la de Fernando VII y lo que ese mal nacido nos dejó como triste herencia) llevaban el farolillo rojo en el tren de la modernidad. Como escribió el historiador Jean Touchard: la revolución industrial abrió un foso entre las naciones que se lanzaron febrilmente por la vía del progreso y las que, como España, se refugiaron en el recuerdo del pasado. Todo fue demasiado complejo para resumirlo aquí (cada vez se me pone más difícil contar esta maldita Historia de Europa en la que me metí como un pardillo), pero podemos decir que fue la revolución industrial, o sus consecuencias (sufragio universal, escolarización y otros etcéteras), lo que trasladó a la burguesía emergente, y mucho más tarde a las clases trabajadoras, el poder que hasta entonces habían detentado reyes y aristócratas cabroncetes. Las mejores cabezas europeas habían inventado máquinas para aumentar la eficacia laboral, y aunque la industria textil fue de las primeras beneficiadas, la máquina de vapor alimentada por carbón acabó utilizándose para todo. Aunque lo industrial tardó en relevar a lo rural (y no llegó a hacerlo por completo) vino el tiempo del cristal, el paso del hierro al acero, la mejoría de los transportes, el decisivo ferrocarril y las fábricas que cambiaron el paisaje urbano. Con Inglaterra a la cabeza, insisto, la Europa avanzada se fue llenando de chimeneas humeantes y surgió una nueva mano de obra, clase proletaria que en muchos lugares emigraba del campo para trabajar en las ciudades. La parte positiva fue que eso hizo posible un pelotazo industrial sin precedentes con nuevas fortunas y negocios, dio trabajo a mucha gente y también desarrolló (aunque de modo todavía imperfecto) la oportunidad de que las mujeres se ganaran la vida como obreras independientes, por sí mismas. La parte negativa es que todo ocurría en condiciones de esclavitud laboral, con exiguas pagas, trabajo de niños, hacinamiento en casas miserables, epidemias en barrios pobres y esperanza de vida muy corta en una población cuya longevidad media no superaba los 25 años. Eso suscitó los primeros intentos de trabajadores por organizarse en asociaciones y sindicatos, con reivindicaciones que a veces resultaron atendidas (mejores salarios, atención médica, escuelas, ayuda a familias numerosas) y otras fueron aplastadas con violencia. Pero además de la pugna social que iría exacerbándose según avanzaba el siglo, otra batalla se daba entre la ciencia (que no podía renunciar al largo camino recorrido) y la religión (que no se resignaba a perder el control de cuerpos y almas): Charles Darwin, naturalista inglés, pateó el avispero con nuevas ideas sobre la evolución biológica y la selección natural publicadas en su best seller mundial El origen de las especies, que indignó a los cristianos (y no solamente a los católicos) al afirmar que animales y seres humanos tenemos antepasados comunes: lo del mono y tal. Aquello ponía patas arriba, dándole aire de milonga pampera, a la vieja murga de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en torno a eso, a favor y en contra, se lió un carajal que 2 siglos después no deja de consumir tinta y saliva.
La palabra socialismo está a punto de cumplir 200 años; o sea, que es relativamente moderna. Empezó a utilizarse en Europa, concretamente en Francia e Inglaterra, hacia 1830, aunque no estuviera tan clara como ahora. En aquel tiempo de industrialización despiadada, de esclavitud laboral, de trabajo infantil, de bajos salarios, las ideas humanitarias del siglo XVIII se habían ido al carajo. Las nuevas doctrinas eran más realistas, más paulatinamente agresivas y más duras. Las victorias políticas y sociales lo eran para la burguesía, nueva propietaria de los destinos de las naciones, y no para los trabajadores, que se limitaban al papel de mano de obra barata. Todo era una contradicción: los productos se encarecían (con el beneficio correspondiente) y los salarios se hundían (con las tragedias familiares que eso ocasionaba). Por supuesto, el enfrentamiento entre pobres y ricos no era nuevo (desde Grecia y Roma la historia de la Humanidad abundaba en ejemplos) y la esclavitud laboral era vieja como el mundo. Sin embargo, ahora se daba la contradicción de que las máquinas y el progreso, con su rápida escalada, hundían a los de abajo en la miseria y la desesperación con idéntica celeridad. Había patrones filántropos que construían casas para sus trabajadores y les procuraban asistencia sanitaria, pero ésa no era la tendencia general; y enormes fortunas se edificaban sobre la espalda de los miserables, en episodios que fueron muy bien contados literariamente por Dickens, Balzac, Víctor Hugo y Eugenio Sue. Para un obrero de la primera mitad del siglo XIX, en adecuadas palabras del doctor Guépin, vivir consistía sencillamente en conseguir no morir (una encuesta hecha en los barrios más desfavorecidos de Londres averiguó que más de 10,000 madres habían estrangulado a sus hijos al nacer, incapaces de darles sustento). Fue entonces cuando los escritores con inquietud social y los intelectuales perspicaces empezaron a denunciar la parte oscura de aquel liberalismo sin límites, la necesidad de acotar la concentración capitalista y la urgencia de una legislación social que protegiera a los desgraciados. Y también fue entonces cuando los sectores más reaccionarios, las clases situadas en la cúspide del sistema, recordando los episodios de la todavía fresca Revolución Francesa, etiquetaron a las clases trabajadoras como peligrosas, nuevos bárbaros que amenazaban, si se perdía el control sobre ellos, la paz social. Y no les faltaban motivos para andar con la mosca tras la oreja, porque ya en esa época el poeta Vinçard llamaba a los proletarios valientes hijos de la miseria, y Charles Gile, en su canción El salario (significativo título), proclamaba obtendremos el derecho a vivir / o moriremos con las armas en la mano. Se iba perfilando así el principal conflicto del inmediato futuro, aunque las ideas regeneradoras aún fuesen confusas, utópicas e incluso opuestas entre sí. El socialismo no había adquirido la vitola científica que pronto tendría con Marx y Engels, pero daba serios pasos en esa dirección, aunque renqueando todavía con floripondios utópicos. En ese desbrozar camino, lenta transición hacia la verdadera lucha proletaria (que tendría su antes y después en la gran revolución de 1848), hay intelectuales (muchos franceses, pocos ingleses y ningún español) que deben ser tenidos en cuenta. El gabacho conde de Saint-Simon lamentó la explotación del hombre por el hombre y propuso la organización práctica de la sociedad, la marginación de los individuos improductivos, la utilidad para el Estado de científicos, artistas e industriales, la supresión del derecho de herencia y la primacía del trabajo y el talento a cada cual según sus capacidades y a cada capacidad según sus obras. Charles Fourier, por su parte, defendió un socialismo agrícola y artesanal más utópico que práctico, y quiso resolver el problema de la autoridad por el sencillo método de suprimirla. De parecido registro fue Pierre Proudhon (la propiedad es un robo y Dios es el mal) que predicó una bucólica sociedad artesanal y agrícola donde la peña se llevaría de puta madre. Casi todos dejaban al Estado al margen; pero a tanto ensueño asociacionista, imposible de aplicar en la práctica, iba a suceder el socialismo autoritario, que tenía los pies en la tierra y no confiaba en la bondad humana. Me refiero a Louis Blanc (No tomar el poder como instrumento es tenerlo como obstáculo), a Étienne Cabet, que no dejaba ninguna libertad al individuo sino que encomendaba al Estado garantizar derechos a costa de suprimir libertades, y Louis Blanqui, revolucionario anticlerical (se pasó media vida en el talego), para quien la única salvación del proletariado era la conquista del poder (Quien hace la sopa es el que debe comérsela). Con lo que se iba, con claridad, viendo venir lo que vino.
Casi todo el siglo XIX fue un intento (frustrado) de contener las fuerzas sociales y políticas que se habían desencadenado con la Revolución Francesa. Pese al esfuerzo tenaz de los sectores más reaccionarios por devolver Europa al statu quo ante de 1789, aquello no había ya quien lo parase. Pero el Antiguo Régimen vendió caro su pellejo, disputando al liberalismo cada palmo de terreno (podríamos hablar de un liberalismo inglés sosegado y no revolucionario, influenciado por las clases altas, y de un liberalismo francés más burgués, jalonado de crisis y revoluciones). De todas formas, quien llevó la batuta europea durante casi medio siglo (40 años) fue un reaccionario especialmente dotado, el canciller austríaco Clemente de Metternich (del que, biografías aparte, conviene leer sus interesantes Memorias): notable personaje, hábil diplomático, ferviente partidario del trono y el altar, había pastoreado el concierto que las naciones hicieron entre sí tras la derrota de Napoleón. El sistema operativo de este cabroncete, obsesionado con mantener la influencia del todavía gran imperio austríaco, fue la guerra total, propia y ajena, contra cuanto consideraba revolucionario, que era prácticamente todo: ideas nacionalistas, constitucionalismo, democracia, laicismo, libertad. Es el único medio de resistir las tempestades de los tiempos, escribió. A Metternich se debe (hay quien dice que también a su puta madre) el célebre Principio de Intervención, que daba a los países europeos más reaccionarios, conchabados entre ellos, la facultad de meterse en los asuntos internos de otros estados cuando éstos se desviaban del santo y recto camino. Y el primer conejillo de Indias de tan vergonzoso sistema, cómo no, fue España: reducido Fernando VII, nuestro rey felón por excelencia, a la voluntad popular (sólo 3 años duró el experimento), Metternich y sus secuaces enviaron un ejército francés (los 100.000 hijos de San Luis los llaman los historiadores, aunque también se les llama de otra manera) que salvó la autoridad borbónica, devolvió el poder absoluto al rey infame, diezmó las filas liberales y metió a España en un pozo negro durante décadas (pozo del que, 2 siglos después, los españoles seguimos sin salir del todo). En su tarea de acogotar liberales, Metternich no estuvo solo, pues otra influyente institución internacional, otro secular protagonista, se puso de su parte. Las iglesias protestantes, a excepción de los luteranos germánicos, mostraron mayor atención que la Iglesia Católica hacia las exigencias del mundo moderno, escribió el historiador Jacques Droz. Y es de lo más interesante analizar el comportamiento de los papas de Roma durante aquellos años decisivos, porque en la partida de ajedrez que en Europa se jugaba entre pasado y futuro, entre reacción y libertad, entre aire fresco y carcundia ultramontana, los pontífices, sus obispos, sus sacerdotes y feligreses, no podían quedar al margen. Había que mojarse, y a fondo. No quedaba sino elegir campo: seguir siendo herramienta del trono y el absolutismo (y verse arrastrado en su caída, si caían), o conservar la autoridad moral comprometiéndose con el mundo que venía de camino. Y ahí fue donde, desafortunadamente para ella, la Iglesia Católica perdió el tren de la modernidad. Excepto durante un corto período bajo el pontificado de Pío VII (papa bondadoso, con la vitola de haberse enfrentado a Napoleón y ser maltratado por él), cuando el cardenal Consalvi y otros hombres razonables intentaron adaptarse a los cambios ocurridos en Europa, el Vaticano se abrazó al trono y la reacción, procurando no dar dolores de cabeza a las monarquías absolutas. Los intentos de poner a la Iglesia al paso de lo inevitable se hicieron al margen de los papas, gracias a eclesiásticos partidarios de unir catolicismo y liberalismo para conseguir una sociedad más justa; pero éstos fueron represaliados y silenciados en favor del trono y el altar. León XII anunció las futuras condenas del liberalismo (Hay que defender contra los lobos el rebaño de Cristo), Pío VIII siguió el mismo camino; y con Gregorio XVI, martillo de liberales, empezó la guerra abierta contra el mundo moderno. En 1832 el Vaticano condenó la insurrección patriótica de Polonia, hasta 10 años más tarde no hubo crítica de los brutales métodos de los zares rusos, y se ninguneó a los católicos irlandeses que luchaban por su libertad contra Inglaterra. En lo demás, háganse idea. El teólogo Hans Küng (mi disidente favorito, si me disculpa el muy respetado Castillo) lo definió con mano maestra en La Iglesia Católica (libro conciso, lúcido y claro que recomiendo mucho): En el siglo XIX el estado pontificio era el más retrógrado de Europa: el papa clamaba incluso contra el ferrocarril, el alumbrado a gas, los puentes colgantes e innovaciones similares.
Hacia la mitad del siglo XIX, una serie de revoluciones simultáneas sacudió Europa. En realidad, la llamada por los historiadores Revolución de 1848 fue un fracaso desde el punto de vista de poner el mundo patas arriba, pero dejó las cosas orientadas hacia lo que vendría después. Hablar de estallido coordinado en todas partes sería inexacto, pues se trató de un contagio y cada cual fue de su padre y su madre, aunque hubo un común aire de familia. La industrialización había cambiado el continente, marcando distancias entre las naciones que como Inglaterra y Francia conducían el tren del progreso y las que se resignaban a ocupar el furgón de cola. Para esas fechas, las utopías iban olvidándose y el mundo posible se presentaba en toda su crudeza; pero el proletariado, los que más sudaban para ganarse el pan, todavía estaba lejos de ser actor principal en el asunto. Ya se perfilaba, por supuesto, como clase vigorosa; no ya los currantes clásicos de antaño, sino obreros de fábricas, artesanos de los suburbios y trabajadores agrícolas, cada vez más conscientes (sobre todo en las ciudades y centros industriales) de su explotación y miseria. Sin embargo, la de 1848 iba a ser una revolución burguesa, incluso pequeñoburguesa: la hicieron los intelectuales, las profesiones liberales, los estudiantes y las clases bajas más o menos acomodadas, pero no las masas proletarias, aunque en algunos momentos mojaran en la salsa. Todo arrancó de causas diversas que coincidieron en el momento oportuno. El sistema autoritario de las potencias legítimas vencedoras de Napoleón, anclado en la reacción y egoísmo de sus clases dirigentes, alta burguesía megapija que se negaba a compartir el poder (Francia) o se atrincheraba en privilegios feudales (Europa central), era incompatible con los nuevos tiempos y realidades. Para empeorar el ambiente, quiebras financieras y crisis agrícolas (las hambrunas de Irlanda, Países Bajos y Alemania llevaron oleadas de emigrantes a América) pusieron más chunga la cosa. Erosionados el crédito y la autoridad de los gobiernos, puesto de moda en muchos lugares el nacionalismo local, el viejo sistema y la ausencia de libertad olían a rancio. Lo característico del 48 europeo es que se planteó como una lucha de clases con 3 ángulos: la alta burguesía, la pequeña burguesía, y las masas obreras (más concienciadas y solidarias) y campesinas (todavía dispersas); pero en realidad ese 3er. elemento, el proletariado, fue marginal en esta etapa revolucionaria, donde se limitó a llevar el botijo. La verdadera confrontación se dio entre la alta y la baja burguesía; aunque luego, acojonadas por los estallidos populares, ambas volvieron a formar un frente común. Empezó así a hablarse del peligro rojo, y las clases más o menos acomodadas se inquietaron en serio. Aun así, no fue igual en todas partes. Inglaterra, estable en su creciente prosperidad, casi ni se enteró; pero fiel a su vieja táctica de no tolerar la estabilidad en Europa, alentó cuanto pudo las conmociones ajenas, apoyando ahora a las fuerzas liberales. En cuanto a Francia (tradicional madrina de revoluciones), la inepta monarquía burguesa instalada tras la caída de Napoleón se había ido a hacer puñetas, pero el gobierno provisional bloqueaba las demandas que los liberales radicales planteaban. Aplicado allí el sufragio universal, la clase obrera sufrió una espectacular derrota; eso reforzó la arrogancia de los gobernantes y estallaron conflictos callejeros que fueron reprimidos con brutalidad. En Austria, mientras tanto, la caída del sistema absolutista del canciller Metternich causó una crisis en el vasto imperio de los Habsburgo, cuya naturaleza era incompatible con los anhelos de autonomía y liberalismo de las naciones que lo integraban; y sólo la lealtad del ejército a la monarquía impidió el derrumbe del estado (de Italia, sometida en parte a Austria, y también de España, hablaremos en otro episodio). Y en Alemania, la burguesía de allí, enfrentada a las viejas clases dirigentes, quiso apoyarse en las masas populares; pero las reacciones violentas de éstas terminaron por asustarla y volvió a pastelear con los de arriba. Este detalle retrata el fracaso revolucionario. Las clases potencialmente subversivas de aquella Europa convaleciente del Ancien Régime no estaban preparadas para hacer frente común; y la que era clave en ese momento, la pequeña burguesía intelectual, comercial y trabajadora, jugó en torno a 1848 un papel ambiguo, ni chicha ni limoná, como sostuvo Engels (el colega de Marx) cuando escribió: Aspira a la posición de la alta burguesía, pero el menor revés de fortuna la precipita en el proletariado, siempre debatiéndose entre la esperanza de elevarse hasta las filas de los ricos y el miedo a verse reducida al estado de la clase proletaria.
Carlos Marx, alemán de origen judío, independientemente de lecturas y juicios diversos sobre su vida y obra, fue un intelectual de campanillas; un pensador profundo y privilegiado con gran cultura clásica, filosófica, política y literaria (era admirador de nuestro Cervantes), enemigo de toda religión (opio que adormece al pueblo), amante de los perros (tuvo 3), que con sus ideas sobre economía política y capitalismo acabó convirtiéndose en una de las personalidades más influyentes en la historia de la Humanidad. Tuvo 7 u 8 hijos, pasó la vida pobre como una rata (ayudado por su amigo Friedrich Engels), viviendo en el exilio, hostigado por la policía, expulsado de todas partes hasta que se instaló en Inglaterra. Publicó mucho en editoriales y revistas, pero sobre todo, 4 obras fundamentales: El Manifiesto Comunista (1848, a medias con su compadre Engels), El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852), El capital (1867) y Crítica del Programa de Gotha (1875). Palmó apátrida en 1883 (sólo 11 personas asistieron a su funeral) y nunca imaginó las enormes consecuencias que tendría su obra en lo que quedaba del siglo y en el siguiente. Más que filósofo a secas o revolucionario emocional, Marx era un científico frío, un pensador influenciado por Hegel y Darwin que aplicó un método riguroso a las ideas políticas y económicas. Su asunto clave fue el estudio de cómo las clases trabajadoras, los desgraciados currantes de todo el mundo que, convertidos en mercancía para el capital, vendían su trabajo y libertad a cambio de un salario, podían enfrentarse y derrotar a los patronos y clases superiores, los burgueses y capitalistas que les chupaban la sangre. Y el análisis marxista, puestos a resumir (a resumir lo imposible, advierto de nuevo), fue más o menos el siguiente: la historia de la Humanidad era la de una lucha de clases entre los de arriba (explotadores) y los de abajo (explotados), en la que los segundos llevaban la peor parte, pues capital y esclavitud laboral eran inseparables; y la propiedad privada suponía fuente continua de corrupción. Por otra parte, Marx no compartía la idea anarquista (Bakunin) de que el origen de todos los males era el Estado, y que con la simple destrucción de éste llegaría Disneylandia. Al contrario: la única forma de acabar con eso sería reemplazarlo por un nuevo sistema, sociedad sin clases a la que se iba a llegar mediante una sucesión de etapas; un proceso impulsado y dirigido por la clase trabajadora, los proletarios, que tras la fase intermedia de un Estado socialista (dictadura del proletariado) se convertiría al fin en una solidaridad internacional sin Estado, sin propiedad privada y sin diferencia de clases, llamada comunismo. Es decir, que aquella dictadura no sería permanente, sino sólo una etapa temporal hacia una sociedad final justa e igualitaria, en la que cada uno contribuirá según sus capacidades y recibirá según sus necesidades. Para la mirada científica de Marx, esto era algo que la dinámica natural de la Historia hacía inevitable; y a la clase obrera correspondía dirigir un cambio que, si en democracias como Estados Unidos, Inglaterra o Países Bajos podría quizás alcanzarse con una transición pacífica, en casi todas partes requería la aplicación de una violencia organizada (Tiemblen las clases gobernantes. Los proletarios no tienen nada que perder, sino sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!). Resumiendo: organización revolucionaria internacional, primero. Después, lucha y violencia anticapitalista (aliada con unas clases medias a las que, tras la victoria, se machacaría también) cuya represión reforzará la conciencia de clase proletaria. Luego vendría un breve período transitorio de Estado socialista como instrumento transformador a cargo de la clase trabajadora, en cuyas manos estarían ya el poder público y todos los medios de producción: la necesaria dictadura del proletariado. Y al cabo, como desenlace feliz, una extinción del Estado cuando la colectividad asumiera las nuevas reglas, los ciudadanos se reeducaran como es debido y todos (alcanzada al fin la sociedad comunista) fueran felices y comieran perdices. Y es que a Marx, a su fría y lúcida exposición del socialismo científico, a su interesante análisis político, económico y social, se le escapó un importante detalle: confiar tan admirable empresa a los seres humanos era ponerla, también, en manos de la turbia e infame condición humana.
La 2a.mitad del siglo XIX iba a ver cambios tan espectaculares en el paisaje que a Europa no la reconocería ni la madre que la parió. Uno de los lugares donde más iba a alterarse el asunto fue la fragmentada Italia, viejo coto de caza de españoles, franceses, austríacos y todo el que pasaba por allí. Incluidos los Estados Pontificios, núcleo duro, aquello era un bebedero de patos donde cada perro se lamía su órgano. Pero los tiempos napoleónicos habían caldeado el espíritu nacional, que andaba en busca de quien le diera forma; y el momento llegó cuando, descuajeringados los restos del Ancien Regime por la revolución de 1848, Austria, dueña del norte de Italia (la película Senso, de Visconti, ambienta bien ese momento), empezó a flojear, aquejada de sus achaques domésticos. Más que movimiento popular, pues eso vino luego, la idea de una Italia unida (expresada en la bonita palabra Risorgimento) fue un impulso romántico donde se mezclaron tradición, literatura, música, liberalismo, conspiraciones revolucionarias y sociedades secretas: ingredientes que inevitablemente debían seducir a una juventud de procedencia burguesa, que se lanzó con entusiasmo a la aventura. Alentadas al principio por el patriota exiliado Mazzini, fundador del periódico La Joven Italia, menudearon insurrecciones, represión, fusilamientos (en Calabria, los hermanos Bandiera y sus camaradas supieron morir gritando ¡Viva Italia!), y todo eso alimentó la hermosa idea de una república unificada e independiente que incluía, ojo al dato, la desmembración del todavía potente Estado Pontificio. Surgió ahí la figura providencial del conde de Cavour, ministro del reino del Piamonte, liberal muy demócrata y muy burgués, consciente de 2 detalles: que el principal obstáculo era la presencia austríaca en Lombardía y el Véneto, y que las masas populares, incultas y apegadas a las tradiciones, no estaban maduras para una república. Así que, con mucha inteligencia y barriendo para casa, propuso unificar Italia bajo los auspicios de la casa de Saboya, que reinaba en el Piamonte y Cerdeña. Y para hacer la idea más apetitosa convirtió el pequeño enclave piamontés en un estado moderno, polo de atracción para el resto de una península sometida a regímenes reaccionarios; hasta el punto de que Turín, capital piamontesa, se convirtió en refugio de cuanto patriota italiano lograba salvar el pellejo. La idea encontró apoyo en la burguesía y también en republicanos duros como Daniele Manin (Unifique Italia y todos los republicanos patriotas estaremos con usted, escribió a Víctor Manuel de Saboya) o como el legendario Garibaldi, pintoresco revolucionario profesional dispuesto a aplazar sus convicciones, pues consideraba la unidad italiana más urgente que la misma libertad. Se abrió a partir de 1859 un tormentoso período de insurrecciones, guerras, victorias y derrotas (la Francia de Napoleón III, de la que hablaremos más adelante, primero fue aliada y enemiga después); pero poco a poco la nueva Italia se fue llevando el gato al agua tanto en el norte, donde la guerra con los austríacos tuvo sus altibajos, como en el sur, en Sicilia, donde Garibaldi, con un millar de sus famosos camisas rojas (lean El Gatopardo o vean la película, porque Burt Lancaster está enorme), desembarcó y, tras expulsar a los apolillados Borbones que regían aquello, se dirigió a Nápoles, destronando al rey local, Francisco II. De ese modo, por la cara, Nápoles y Sicilia fueron incorporadas al nuevo estado federal; y el primer parlamento, reunido en Turín, proclamó rey de Italia a Víctor Manuel II. Después de la victoria franco-italiana de Magenta contra los austríacos (1859) el rey entró en Milán, capital de Lombardía, entre el entusiasmo popular. Sólo quedaban 2 fichas de dominó por caer: el Véneto, que seguía en manos austríacas, y Roma y su región, en manos del papa. Siete años después, una Austria tambaleante (además de a los italianos se enfrentaba a Francia y Prusia) tuvo que entregar Venecia. Y en cuanto a la Roma papal, el siempre travieso Garibaldi dirigió una insurrección que puso a Su Santidad contra las cuerdas, salvado en último extremo gracias a una intervención militar francesa. Presionado por sus católicos (Ne laissez-pas les italiens s'emparer du siège de Saint-Pierre!), Napoleón III se tornaba adversario. Sin embargo, 2 años después, la política internacional (desastre gabacho ante Prusia) obligó al 3er. Napo a decir al papa si te he visto no me acuerdo, chaval. Y en septiembre de 1870, tras un simulacro de combate para salvar la cara con más tongo que la lucha libre americana, las tropas reales entraron en la ciudad, proclamándola capital y consumando, al fin, la anhelada unidad de Italia.
A estas avanzadas alturas del siglo XIX qué pasaba con España. Qué tal iba el asunto por aquí. Y la respuesta es que iba como de costumbre. El Estado policial instaurado por el infame Fernando VII, a base de mucho trono, mucho altar y mucha represión de cuanto oliese a progresía y libertad (llegó a haber 20,000 liberales en el exilio; o sea, casi todos), apoyado al principio por las carcamales potencias europeas que ahora blasonaban de modernas, había convertido esto en un callejón oscuro, mitad calabozo y mitad sacristía. Casi toda la América española ya estaba perdida (1836), aunque allí seguían mandando los de siempre, la sociedad criolla, y los indios se habían limitado a cambiar de amo (así siguen 200 años después). En cuanto a lo de aquí, Isabel II, hija del infame Narizotas, reinaba en la disparatada herencia recibida de su papi. Y, bueno. Entre guerras carlistas, curas trabucaires o de los que mordían con la boquita cerrada, reaccionarios meapilas, liberales incompetentes, bandolerismo, pronunciamientos, algaradas y revoluciones civiles y militares, la estabilidad política era una coña marinera, y la España isabelina iba quedando tan atrás, tan poco influyente, tan fuera del siglo, que los más conspicuos historiadores guiris (y les aseguro que para hilar esta historia de Europa refresqué unos cuantos) suelen ocuparse a fondo de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Austria y Rusia, pero dejan a la España del XIX aparte, fuera de contexto, casi reducida a una nota a pie de página; ausente de cualquier tratado serio de ideas políticas, porque de ésas y en aquel tiempo aquí hubo pocas. Sin embargo, para no ser injustamente cabroncetes, señalemos que salvaba la honrilla nacional una producción literaria sensible a los nuevos valores sociales, caracterizada por el deseo manifiesto de educar al público y también por la destacada influencia social que entre la burguesía culta (la que leía libros y periódicos e iba al teatro) tuvieron intelectuales como Quintana, Gallardo, Flórez Estrada o el gran Jovellanos. Tampoco en lo económico se descolgaba absolutamente España de la modernidad europea, pues avispados emprendedores supieron buscarse la vida y la industrialización dio trabajo a muchos y riqueza a algunos. Se abrían minas y bancos, se tendían ferrocarriles, se construían buques, se hacían buenos negocios, prosperaban las clases medias, y la alta burguesía trincaba una pasta enorme con la industria textil, el comercio y la metalurgia (como entonces corría la viruta y se llenaban los bolsillos, a vascos y catalanes les encantaba ser españoles). Sin embargo, todo aquello discurría en un páramo ideológicamente yermo, desprovisto de la necesaria evolución política. Entre espadones ambiciosos y políticos corruptos, obispos que mojaban picatostes en toda clase de chocolates, jefes de gobierno sobornados por banqueros extranjeros y farsas electorales compradas con dinero y garrotazos, el reinado de Isabel II, hasta su caída con la revolución de 1868, fue un descarado reparto de poder en manos de forajidos políticos, gentuza instalada en las Cortes y en las capitanías generales, demagogos, sinvergüenzas militares y civiles que, liberales o conservadores, trincaban del mismo negocio. Y para hacernos idea de la catadura moral de algunos, basta comparar 2 citas de pensamiento político casi contemporáneas. Una es del presidente francés Mac-Mahon: Sinceramente obediente al régimen parlamentario, jamás me opondré a la voluntad nacional expresada por sus órganos constitucionales. La otra, del ministro español González Brabo: La lucha pequeña y de policía me fastidia. Venga algo gordo que haga latir la bilis. Entonces tiraremos resueltamente del puñal y nos agarraremos de cerca y a muerte.
Lo de Napoleón III y el Segundo Imperio francés fue un experimento interesante. Acabaría como el rosario de la Aurora, pero durante 2 décadas marcó uno de los períodos más prósperos y esperanzadores de la historia de Europa. Se debió sobre todo a un fulano, Luis Napoleón, que era sobrino del gran Bonaparte. El retrato que de él hicieron muchos contemporáneos no lo favorecía demasiado (Marx dijo que era idiota y otros historiadores lo calificaron de oportunista, mediocre y aventurero de la política). Pero en mi opinión, y sobre todo en la de quienes de verdad conocen el asunto, tuvo su puntito. Por un lado, conservador ilustrado como era, el chaval creía que el Estado debía ocuparse del bienestar de las clases humildes en vez de abandonarlas a su suerte en manos de un capitalismo cada vez más voraz. Tampoco perdía de vista los logros de la Revolución Francesa en lo referente a igualdad de todos los ciudadanos y que la gente de talento y esfuerzo pudiera prosperar. Y además, estaba convencido de que la autoridad del Estado, la garantía de ley y orden, aseguraba la propiedad privada y la riqueza nacional proporcionando estabilidad política, económica y social. En materia exterior lo tuvo menos claro, metió la gamba varias veces, y pese a varios éxitos militares encajó un par de bofetadas internacionales que le dejaron la boca hecha un sonajero. Y en lo privado, pues bueno. Se casó con una aristócrata megapija española, Eugenia de Montijo (hay biografías de ella, canciones y películas: no se pierdan Violetas imperiales, con Carmen Sevilla y Luis Mariano), que se metía mucho en política y era bastante meapilas en plan por Dios, esposo mío, cómo pretendes que te haga eso, qué dirá mi confesor, etc. De cualquier manera, el caso es que Luis Napoleón llegó al poder de forma curiosa y salió de él por la puerta trasera, pero situó de nuevo a Francia entre las grandes potencias de Europa, con una influencia que aún colea en el siglo XXI. También convirtió París, gracias al prefecto Haussmann, en la moderna y hermosa ciudad que es hoy, incluida la monumental Ópera del arquitecto Garnier. El caso es que, después de la revolución de 1848 (que en Francia fueron 3 días de guerra civil), la flamante II república gabacha, más conservadora y reaccionaria que otra cosa, decepcionaba a todo cristo, excepto, como dice el historiador Grenville (e igual les suena a ustedes el concepto) a los políticos que se beneficiaban directamente de ella. A diferencia de sus homólogos ingleses, que sabían manejar con tacto el negocio, los parlamentarios franceses (también este concepto les sonará mucho) eran basura despreciable y trincona. Ya había sufragio masculino, y 9 millones de votantes eligieron nuevo presidente al príncipe Luis Napoleón, que prometía limpieza y autoridad beneficiándose del antiguo prestigio y gloria de la familia Bonaparte. Pero a la chita callando, el muy cabroncete y sus asesores tenían otros planes: en cuanto el nuevo mandatario se sintió seguro, dio un cuartelazo (sin sangre, eso sí), se cargó la República, y 2 nuevos plebiscitos con gran respaldo popular confirmaron su mando y tronío: uno (1851) aprobó por abrumadora mayoría su golpe de estado (7'439,216 votos a favor y 640,737 en contra); y otro, su proyecto de restaurar el Imperio (1852). El asunto tuvo 2 etapas diferentes: una primera autoritaria, clerical (fue importante el apoyo de los párrocos de provincias), con censura de prensa, policía a tope, 27,000 detenciones, 10,000 deportaciones y 1,500 exiliados (entre ellos el prestigioso escritor e intelectual Víctor Hugo), y otra moderada, liberal, en la que Luis Napoleón dio cuartel a la oposición republicana y a la pequeña burguesía de tradición anticlerical, para comerles el tarro, e hizo una generosa apertura al debate parlamentario, político y social. Pero ahí le salió el gorrino mal capado, pues habiendo concedido a los obreros el derecho de huelga, éstos lo estrenaron montándole notables pajarracas (se acababa de fundar la I Internacional y la cosa andaba caliente). Sin embargo, manejando con habilidad diferentes platos chinos (¡Qué vida la mía! La emperatriz es legitimista; Jerome, republicano; Morny, orleanista, y yo socialista. El único bonapartista es Persigny, pero está loco), Napoleón III aguantó 20 años sin despeinarse hasta que se le acabó la suerte, rematada por errores gordos en política exterior: fallido intento de imponer un emperador en México (lo fusilaron), vaivenes respecto a la independencia de Italia y la cuestión papal, y sobre todo la absurda guerra franco-prusiana de 1870.
Se estarán preguntando ustedes qué pasaba con la antigua Germania de Tácito. O sea, con los alemanes, los prusianos y, de paso, con los austríacos. Y lo que pasaba era que la vieja y enorme Austria, su descomunal imperio, era cualquier cosa menos una unidad real, y se mantenía sólo gracias a una vasta estructura de funcionarios, policías, párrocos y militares. Aquello era un sindiós, un desparrame de nacionalidades, grupos étnicos y lenguas. De sus 35 millones de habitantes, sólo la cuarta parte eran alemanes de pata negra; los demás formaban mogollones nacionales diferentes, ya fueran grupos etnolingüísticos a la manera de Eslovaquia o verdaderas naciones históricas como los húngaros, los checos y los polacos. Y a muchos de ellos, el recuerdo de la Revolución Francesa, las ideas románticas y los estallidos nacionales en Europa los tenían calientes. Después de la revolución de 1848, el joven emperador Francisco José (el de Sissí, los valses de Viena, el Danubio azul y todo eso) se había visto obligado a conceder a sus súbditos una Constitución, aunque negándose a considerar el peliagudo asunto de las nacionalidades. Eso encabronó a los húngaros, que se revolvieron como gato panza arriba, así que a Francisco José se le acabó la mano izquierda y quiso recurrir al palo y tentetieso, a la ley y el orden de toda la vida. Pero los tiempos cambiaban que era una barbaridad, y la cada vez más fuerte burguesía austríaca, cuya pujanza económica exigía reformas liberales para sus negocios, le entorpeció el manejo del látigo. Lo de Hungría quiso resolverlo el emperata mediante la reconversión del Estado en Imperio Austro-Húngaro, pero las otras nacionalidades preguntaron qué hay de lo mío: los checos, los eslovacos y los eslavos del sur (que deseaban un estado yugoslavo independiente) dieron por saco cuanto pudieron. Y en fin: entre 1867 y la Primera Guerra Mundial (1914), Austria aguantó como pudo, renqueante y apolillada, evolucionando despacio hacia una democracia con instituciones liberales, parlamento, sufragio universal y esas cosas, cuesta abajo en cuanto a influencia internacional mientras las vecinas Prusia y Alemania, detalle importante, iban para arriba. Del mismo modo que por aquel tiempo se construía la nueva Italia gracias a los patriotas (republicanos incluidos) agrupados en torno a la casa de Saboya, la unidad en tierras alemanas fraguó mediante el impulso de Prusia, y sobre todo de un militar enemigo de la palabra democracia, conservador y autoritario, al que acabaron apodando el canciller de hierro y que se llamó Otto von Bismarck. Los alemanes llevaban toda la vida cada uno por su cuenta, divididos en pequeños estados, y la idea ambiciosa de un segundo Imperio alemán que marcase el paso de la oca le rondaba a Bismarck la cabeza; así que se puso tenazmente a la faena. Facilitó mucho las cosas que, al empezar la segunda mitad del siglo XIX, Prusia (la vieja y dura enemiga del emperador Napoleón I, que aliada con los ingleses lo derrotó en Waterloo) había experimentado un enorme desarrollo económico con sus potentes industrias, sobre todo carbón y acero, y también gracias a una avanzada red ferroviaria tan eficaz y puntual que (si me permiten el pésimo chiste) podríamos calificar de prusiana. El caso es que, para su proyecto nacional, el canciller de hierro necesitaba romperle los cuernos al imperio austríaco, que desde hacía siglos venía siendo chulo indiscutible de Europa Central. Así que, tras preparar la maniobra y cuando se sintió fuerte para ello, Bismarck les montó a los de Viena una importante pajarraca bélica que acabó derrotándolos en la batalla de Sadowa (1866), donde les dio las suyas y las del pulpo, anexionándose luego los ducados de Hanóver y Schleswig-Holstein. Despejado por ahí el camino, el paso siguiente fue trincar por la cara los estados de Sajonia, Turingia y Mecklemburgo, y hacer que los príncipes de allí se zamparan la constitución de una Confederación de Alemania del Norte presidida por el rey de Prusia, Guillermo I Hohenzollern. Y 3 años después, para rematar la faena amputándole Alsacia y Lorena a Francia, Bismarck declaró a Napoleón III una guerra, la franco-prusiana, en la que el ejército gabacho, derrotado en la batalla de Sedán, quedó hecho bicarbonato de sosa. De manera que, consumado el proyecto, en enero de 1871 (en Versalles, para más recochineo de una Francia en pleno desastre), Guillermo I fue proclamado emperador alemán. Y, bueno. En esa lengua, Imperio se traduce como Reich: una palabra que (no precisamente para bien de los vecinos ni del mundo) tendría mucho protagonismo en la Europa de los siguientes 75 años.
Volvamos a Francia; al Segundo Imperio de allí, que al principio del último tercio del siglo XIX vivía tiempos interesantes. Con Napoleón III, sus iniciativas urbanas y sus suntuosas fiestas, París se había convertido en la Ville-lumière, la Ciudad-luz que fascinaba a los visitantes extranjeros, convertida en referente mundial del urbanismo, el arte, la moda y el buen gusto (todavía, siglo y medio después, vive de lo que colea aquello), hasta el punto de que ese ambiente, muy bien descrito por los novelistas de la época, Hugo, Flaubert, Dumas y otros grandes narradores franceses, puede calificarse como una auténtica edad de oro de la burguesía y el dinero (para quien lo tenía, por supuesto), con la aparición de grandes dinastías industriales y financieras como los Talbot, los Wendel, los Péreire y los Schneider. En lo social, claro, allí como en todas partes, era la clase obrera (relegada a insalubres barrios periféricos y cada vez más encabronada) la que sudaba a chorros para pagar la fiesta; pero la cosa se disimulaba con los buenos negocios, el auge de la clase media y el hecho de que, en una Francia mayoritariamente agrícola, los campesinos, en su mayoría de talante conservador, se mostraban satisfechos con la política económica del gobierno. Se las prometía así Napoleón III muy felices para comer perdices, pero una serie de metidas de pata en política exterior le capó de mala manera el gorrino. Consciente (en esto fue de verdad perspicaz) de que el nacionalismo iba a ser la fuerza más poderosa en el futuro inmediato, mostró querencia a mezclarse en asuntos ajenos, resuelto a convertir a Francia en árbitro de las viejas y las nuevas naciones; y así anduvo por jardines cada vez más complicados. Dispuesto a conchabarse con la Inglaterra liberal para segar la hierba bajo los pies de potencias reaccionarias como Austria y Rusia, metió a Francia en la guerra de Crimea (la de la famosa carga de caballería británica en Balaclava), de la que salió con los pies fríos y la cabeza caliente, sin beneficio alguno. Tampoco en Italia le fueron bien las cosas, porque sus victorias militares contra los austríacos en Magenta y Solferino, con la anexión de Niza y Saboya, más que admiración suscitaron la desconfianza de una Europa que veía demasiado chulesco al emperata gabacho, en plan de dónde sacas, chaval, para tanto como destacas. Y ni siquiera mojarse como se mojó por la unidad italiana le sirvió de gran cosa; porque, al final, su apoyo al papa le enajenó la simpatía de los de allí. En lo colonial le fueron mejor las cosas, pacificando Argelia y estableciéndose en África Negra, Conchinchina y el Pacífico; pero hasta ahí llegó el nivel, pues una pésima racha, de desastre en desastre y tiro porque me toca, se le acabó llevando el crédito y el negocio. Lo más pintoresco (y descabellado) fue el intento de crear en América un imperio hispano-latino que equilibrase por abajo el poder creciente que los Estados Unidos alcanzaban por arriba. La idea no era mala sobre el papel, pero irrealizable sobre el terreno. Sin embargo, empeñado en llevarla adelante con el apoyo de España, Napo envió a México una expedición militar hispano-franchute (a los nuestros los mandaba el general Prim) para afirmar en el trono de allí a un pobre tiñalpa que se sacó de la manga, Maximiliano de Austria, al que los mexicanos se apresuraron a fusilar como Dios manda; con lo que el proyecto imperial americano se fue al carajo. Pero la guinda del pastel consistió en que, como toda Europa, Napoleón III subestimaba el poderío creciente de Prusia. Aunque su ejército era inferior al prusiano y sus generales más incompetentes (estaba el canciller Bismarck al mando de los boches, así que calculen), le declaró la guerra, que hace falta ser pringado, y su querida Frans se comió en la batalla de Sedán (1870) una derrota como el sombrero de Pancho Villa. Habiendo hecho el ridículo ante toda Europa, no le quedó al francés sino abdicar y largarse a Inglaterra, donde palmó 2 años después. Dándose así la curiosa circunstancia de que un emperador 2 veces respaldado en plebiscitos cayó fulminado por una derrota militar, lamentable fin a uno de los períodos más esperanzadores y prósperos de la historia europea. Pero así es la puñetera vida. El caso fue que, mientras Napoleón III hacía las maletas, los diputados republicanos constituyeron en París un gobierno provisional que acabaría proclamando la Tercera República. Si iba a ser liberal o conservadora (pese a lo que en España piensan algunos idiotas, siempre hubo republicanos de derechas), eso se decidiría en los siguientes años. Y no sin sangrientos sobresaltos.
El largo reinado de Isabel II en España, inestable, vergonzoso, incierto en manos de una reina irresponsable y frívola (es puta pero piadosa, dijo el papa Pío Nono), transcurrió entre descarados repartos de poder entre políticos conservadores y liberales, ruido de sables, pronunciamientos militares y campañas africanas; y a eso hay que añadir, como guindas negras del pastel, una contienda naval contra Chile, Perú y Bolivia, y otra guerra civil, la 2a. carlista. Todo eso, poquito a poco, fue dejando el paisaje a punto de nieve para la revolución que en septiembre de 1868 mandó a la reina a tomar por saco, dejando vacante el trono. Los que se la habían cargado y tenían la sartén por el mango (el general Serrano, el general Prim y las inmediatas Cortes Constituyentes) elaboraron una Carta Constitucional muy democrática, bastante potable para la época; pero la palabra república todavía daba repelús, así que ofrecieron el trono a un joven voluntarioso llamado Amadeo, de la entonces prestigiosa casa de Saboya, y para más datos 2o. hijo del rey de Italia. Pero cuando el chaval vino a España se encontró con que a su principal padrino (el general Prim, estatua en la Castellana y calle junto al café Gijón) lo acababan de asesinar, que los republicanos lo puteaban, que los partidarios de la reina depuesta y su hijo Alfonsito le hacían luz de gas y que todo el mundo se lo tomaba a cachondeo. Así que hizo las maletas y dijo a los españoles, con palmas de copla: si os he visto no me acuerdo, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Se proclamó entonces con mucho tronío la Primera República, también conocida como La Breve (no duró 11 meses); que, aunque en ella destacaron políticos de verbo y cabeza como Pi y Margall, Figueras, Salmerón y Castelar, fue incapaz de sobrevivir en un caos de rebeliones carlistas y cantonalistas, zancadillas entre republicanos, indiferencia popular, incultura política y golfería generalizada. Así que un cuartelazo de los generales Serrano y Pavía, derribó al gobierno, disolvió las Cortes y formó un gobierno provisional hasta que, meses después, otro espadón llamado Martínez Campos (como se ve, eran los mílites gloriosos quienes cortaban el bacalao) proclamó en Sagunto como nuevo rey de España al hijo (Borbón, recordemos) de la depuesta Isabel, con el nombre de Alfonso XII. Fue este chico un rey amado por el pueblo, con excelentes intenciones; pero sólo reinó 10 años, pues a los 27 de edad se lo llevó la tuberculosis (las películas ¿Dónde vas, Alfonso XII? y ¿Dónde vas, triste de ti? cuentan bastante bien aquella época). En ese período, que alumbró una nueva Constitución (vigente hasta 1931), se dio un curioso sistema de gobierno bipartidista: la alternancia pacífica en el poder, conchabados como compadres de cochinera, de políticos liberales y conservadores, en plan vamos a llevarnos bien y entre bomberos no nos pisemos la manguera. Y así, sucediéndose el uno al otro, alternándose en la gobernanza, dirigieron España el astuto liberal Práxedes Mateo Sagasta y el culto conservador Cánovas del Castillo. Que no fue tarea fácil, por cierto, pues tuvieron que comerse el marrón de otra guerra carlista y la crisis de las últimas posesiones americanas. El caso es que así, entre pitos y flautas, España iba encaminándose hacia el final de un siglo incómodo y turbulento que no acabó por integrarla del todo en Europa, sino que la distanció de ella; sobre todo porque la escasa industrialización, que otros abordaban con entusiasmo, se limitó aquí a zonas concretas y producía desconfianza entre las clases altas conservadoras, que veían en los obreros un inquietante germen de chusma revolucionaria. El caso es que, fallecido el duodécimo Alfonso, su 2a. esposa, María Cristina de Habsburgo (la 1a., muerta muy joven, fue la Mercedes de la famosa canción), se encargó de la regencia, encinta del hijo póstumo del rey fallecido: o sea, del futuro Alfonso XIII, bisabuelo del Felipe VI de ahora. Y no fue un tiempo cómodo para la madre ni para la criatura, porque además de las crisis políticas habituales hubo que hacer frente a la insurrección de Cuba y a la guerra con los Estados Unidos de América. Pese a su heroica resolución, las escuadras de Cervera y Montojo fueron destruidas en los desastres de Santiago y Cavite; y mediante el Tratado de París (1898) una humillada España tuvo que renunciar a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos restos de su viejo imperio colonial. En el concierto de las potencias europeas dirigido por Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia, limitada a unas modestas posesiones en Marruecos y África ecuatorial, España se resignaba a ser pequeña nota a pie de página.
Mientras a la Europa de la segunda mitad del XIX le crujían las costuras con el nacimiento, bélico y doloroso, de nuevas naciones y nuevas maneras, Gran Bretaña gozaba de una prosperidad y un prestigio extraordinarios bajo el larguísimo gobierno de la reina Victoria (desde 1837 hasta 1901). En su dominio comercial y militar de tierras y mares, eran suyas Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India y otros enclaves menores. De puertas adentro gozaba de una pujanza industrial y comercial indiscutible, una economía sólida y una estabilidad política que la hacían ser admirada por todos (desde Garibaldi hasta Marx) como modelo de tolerancia, libertad de expresión, libertad de prensa e instituciones representativas. Nadie disolvió allí nunca un parlamento con bayonetas, como en Francia, España o Alemania, y en ninguna otra gran potencia europea estaba tan profundamente arraigada la libertad, escribió el historiador Grenville. Merced a una excelente combinación de prudencia y sentido práctico de su clase política, los ingleses pasaron sin sobresaltos del viejo parlamento aristocrático a una democracia sostenida por las clases medias. La era victoriana fue para ellos (para los acomodados, se entiende) una época feliz, cuyo espíritu clavó la conservadora The Quarterley Review en 1866: Nuestra riqueza es desbordante, y nada enturbia nuestro comercio ni perturba la paz y satisfacción de que disfrutamos en esta isla. Ayudó mucho el alto nivel intelectual de los políticos de entonces (compárenlos con los que allí tienen ahora o los que tenemos aquí y les dará la risa loca), encarnados en el liberal Gladstone y el conservador Disraeli. Fue este último el más eminente político victoriano (hay una estupenda biografía escrita por André Maurois), que hizo posible, además, la consolidación del poder ultramarino inglés mediante la compra de acciones del canal de Suez, y convirtió la posesión colonial de la India en joya de la corona y eje del imperio británico. Lo curioso (o no mucho, siendo Inglaterra) es que tanto Disraeli como Gladstone habían pertenecido al partido opuesto, y cambiaron de bando sin despeinarse y sin que nadie se extrañara en absoluto. Incluso, leyes preparadas por los liberales fueron aprobadas por los conservadores al llegar al gobierno. Esa elasticidad y ese pragmatismo contrastaban con la intransigencia sectaria de liberales y conservadores europeos, capaces de saltarse ellos un ojo con tal de que los adversarios se quedaran ciegos. Y así les fue a unos y a otros. Hubo en Inglaterra reformas electorales (aunque el voto seguía siendo masculino y limitado a quienes poseían casas o propiedades) y avances político-sociales que hoy parecen tímidos, pero que fueron grandes novedades democráticas. Paradójicamente, la mayor parte de las reformas las hicieron políticos conservadores que, con mucha sagacidad, veían venir los nublados y advertían la necesidad de una paz social para la prosperidad común. Aunque siempre hay un pelo en la sopa, y lo que se les atravesó en el gaznate fue el problema de la sometida Irlanda (católica en un 80%, pero en manos de propietarios anglicanos), donde el hambre y la represión de que eran víctimas los campesinos fomentaron, de una parte, la emigración a América; y de la otra, un duro nacionalismo que derivó en atentados terroristas y lucha clandestina contra la ocupación inglesa. Pero, bueno. Avispero irlandés aparte, Inglaterra siguió prosperando convertida en potencia mundial tan poderosa como lo había sido España en los siglos XVI y XVII. Después de la insatisfactoria guerra de Crimea contra Rusia (la famosa carga de Balaclava), el Imperio de la longeva Victoria no tuvo serios patinazos bélicos, e incluso sus enemigos consideraban a los británicos una civilización superior. Los propios ingleses lo creían así, convencidos de que sus intereses coincidían con los de la Humanidad y, por tanto, las razas inferiores e incivilizadas debían respetarlos o sufrir el castigo correspondiente. Nunca la chulería colonial de aquellos fulanos fue tanta (después el cine de aventuras la glorificó hasta extremos grotescos). Todavía en 1897, la revista Nineteenth Century afirmaba, con dos cojones: Nos ha sido asignado, a nosotros y no a los demás, el deber de llevar la civilización, la moral y la religión a los lugares sombríos del mundo. Para captar la materialización de esa idea basta con leer al gran Rudyard Kipling (lo cortés no quita lo moctezuma) en La bandera inglesa, El canto de Inglaterra, La carga del hombre blanco y el magnífico Libro de las tierras vírgenes. Que aparte de estar muy bien escritos, en lo ideológico son tela marinera.
Con la derrota y liquidación política de Napoleón III en la desastrosa guerra franco-prusiana (desastrosa para Francia, se entiende), Alemania, con su férreo canciller Bismarck al mando y con el emperador Guillermo I en 2o. plano, se había convertido en la potencia militar absoluta; pero es que, además, poseedora de la mayor siderurgia del continente (los Krupp y compañía, que vendían armamento hasta a los enemigos), incluso le mojaba la oreja a Inglaterra en ciencia, artes y tecnología. La cosa, que iba muy bien, sólo cojeaba en lo político, porque ahí el progreso era escaso. Ocurría en el Reich alemán y prusiano lo que en el resto de Europa a excepción de Rusia (reducida a un asunto de amos reaccionarios y esclavos sumisos): los propietarios, grandes industriales y otros privilegiados, que tenían todas las sartenes por el mango, estaban cada vez más mosqueados con los de abajo. Veían venir el nublado, por supuesto, aunque los tranquilizaba saber a la chusma incapaz todavía de organizarse de una manera eficaz para la violencia revolucionaria; y cuando tales pasos se daban, solía salir el cochino mal capado. El sangriento fracaso de la Comuna en Francia, por ejemplo, echaba a muchos para atrás. Dicho en corto, la breva de materializar las aspiraciones de las masas todavía no estaba madura, y ni siquiera las propias masas se aclaraban al respecto. Por esto resulta interesante, sobre este particular, fijarse en la Alemania de Bismarck. Dispuesto a prusianizar por el morro a todo cristo, el canciller boche (para situarnos ideológicamente, señalemos que detestaba con toda su alma el sistema político británico) se dedicó durante sus 20 años de poder indiscutido a torear por los 2 pitones a los dirigentes parlamentarios. Incluso a la Iglesia Católica, minoritaria desde la reforma protestante, le puso los pavos a la sombra, o quiso hacerlo, puteándola con el poderoso aparato del estado (Kulturkampf se llamó aquello, ya se iban definiendo deliciosas palabritas del futuro); aunque en eso no tuvo éxito, y un partido católico independiente y disciplinado se mantuvo como fuerza opositora, lo que tuvo su mérito. Todo eso lo hizo Bismarck con bastante desahogo, consciente de 3 cosas. Una, que la mayoría de los presuntos opositores del Parlamento no aspiraba a quitarles el poder a él y al káiser, sino sólo a gozar de la suficiente libertad y derechos personales y, naturalmente, trincar lo más posible. El 2o. factor manejado por el hábil canciller (que conocía a sus paisanos como si los hubiera parido) fue comprobar que era posible buscarse la vida al margen o por encima de los partidos políticos, manejándolos a favor o en contra según las necesidades de cada momento, y que los electores, almas benditas, podían ser llevados al huerto mediante una propaganda estatal eficaz (experiencia que resultó bien aprendida para un futuro más o menos próximo). Y en 3er. lugar, tanto Bismarck como el monarca estaban seguros de contar con el aplauso de la mayoría de la población, lo mismo los de arriba que los de abajo. Y es que al patriota alemán medio, al de toda la vida, se le hacía el ojete agua de limón con el paternalismo feudal del káiser y el Reich. Hay un viejo refrán que sostiene que sarna con gusto no pica, y eso es precisamente lo que pasaba: que a la mayor parte de los alemanes de la época no les picaba en absoluto aquella sarna totalitaria, sino que marcar el paso de la oca los ponía calientes (como luego los pondría con Hitler, estirando un poquito más el brazo). La monarquía era respetadísima, como digo, y sólo el tiempo y la torpe gestión del siguiente káiser, Guillermo II (un idiota redondo, compacto, sin poros), con trágicas consecuencias que desembocaron en la Primera Guerra Mundial, harían derrumbarse tan desaforada veneración. Por lo demás, otro factor destacable era el ejército alemán, tan prestigioso que resultaba casi sagrado: virtudes militares, obediencia, disciplina, suscitaban respeto y entusiasmo, todo buen alemán suspiraba por obtener títulos y condecoraciones, muchos eran capaces de vender a su hija por conseguir un von delante del apellido, había uniformes militares o civiles hasta en la sopa, y el más mísero funcionario de provincias se paseaba orgulloso con sus aires de mando, sus insignias y su gorra. Para visitar el ambiente recomiendo una divertida película alemana, El capitán de Köpenick, que cuenta el caso real de cómo un audaz estafador, por el simple hecho de vestirse con uniforme del ejército, puso un pueblo entero a su disposición, se hizo obedecer por todos y robó la caja del ayuntamiento.
Cuando parecía que todo iba a ser industrialización, paz y progreso, la historia de Europa tuvo un sobresalto aún más bestia que el de la revolución del 48, porque en Francia iba a liarse una pajarraca de veinte pares de narices: lo que se llamó la insurrección, drama o tragedia de la Comuna. Todo se puso a punto de nieve durante la guerra franco-prusiana, cuando la capital estuvo asediada por la invasión enemiga (de ahí viene el viejo dicho de que las carreteras francesas están bordeadas de árboles para que los alemanes puedan invadirlos a la sombra) y se hizo una leva masiva de ciudadanos para defender París, como en tiempos de la Revolución Franchute. Ése era el espíritu del momento, calentado por movimientos populares, clubs de nostalgia revolucionaria, periódicos, folletos, banderas y toda la parafernalia jacobina y patriótica. Con el detalle añadido de que, al cesar por la guerra numerosas actividades industriales y comerciales, mucha gente dependía de la paga como milicianos de la Guardia Nacional para dar de comer a la familia. En tan delicada coyuntura, con el humillante desastre militar francés que mandó al carajo a Napoleón III y la anexión por parte germana de dos provincias gabachas, Alsacia (por eso mi tatarabuelo Gaspard Joseph Replinger fue alemán durante una temporada) y parte de Lorena, el gobierno de la República, ahora en manos del moderado Adolfo Thiers, se vio acosado por los jefes de batallón de la Guardia Nacional; que, muy venidos arriba, preguntaban qué hay de lo mío y consideraban al presidente de la Asamblea un mierdecilla de campeonato. Así que, con el fin de la guerra, la supresión de pagas a los guardias nacionales y la cancelación de moratorias en el pago de alquileres encendieron la cólera de los barrios pobres de la ciudad, donde en marzo de 1871 estalló una insurrección que pretendía reemplazar al gobierno por una Comuna de París al estilo de la movilización jacobina de antaño. En ese ambiente de cabreo general, Thiers no se mostró muy hábil, y la orden dada al ejército regular de requisar los 227 cañones que custodiaba la Guardia Nacional desató el desparrame: parte de los militares confraternizó con los milicianos, dos generales fueron hechos picadillo, Thiers tomó las de Villadiego (las de Versalles, en concreto) y el comité central de la Guardia Nacional, sin pretenderlo siquiera, se encontró dueño de la ciudad y al frente de una importante milicia armada. Historiadores modernos como Bernstein y Milza sostienen que fue algo muy lejos de la revolución proletaria que los marxistas han querido ver en la comuna de París, y lo cierto es que el comité fue escasamente revolucionario: queriendo regresar a los valores de 1789, organizó elecciones limpias con intención más reformista que comunista, incluidas libertad de enseñanza, anticlericalismo y ayudas para la clase trabajadora. La vida parisién siguió su curso, reabrieron los comercios, la gente iba a los teatros y tal; pero poco a poco las disensiones políticas complicaron el panorama, extremistas y radicales se impusieron, y el exiliado gobierno de Thiers, resuelto desde Versalles a recobrar la perdida autoridad, reorganizó el ejército para lanzarlo contra la ciudad, primero asediándola y luego penetrando en ella, con una despiadada guerra civil que alcanzó extrema ferocidad por el abandono de toda conducta civilizada. La barbarie y el salvajismo triunfaron en ambos lados, escribe el historiador Grenville. Y así fue: barricadas, combates callejeros, terror en la ciudad, incendio de las Tullerías y el Ayuntamiento, asesinato del obispo de París, matanza de rehenes y prisioneros, fusilamiento sin juicio previo de casi 20,000 personas... El pifostio fue de padre y muy señor mío, y los últimos combates, que tuvieron lugar en el cementerio del Père-Lachaise, acabaron con la ejecución de los communards vencidos en el llamado Paredón de los Federados. Tampoco la inmediata represión se quedó corta: 40,000 detenidos, 13,000 deportados a Argelia y Nueva Caledonia, y el movimiento obrero francés aniquilado casi hasta finales de siglo. Con el detalle importante de que, desconfiando burgueses y campesinos de las intenciones de la Comuna, y con casi todo el país aplaudiendo su aplastamiento (los franceses tuvieron siempre el corazón a la izquierda y la cartera a la derecha, en magistral definición del periodista y escritor español Raúl del Pozo), la posibilidad de un retorno al régimen monárquico quedó excluida para siempre, y la idea de un republicanismo parlamentario burgués, moderado, sin excesos ni sobresaltos progresistas, se fortaleció del todo. Como afirmó el propio Thiers, la III República francesa será conservadora o no será.
La Europa de finales del siglo XIX dominó el mundo, por todo el morro. Su poder financiero, sus técnicas industriales, sus ideas modernas, habían llegado a colonizar la tierra entera. Todo cristo en América, Asia, África y Oceanía, desde el conspicuo millonetis hasta el más humilde tiñalpa, anhelaba imitar las tendencias impuestas por el Viejo Continente en economía, política y cultura. Nacionalismos pujantes, medios y dinero convertían el momento en perfecto para la expansión colonial, y Europa se aplicó a ella con entusiasmo. La idea básica venía ya del siglo anterior, de la Ilustración, y manejaba el argumento (léase hábil truco o pretexto) de que los países europeos, más avanzados en todos los aspectos (incluido, por supuesto, el militar), tenían la obligación moral de beneficiar a los pueblos atrasados, llevando a cabo con ellos una misión civilizadora. El gabacho Ernest Renan lo había definido perfectamente: El porvenir es de Europa y sólo de ella. Conquistaremos el mundo y le aplicaremos nuestra religión, que es el derecho, la libertad, el respeto al género humano. Sin embargo, a la hora de la verdad eso del respeto no quedó nada claro, porque buena parte de aquella intensa actividad colonial (los belgas en el Congo, los alemanes en Namibia, los franceses en Argelia y los ingleses en todas partes) se llevó a cabo con el más absoluto desprecio hacia las poblaciones indígenas; que mientras eran despojadas de sus tierras y riquezas, reducidas al servilismo y a una más o menos disimulada esclavitud, sufrieron innumerables abusos y verdaderos genocidios. Y así, respaldada por su notable potencia demográfica, su tecnología e industria punteras y su fuerza intelectual sin igual en el mundo, jaleada desde dentro por una prensa triunfalista que excitaba los sentimientos populares, aquella sociedad colonial violenta, como la definió Françoise Martinetti, se lanzó a una desaforada competición para ver quién colonizaba más, mejor y más rápido, en plan, como se decía antes, maricón el último. A partir de la Conferencia de Berlín (que fue en 1885), casi toda África y el resto del planeta (Océano Índico, Pacífico, Oriente Medio y Sudeste Asiático) se la repartieron entre Gran Bretaña, Francia y Alemania, dejando a España y Portugal algunas antiguas migajas. Misiones cristianas de diverso signo, sobre todo anglosajonas (no se pierdan la turbia hipocresía victoriana narrada en el relato Lluvia de Somerset Maugham y en la película protagonizada por Joan Crawford), proliferaron como setas, transformando (a veces para bien y otras muchas para mal) las costumbres locales, la cultura y los conceptos de familia y sociedad de los pueblos colonizados. Hasta los que no lo fueron, pero se fijaban mucho en lo que pasaba cerca y lejos, procuraban imitar las maneras occidentales; como fue el caso del Japón feudal, que en la última década del siglo se calzó a sí mismo una señora constitución, una organización militar y un código civil calcados de los europeos. Y del mismo modo que entre los siglos XV y XVII el idioma español, y en menor medida el portugués, se habían asentado en los territorios ultramarinos de ambos imperios, la parla de los nuevos amos del mundo también se impuso en todas partes, en especial el inglés y el francés, aunque nunca llegaron a la profunda penetración popular de las 2 lenguas ibéricas y fueron más bien patrimonio de las élites coloniales y de las clases dirigentes locales. Dándose así la absurda circunstancia de que los indígenas que (en número limitado y selecto, naturalmente) accedían a la educación escolar eran despojados de la historia y cultura de su país para adoptar como propias las de las potencias colonizadoras. Eso fundió no pocos plomos y tuvo sus consecuencias, porque muchos de los jóvenes de las élites locales, mestizos culturales indecisos entre 2 mundos opuestos, que iban a completar sus estudios superiores en Oxford, Cambridge o París, se encontraban con la inquietante contradicción de que los valores de libertad, equidad, derechos y amor a la humanidad que les enseñaban en las universidades nada tenían que ver con lo que las autoridades coloniales practicaban en sus países de origen. Y de esa contradicción, o sea, de la mala leche que ser conscientes de tanto camelo retórico y tanto timo de la estampita les fue dejando a esos chavales en la cabeza, surgirían, más rápido que deprisa, las ideas nacionales y anticoloniales (Gandhi, Sun Yat-sen y compañía) que algo más tarde iban a agitar el paisaje, después de que Europa, descubierta su estúpida vocación suicida, marchase cada vez con más rapidez hacia los grandes cataclismos del siglo XX, y la primera y la segunda guerras mundiales destruyeran su rancia hegemonía, mandándolo todo a tomar por saco.
Mientras el pastel mundial lo cocinaban Inglaterra, Alemania y Francia (y al otro lado del Atlántico los jóvenes Estados Unidos se preparaban para engullir su porción) y se lo repartían entre ellos, los extremos del Viejo Continente, oriental y occidental, Rusia por un lado y la península ibérica por otro, jugaban papeles secundarios en el cogollo europeo, al margen del negocio principal. Lo que no quita que Rusia se convirtiera en gran potencia, pues tal era la ambición de sus zares e iba realmente camino de eso, extendiéndose por Asia hasta las costas mismas del Pacífico. Pero a esa pujanza exterior no correspondía una felicidad interior. De una parte, el imperio estaba formado por nacionalidades mal avenidas entre sí (rusos, polacos, fineses, lituanos, letones, estonios, bielorrusos y otros más). Por otro lado, el régimen seguía siendo despótico y feudal en manos de la monarquía, la aristocracia y la iglesia, no había clase media que industrializara un carajo, y se daba la paradoja de que, en un país que vivía de la agricultura, con masivas exportaciones de trigo como principal riqueza nacional, los mujiks, los campesinos, palmaban en la más cruda miseria. Tampoco la clase intelectual era numerosa, y los brotes de oposición nihilistas y anarquistas, así como las revueltas de campesinos hambrientos, fueron aplastados con fácil crueldad, primero bajo el zar Alejandro III y luego, a caballo entre los 2 siglos, por Nicolás II (que acabaría pagando la factura, con su familia, 2 décadas más tarde). La guerra de Crimea, librada contra Turquía (a la que apoyaban las potencias occidentales), puso de manifiesto las muchas deficiencias de Rusia; y las clamorosas derrotas navales y terrestres sufridas en otra guerra contra el Japón (1904), con el que chocaban los intereses rusos en Asia, aumentó el descrédito internacional de los zares. Pero lo más grave fueron las consecuencias internas de ese último desastre militar, con protestas y revueltas que acabarían cambiando no sólo la faz de Rusia, sino la del mundo (trifulcas en San Petersburgo, socialistas, Lenin, etc.). Y mientras eso ocurría en la parte oriental de Europa, en la otra punta, la ibérica, Portugal y España progresaban a trancas y barrancas, muy lejos ya de los grandes imperios que habían sido, con papeles secundarios en el nuevo concierto mundial. Entre los portugueses, después de casi medio siglo de monarquía parlamentaria, la tensión de corona y república se había disparado. Con Luis I (que reinó entre 1861 y 1889) hubo un momento chachi en lo económico gracias a la gestión patriótica del eficaz ministro Saldanha; pero la cosa se descuajeringó en la última década del siglo, bajo el reinado del sucesor Carlos I, a quien todo se le fue de las manos: progresistas y regeneradores (los 2 partidos que se turnaban en el poder) iban a lo suyo y emputecían un ambiente agravado por campañas de los más destacados escritores, periodistas e intelectuales (Herculano, Martins, Quental), que sacudían fuerte a la monarquía, en plan republicano e incluso revolucionario. Para completar el pifostio, que iba a más, en Brasil se proclamó la república; y en los territorios coloniales de África, la omnipresente Inglaterra (que seguía siendo conspicuo macarra internacional) procuraba incordiar cuanto podía, que era mucho. El caso es que, entre pitos y flautas, el Portugal monárquico se fue yendo al garete en un caos político y social que reventaba las costuras. Acojonado con el panorama, el nuevo rey (Carlos I se llamaba la criatura) inauguró el siglo XX clausurando el parlamento, que ya era un gallinero ingobernable, y se puso en manos de un dictador inteligente y moderado, razonable para el momento, Julián Franco, quien puso buena voluntad en democratizar la monarquía; pero todo se descompuso con un atentado (anarquistas y revolucionarios habían puesto de moda el magnicidio en Europa) que en 1908 se llevó por delante, 2 al precio de 1, al rey y al príncipe heredero. Eso llevó al trono al segundón de la familia, Manuel II: un tiñalpa blandito y obtuso que se confió a otro dictador, el almirante Ferreira de Amaral. Pero aquello no había ya quien lo salvara, y una revolución en la que participaron el ejército y la armada estalló en Lisboa. Con la sublevación de las dotaciones de los cruceros San Rafael y Adamastor y la pajarraca callejera subsiguiente, el rey puso pies en polvorosa y se proclamó una república que incluía separación de iglesia y estado, abolición de títulos de nobleza, divorcio y sufragio universal. Mientras tanto, la España monárquica miraba de reojo, enfrentada a sus propios y muchos problemas. Que en realidad eran casi los mismos.
A estas alturas del asunto, con el siglo XX a punto de romper aguas (y sangre), es injusto dejar atrás el anterior sin hablar de otras revoluciones de las que esa centuria fue cauce, testigo y protagonista. No todo fueron guerras, nacionalismos y política, y la palabra cultura es capital para considerarlo. Resultaba inevitable que tanto progreso industrial y científico, los usos democráticos que se habían ido imponiendo en Europa, tuviera consecuencias culturales. La más notable fue que las masas rurales emigradas a las ciudades perdían su carácter original, folklore y tradiciones, para convertirse en carne de cañón urbana; de manera que, huérfana de raíces, esa gente necesitaba a qué agarrarse. Las canciones, la música, resultaron ser un buen recurso (por esa época Clément compuso la maravillosa Le temps des cerises y Pottier el texto de La Internacional) y los cabarets, los bailes de merendero y los cafés cantantes aparecieron en París (capital de la modernidad cultural cosmopolita) siendo imitados en Viena, Londres y Berlín. Los empresarios, con buen ojo, comprendieron que los ciudadanos eran un gran mercado potencial, y la moda y ciertos objetos de lujo, antes exclusivos de las clases altas, inundaron bazares, galerías comerciales y grandes almacenes (inventados en Francia en tiempos de Napoleón III). Nacía así la moderna sociedad de consumo, acicateada por la publicidad: técnica comercial que se benefició de la aparición de una prensa popular agresiva y sensacionalista que, a diferencia de la respetable, no pretendía influir en las élites, sino divertir y manipular a las masas. Por lo demás, en cuanto a tendencias literarias y artísticas, si la primera mitad del siglo vio la bronca entre clasicismo y romanticismo, los abusos, cursiladas y pijoterías de este último (lean el hilarante relato sobre su sobrino romántico escrito por Mesonero Romanos) dieron lugar a la reacción contraria: un nuevo realismo en pintura, escultura, novela y teatro procuró una descripción minuciosa, casi científica, de las realidades sociales por crudas y amargas que fueran. Eso afectó a las artes plásticas (Los picapedreros de Courbet, pintado en 1849, fue el pistoletazo de salida), aunque la madre del cordero fue la literatura de masas, la novela popular, que puso la cultura antes reservada a la élite a tiro de una muchedumbre ávida de conocimientos y diversión, y que gracias a la educación pública estaba aprendiendo a leer. Y junto a los excelentes folletines y novelas de Dumas, Balzac, Dickens, Tolstoi, Verne o Conan Doyle, devorados por millones de lectores, una literatura realista de mayor pretensión intelectual y conciencia social se abrió camino, y el éxito de Madame Bovary de Flaubert precedió a las novelas de Zola, Thackeray, Dostoievski, Turgueniev y el español Benito Pérez Galdós, así como, en registro más académico, a los imponentes libros de Historia de los innovadores Michelet, Mommsen y Fustel de Coulanges. Pero siempre hay algún pelo en la sopa, y a menudo la novedad no era bien acogida: a Wagner le habían silbado el estreno de Tannhaüser y a Eiffel le dijeron de todo menos guapo por su hoy famosa torre de París. También el formal cientificismo, tendencia oficial, fue puesto patas arriba por subjetivistas tocapelotas (la moral del superhombre y otras variedades del yo, mi, me, conmigo, etc.) como el alemán Nietzsche, el italiano D'Annunzio y el francés Gide. Las artes plásticas finolis tampoco se fueron de rositas, y la 2a. mitad del siglo presenció la mayor gamberrada artística en la historia de la pintura: tras los pasos del gabacho Manet, un grupo de jóvenes artistas (Degas, Monet, Renoir, Cézanne y otros) rompió con el arte oficial en plan chicos malos, se ciscó en la jeta del clasicismo formal admitido por exposiciones, museos y gente con pasta, y emprendió una aventura pictórica espectacular llamada impresionismo. La verdad es que hacían falta muchas pelotas para enfrentarse, como ellos hicieron (nadie compraba sus cuadros y vivieron casi todos en la miseria), a la doble incomprensión del público y la crítica; pero siguieron adelante, destrozando lo establecido. El movimiento impresionista se disgregó y evolucionó con el tiempo, pero el trabajo estaba hecho y en su huella pisarían muy pronto grandes precursores del arte moderno como Gauguin y Van Gogh (un infeliz tiñalpa que, paradojas de la época, no vendió un cuadro en su puta vida). Y de ese modo, lo mismo en artes plásticas que en lo demás, aquellas novedades filosóficas, estéticas y literarias, salidas de las entrañas del siglo que agonizaba, abonaron el paisaje para las asombrosas revoluciones culturales que, junto a las grandes tragedias colectivas, conocería el inminente siglo XX.
La primera nación en formarse como tal en Europa, la que tuvo al mundo agarrado por las pelotas un par de siglos atrás, en ese final de centuria y comienzo de la siguiente era ya de una patética irrelevancia internacional. No había sido el XIX un siglo simpático para los españoles (los Episodios nacionales de Pérez Galdós lo retratan magistralmente), que empezaron con la invasión napoleónica, siguieron con zozobras políticas, pronunciamientos y revoluciones (república frustrada incluida) y remataron la faena con los desastres de Cuba y Filipinas. La desafortunada guerra con los todavía jóvenes Estados Unidos de América nos había dejado para el arrastre, la destrucción de nuestras escuadras en Santiago de Cuba y Cavite nos arrebataba el título de potencia marítima, y el Tratado de París (firmado en 1898) nos sopló por la cara Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos restos de un antaño enorme imperio colonial, limitado ahora a una presencia en el norte de África que ni siquiera era tranquila, pues debía ser sostenida a tiro limpio por el ejército, y sobre todo por los desgraciados que de modo forzoso formaban la tropa, con mucho sacrificio y demasiada sangre. Tal era el panorama que, cumplidos al fin 16 años (exactamente el 17 de mayo de 1902), el rey Alfonsito XIII fue declarado mayor de edad y se hizo cargo del asunto. Se repartían el pastel, según la añeja costumbre hispana, los 2 partidos políticos habituales, únicos que cortaban el bacalao: conservadores de Antonio Maura y liberales (Moret, Canalejas, conde de Romanones) se turnaban en el ejercicio del poder, trincando unos durante una temporada y cediendo luego el trinque a los otros, en un movimiento político pendular perfectamente sincronizado. Pero la realidad, que siempre pasa factura, no dejó de aportar sobresaltos. Anarquistas y revolucionarios de diverso pelaje, que estaban hasta los cojones de todo aquel paripé, practicaban en cuanto tenían ocasión un deporte que se había puesto de moda en Europa: el tiro al blanco contra políticos, reyes y gente de alcurnia (hasta a la emperatriz Sissí se la cargaron en Suiza, y al propio Alfonso XIII casi lo despachan el día de su boda). El ambiente se iba enrareciendo cada vez más, pese al crecimiento demográfico e industrial, o precisamente a causa de él: los campesinos estaban en la miseria, las clases dirigentes iban a lo suyo y el recurso a la violencia se hizo habitual. Los movimientos sociales, reprimidos con dureza por el poder, derivaron hacia el pistolerismo y la inseguridad, la descompuesta vida parlamentaria era una auténtica basura y la sociedad española se desintegraba en grupos intransigentes (religiosos, sociales, regionales) para con el adversario, con cada cual defendiendo sus intereses particulares sin pensar en los generales: monarquía, república, centralismo, federalismo, burguesía, mundo obrero, clericales, anticlericales y 20 etcéteras más. No había quien conciliase semejante pajarraca. Además, el año 1909, gobernando Antonio Maura, iba a ser un año nefasto, con 2 desgracias nacionales de categoría: la guerra de Melilla (todavía no la tragedia de Annual, sino otra de antes) trajo el sangriento desastre militar del Barranco del Lobo; y los violentos disturbios de la Semana Trágica de Barcelona, con el posterior fusilamiento del destacado anarquista Ferrer Guardia, emputecieron el ambiente y aumentaron el descrédito internacional de la maltrecha España. De fronteras adentro, el extremismo de represores y reprimidos alcanzaba cotas gravísimas, y las fuerzas antimonárquicas, que apretaban fuerte, eran cada vez más activas. Esa situación de inestabilidad iba a prolongarse hasta la Primera Guerra Mundial e incluso más allá, cuando la influencia de los militares fogueados en África se hizo aún más intensa y acabó en lo que todos sabemos. El caso es que, de momento, aquel putiferio hispano iba a conducir a la sublevación del general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña (padre del José Antonio del mismo apellido, luego fundador de la Falange): un espadón con relativas buenas intenciones, que con el beneplácito de Alfonso XIII acabaría ejerciendo en España una dictadura más bien benigna, casi paternalista, de osada modernidad en algunas cosas y de graves metidas de pata en otras, ni carne ni pescado, ni chicha ni limoná, que terminó costándole la corona al rey.
Arturo Pérez-Reverte
(v.Patentes de Corso).
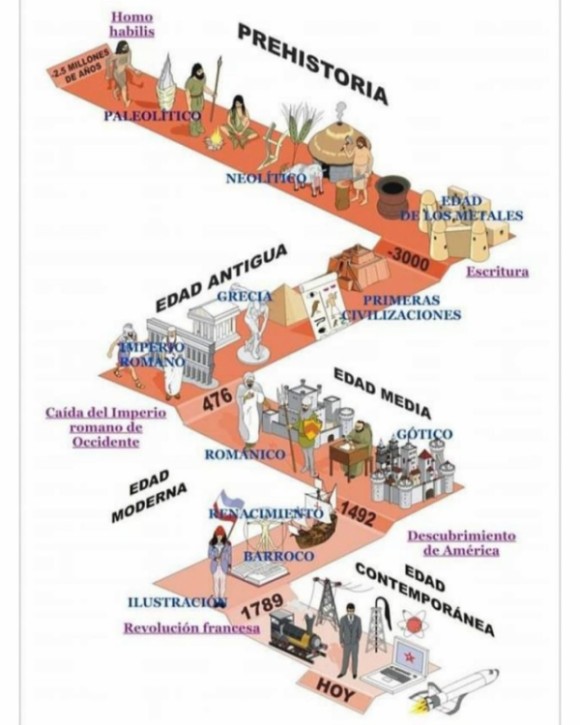
Historia del Mundo
| 4241 AC | Egipto - 1a. Fecha histórica | |
| 3760 AC | Creación del mundo según cronología judaica | |
| 3200 AC | Egipto - Fundación de Menfis | |
| 3150 AC | Egipto - Menes / 1a. Dinastía | |
| 3000 AC | China - 1a. Fecha histórica | |
| 2700 AC | Egipto - Pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos | |
| 2500 AC | Sumeria (?) | |
| 2000 AC | India - 1a. Fecha histórica | |
| 2000 AC | Cultura Minoica - Laberinto de Creta | |
| 2000 AC | Nínive - Código de Hammurabi | |
| 2000 AC | Canaan | ABRAHAM |
| 1760 AC | China - Dinastía Chang | |
| 1700 AC | Egipto - Invasión de los Hicksos | |
| 1660 AC | Grecia - Cultura Miceniana | |
| 1400 AC | Fenicia - Escritura fonética | |
| 1375-1360 AC | Monoteísmo | MOISES |
| 1300 AC | China - Dinastía Chou | |
| 1300 AC | Pueblos helénicos: Aqueos, eolios, dorios y jonios | |
| 1293 AC | Guerra de Troya - Iliada | |
| 1292 AC | Egipto - Templos XVIII Dinastía | |
| 1100-1000 AC | Templo de Jerusalén | DAVID Y SALOMON |
| 1000 AC (?) | Tiro y Sidón | |
| 900 AC | Alfabeto griego | HOMERO |
| 890 AC | Sumeria y Persia - Escritura cuneiforme | |
| 800 AC | Esparta | LICURGO |
| 800 AC | Fundación de Cartago | |
| 753 AC | Fundación de Roma e inicio de la era romana | |
| 700 AC | Mazdeísmo | ZOROASTRO |
| 645 AC | Media - Ecbatana | |
| 604 AC | Babilonia | NABUCODONOSOR |
| 590 AC | Atenas | SOLON |
| 567-483 AC | India | BUDA |
| 551-479 AC | China | CONFUCIO |
| 550 AC | Persia | CIRO |
| 522 AC | Persia | DARIO |
| 510 AC | Roma - República | |
| 504-449 AC | Guerras Médicas - Atenas vs. Persia | |
| 445-431 AC | Atenas | PERICLES |
| 469-399 AC | Filosofía griega | SOCRATES-PLATON-ARISTOTELES |
| 431-404 AC | Guerra del Peloponeso - Atenas vs. Esparta | |
| 323 AC | ALEJANDRO MAGNO | |
| 302 AC | Roma - Igualdad política y religiosa de patricios y plebeyos | |
| 264-146 AC | Guerras Púnicas | ANIBAL |
| 213 AC | China - Gran Muralla | SI-HUANG-TI |
| 123 AC | Roma - Leyes agrarias | HNOS.GRACO |
| 44 AC | Conquista de las galias | JULIO CESAR |
| 43 AC | Roma - Triunvirato | MARCO ANTONIO-LEPIDO-OCTAVIO |
| 31 AC | Imperio romano | AUGUSTO |
| 1-33 | Inicio de la era cristiana | JESUCRISTO |
| 98 | Roma | TRAJANO |
| 306-337 | Roma | CONSTANTINO |
| 313 | Libertad religiosa - Edicto de Milán | |
| 325 | Dogma cristiano - Concilio de Nicea | |
| 380 | Cristianismo - Religión oficial del imperio romano | |
| 395 | División del imperio romano - Roma/Bizancio | TEODOSIO |
| 395 | Fin de la edad antigua | ATILA |
| 527-565 | Principia Edad Media | JUSTINIANO-TEODORA |
| 622 | La Hegira | MAHOMA |
| 711 | España - Invasión árabe | |
| 718-1492 | España - Reconquista | |
| 732 | Batalla de Poitiers | CARLOS MARTEL |
| 765-809 | Califato de Bagdad | HARUN AL RASCHID |
| 800 | Francia | CARLO MAGNO |
| 9(?) | Sacro Imperio Romano Germánico | OTON I |
| 1072 | EL CID | |
| 1095 | Cruzadas | PEDRO EL ERMITAÑO |
| 1099 | Toma de Jerusalén | GODOFREDO DE BOULLON |
| 1154-1227 | El mayor imperio de la historia | GENGIS KHAN |
| 1212 | Batalla de las Navas de Tolosa | |
| 1215 | Inglaterra - Carta Magna | JUAN SIN TIERRA |
| 1418 | Portugal | ENRIQUE EL NAVEGANTE |
| 1431 | Francia | JUANA DE ARCO |
| 1453 | Toma de Constantinopla por los turcos - fin de la Edad Media | |
| 1453 | Inicio de la Edad Moderna - Imprenta | GUTEMBERG |
| 1469 | Unificación de España | REYES CATOLICOS |
| 1492 | España | CRISTOBAL COLON |
| 1498 | Portugal | VASCO DE GAMA |
| 1500 | Renacimiento | |
| 1517 | Reforma | LUTERO |
| 1519 | Imperio español | CARLOS V |
| 1519-1522 | Circunnavegación del mundo | MAGALLANES-EL CANO |
| 1521 | Colonización de América - Conquista de México | CORTES |
| 1534 | Inglaterra - Iglesia anglicana | ENRIQUE VIII |
| 1537 | Contrarreforma | IGNACIO DE LOYOLA |
| 1545-1563 | Confirmación del dogma católico - Concilio de Trento | |
| 1550-1598 | España | FELIPE II |
| 1533-1603 | Inglaterra | ISABEL I |
| 1570 | América española - Leyes de Indias | |
| 1571 | Batalla de Lepanto - Derrota del poderío turco | |
| 1620 | Francia | LUIS XIII-RICHELIEU |
| 1620 | Colonización de Nueva Inglaterra - El Mayflower | |
| 1642 | Inglaterra - Comunidad Británica | CROMWELL |
| 16(?) | Acta de Navegación - Inglaterra domina los mares | |
| 1661 | Francia - "El Estado soy Yo" | LUIS XIV |
| 1672-1725 | Rusia | PEDRO I |
| 1740 | Inglaterra - Revolución Industrial (hilados y acero) | |
| 1764 | Máquina de vapor | WATT-FULTON-STEPHSON |
| 1783 | Independencia de los Estados Unidos de América | |
| 1789 | Fin de la Edad Moderna | LUIS XVI |
| 1789 | Inicio de la Edad Contemporánea - Revolución Francesa | |
| 1804 | Francia - Consulado e Imperio | NAPOLEON |
| 1810-1825 | Independencia de Hispanoamérica | |
| 1815 | Caída de Napoleón - Waterloo | |
| 1819-1901 | Apogeo del Imperio Inglés | REINA VICTORIA |
| 1848 | Manifiesto Comunista | MARX-ENGELS |
| 1863 | E.U.A. - Abolición de la Esclavitud | LINCOLN |
| 1868 | Apertura del Canal de Suez | |
| 1870 | Unidad italiana | GARIBALDI |
| 1871 | Unificación alemana | BISMARCK |
| 1887 | Automóvil de gasolina | DAIMLER |
| 1889 | Energía Eléctrica | |
| 1903 | Producción en serie | FORD |
| 1903 | Inicio de la aviación | HNOS.WRIGHT |
| 1909-1912 | Exploración de los polos: Norte: Sur: | PEARY AMUNDSEN |
| 1914-1918 | 1a. Guerra Mundial | |
| 1917 | Revolución Rusa | LENIN |
| 1919-1946 | Ginebra - Sociedad de la Naciones | |
| 1932 | Energía nuclear - Desintegración Atómica | |
| 1933 | Nacionalsocialismo en Alemania | HITLER |
| 1939-1945 | 2a. Guerra mundial | CHURCHILL |
| 1945 | Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki | |
| 1945 | Organización de las Naciones Unidas | |
| 1948 | ONU - Declaración Universal de los Derechos Humanos | |
| 1950 | Automatización - Computadoras | |
| 1961-1962 | Astronautas dan vuelta a la tierra | GAGARIN-TITOV-GLENN |
| 1962 | Papa Juan XXIII - Concilio Ecuménico 2o. |
| 10,000 AC | Pirámide de Cuicuilco en el Valle de México | |
| 4000 AC | Cultura de Tihuanaco en Perú y Bolivia | |
| 200-400 | Cultura teotihuacana en México | |
| 300-600 | Antiguo Imperio Maya | |
| 400-500 | Cultura Chimú en Perú y Ecuador | |
| 400-800 | Cultura Nasca en Perú | |
| 700-1300 | Indios Pueblos en E.U.A. | |
| 800-1200 | Cultura Chibcha en Centroamérica y Colombia | |
| 1000-1200 | Nuevo Imperio Maya | |
| 1200-1550 | Cultura Incaica en Perú | |
| 1325 | Fundación de Tenochtitlán | |
| 1492-1504 | Descubrimiento de América | CRISTOBAL COLON |
| 1494-1538 | Primeras instituciones (Isla La Española) | |
| 1494- | Ciudad: Santiago de los Caballeros | |
| 1502- | Biblioteca: Fr.Alonso Espinar | |
| 1511- | Audiencia: Sto. Domingo | |
| 1511- | Hospital: Sn. Nicolás | |
| 1538- | Universidad: Sto.Tomás | |
| 1497 | Costas de Canadá y E.U.A. | JUAN CABOTO |
| 1499 | Exploración de costas | OJEDA, VESPUCIO |
| 1500-1553 | Descubrimiento de Brasil | ALVAREZ CABRAL |
| 1507 | América recibe su nombre | |
| 1508-1511 | Puerto Rico | PONCE DE LEON |
| 1512-1523 | Funadación de La Habana | DIEGO VELAZQUEZ |
| 1513-1519 | Descubrimiento del Pacífico y fundación de Panamá | PEDRARIAS |
| 1515 | Descubrimiento del Río de la Plata | DIAZ DE SOLIS |
| 1519-1521 | Conquista de México | CORTES, CUAUHTEMOC |
| 1522 | Nicaragua | GONZALEZ DAVILA |
| 1522 | Costa de Perú | PASCUAL DE ANDAGOYA |
| 1523-1527 | Guatemala / El Salvador | ALVARADO, TECUN-UMAN |
| 1524-1539 | Costa Rica | FERNANDEZ DE CORDOBA |
| 1525 | División del imperio incaico | HUASCAR, ATAHUALPA, HAYNA CAPAC |
| 1526 | Ríos Paraná y Paraguay | SEBASTIAN CABOTO |
| 1528-1546 | Explotación de Venezuela por banqueros Welsers | |
| 1531-1541 | Conquista del Perú | PIZARRO, ATAHUALPA |
| 1534-1535 | Quito y Guayaquil | BELALCAZAR, ALMAGRO |
| 1534 | Terranova, Río San Lorenzo | JACQUES CARTIER |
| 1535-1821 | Real Audiencia de Panamá | |
| 1535-1821 | Virreinato de la Nueva España | ANTONIO DE MENDOZA |
| 1536-1580 | Fundaciones de Buenos Aires | MENDOZA DE GARAY |
| 1537 | Fundación de Asunción (Paraguay) | JUAN DE SALAZAR |
| 1537 | Honduras | A. DE CACERES, LEMPIRA |
| 1538 | Santa Fe de Bogotá | JIMENEZ DE QUESADA |
| 1539 | 1a. Imprenta en México | |
| 1539-1542 | Estuario del Misisipi | HERNANDO DE SOTO |
| 1540-1553 | Chile | VALDIVIA, CAUPOLICAN |
| 1542-1821 | Capitanía General de Guatemala | |
| 1542 | Río Amazonas | ORELLANA |
| 1542-1557 | Paraguay | CABEZA DE VACA, MARTINEZ DE IRALA |
| 1542-1821 | Virreinato del Perú | |
| 1545 | Minas de plata del Cerro de Potosí | DIEGO GUALCA |
| 1546 | Fundación de La Paz (Bolivia) | ALONSO DE MENDOZA |
| 1554-1694 | Brasil - Ciclo del azúcar - 6 millones de esclavos negros | |
| 1567 | Fundación de Santiago de León de Caracas | DIEGO DE LOSADA |
| 1572-1596 | Piratería inglesa | DRAKE, HAWKINS |
| 1605-1608 | Fundación de Quebec | CHAMPLAIN |
| 1607 | Fundación de Jamestown (E.U.A.) por la Compañía de Londres | |
| 1609-1767 | Paraguay - Colonización por los jesuitas | |
| 1625 | Dominación inglesa de la Costa de los Mosquitos (Honduras-Nicaragua) | |
| 1626 | Compra de Manhattan por los holandeses | |
| 1630 | Filibusteros de la Isla Tortuga | |
| 1682 | Río Misispi | LA SALLE |
| 1694-1750 | Brasil - Ciclo del oro - Bandeirantes | |
| 1697 | Cesión a Francia de Haití | |
| 1713 | Belice - Concesión maderera a Inglaterra | |
| 1718-1819 | Virreinato de Nueva Granada | |
| 17?6 | Fundación de Montevideo | DE ZAVALA |
| 1762-1763 | Saqueo inglés de La Habana | |
| 1763 | Canadá - Tratado de París | |
| 1767 | Expulsión de los jesuitas de las colonias españolas | |
| 1776 | Declaración de Independencia de los E.U.A. | |
| 1776-1810 | Virreinato del Río de la Plata | |
| 1777-1819 | Gran Capitanía de las Provincias Unidas de Venezuela | FCO. MIRANDA |
| 1778-1818 | Capitanía General de Chile | |
| 1779-1795 | Ecuador | INDIO ESPEJO |
| 1780-1781 | Perú - Rebelión de | TUPAC-AMARU |
| 1789-1838 | Brasil - Patriarcas de la independencia | TIRADENTES, BONIFACIO |
| 1797 | Cultivo de Cacao en Costa Rica | |
| 1803-1867 | Integración territorial de los E.U.A. | |
| 1804 | Haití - Independencia | DESSALINES |
| 1809 | Ecuador | MONTUFAR |
| 1810 | Argentina - Junta del 25 de Mayo | SAAVEDRA, BELGRANO, MORENO |
| 1810 | Colombia - Inicio de la independencia | |
| 1810-1821 | México - Guerra de Independencia | HIDALGO, ITURBIDE |
| 1810 | Chile - 1er. Gobierno autónomo | M. TORO ZAMBRANO |
| 1811 | Paraguay - Independencia | FULGENCIO YEGROS |
| 1811 | Uruguay - Independencia | ARTIGAS |
| 1811 | Venezuela - Declaración de Independencia | |
| 1811-1814 | El Salvador - Sublevaciones | |
| 1814-1840 | Paraguay - Dictadura | DR. FRANCIA |
| 1816 | Congreso de Tucumán - Provincias Río de la Plata | |
| 1818 | Chile - Batalla de Maipú - Independencia | O'HIGGINS, SAN MARTIN |
| 1819 | Gran Colombia | BOLIVAR, SANTANDER |
| 1821 | Perú - Independencia | SAN MARTIN |
| 1821 | Capitanía General de Guatemala se anexa a México | |
| 1821-1822 | Costa Rica - Emancipación | JUAN M. DE CAÑAS |
| 1822 | Ecuador - Independencia - Batalla de Pichincha | SUCRE |
| 1822 | Brasil - Grito de Ypiranga | PEDRO I |
| 1823 | Doctrina Monroe: "América para los americanos" | |
| 1823-1840 | Provincias Unidas del Centro de América | MORAZAN |
| 1824 | Venezuela - Independencia | BOLIVAR |
| 1824 | Perú - Independencia - Junín y Ayacucho | BOLIVAR, SUCRE |
| 1825-1830 | Uruguay - Independencia | LAVALLEJA |
| 1825 | Bolivia - Independencia - Asamblea de Chuquisaca | |
| 1826 | 1er. Congreso Interamericano en Panamá | BOLIVAR |
| 1830-1886 | Colombia - Transformaciones: 1830 República de Nueva Granada, 1857 Confederación Granadina, 1863 Estados Unidos de Colombia, 1886 República de Colombia | |
| 1831-1889 | Brasil | PEDRO II |
| 1835-1852 | Argentina - Dictadura de | ROSAS |
| 1836-1839 | Confederación Perú-Bolivia | |
| 1838 | Nicaragua - Independencia | |
| 1840-1841 | Panamá - Sublevación | TOMAS HERRERA |
| 1841 | El Salvador - Asamblea Nacional | |
| 1844 | República Dominicana - Independencia | DUARTE, SANCHEZ, MELLA |
| 1855-1857 | Nicaragua / Costa Rica - MORA derota a WALKER | |
| 1858-1867 | México - Guerra de Reforma | JUAREZ |
| 1861-1865 | E.U.A. - Guerra de Secesión | LINCOLN |
| 1861-1874 | Argentina | MITRE, SARMIENTO |
| 1864-1870 | Guerra del Paraguay | SOLANO LOPEZ |
| 1867 | Canadá - Acta de la América Británica del Norte | |
| 1867-1916 | Nicaragua | RUBEN DARIO |
| 1868 | Cuba - Grito de Yara | CARLOS M. DE CESPEDES |
| 1837-1885 | Guatemala - Reforma Liberal | BARRIOS |
| 1877-1911 | México - Dictadura de | PORFIRIO DIAZ |
| 1879-1883 | Guerra del Pacífico - Chile vs. Perú y Bolivia | |
| 188? | Brasil - República | CONSTANT, FONSECA, PEIXOTO |
| 1895 | Cuba | JOSE MARTI |
| 1898-1920 | Guatemala | MANUEL ESTRADA C. |
| 1898 | Cuba / Puerto Rico - Explosión del Maine - Guerra E.U.A. vs. España | |
| 1899-1915 | Uruguay | JOSE BATLLE |
| 1903 | Panamá - Independencia de Colombia - Tratado del Canal | |
| 1904 | Chile / Argentina - Paz eterna | |
| 1910-1920 | Revolución Mexicana | |
| 1914 | Canal de Panamá | |
| 1932 | Carretera Panamericana de 20,351 km. | |
| 1932-1935 | Guerra del Chaco - Paraguay vs. Bolivia | |
| 1938 | México - Nacionalización petrolera | |
| 1948-1951 | Organización de Estados Americanos | |
| 195? | Uruguay - Consejo Nacional de Gobierno | |
| 1952 | Puerto Rico - Estado Libre Asociado de E.U.A. | |
| 1959 | Cuba - Comunista | CASTRO |
| 1960 | Brasil cambia su capital a Brasilia | |
| 1962 | Jamaica / Trinidad y Tobago - Independencia |
 Maps of War: Visual history of war, religion and government.
Maps of War: Visual history of war, religion and government. Academia play
Academia play Dating material: Stalking your ex throughout History
Dating material: Stalking your ex throughout History World History Encyclopedia en español
World History Encyclopedia en español
 Regreso a mi página base
Regreso a mi página base